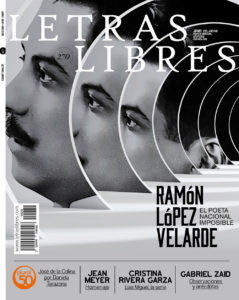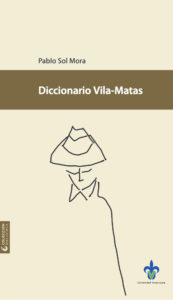Quizá de ningún autor contemporáneo me intrigaba tanto leer la biografía como de Philip Roth. Habiendo leído buena parte de su obra –no toda, por fortuna; me queda Roth por descubrir– siempre me pregunté qué rostro se escondería detrás de todas esas máscaras, sus alter ego novelísticos: “Philip Roth”, Nathan Zuckerman, David Kepesh. ¿Quién, en definitiva, era el hombre Philip Roth? Pensaba constantemente en las palabras que Zuckerman le dirige a su creador en el epílogo a The Facts. A Novelist’s Autobiography, sin duda el toque de genio de ese libro: “My guess is that you have written metamorphoses of yourself so many times, you no longer have any idea what you are or ever were. By now what you are is a walking text”. “Un texto andante”, un hombre hecho de palabras. Eso había devenido Philip Roth. ¿Cómo? Y, por otra parte, claro, nadie, ni Shakespeare ni Flaubert, están hechos solo de palabras. Detrás hay siempre un individuo, con experiencias y rasgos personales, gustos y opiniones, hábitos y manías. ¿Quién?
En principio, una biografía de casi mil páginas debería responder a estas preguntas (y lo hace, parcialmente), pero al final no dejé de experimentar un cierto desencanto, ya me iré explicando. Se sabía hacía años que Blake Bailey, que ya había escrito notables biografías de John Cheever y Richard Yates, estaba trabajando en una magna, ambiciosa, “definitiva”, sobre Roth, que personalmente lo había elegido para esa tarea, luego de descartar a Ross Miller, que preparó la edición de varios volúmenes de la obra completa para la Library of America. Y aquí, naturalmente, empiezan los problemas. Es un hábito anglosajón (no tan común en el ámbito hispánico, donde ya se sabe que el género biográfico no goza del mismo favor) que el escritor, el artista o el personaje en cuestión designe a su biógrafo oficial. Es un arma de dos filos, desde luego. No deja de haber algo artificial, comprometedor, en establecer una relación personal entre biógrafo y biografiado, y en que el segundo elija al primero. Después están las ventajas, claro, que son enormes para el biógrafo. En el caso de Bailey, Roth puso a su entera disposición todo su archivo personal: sus manuscritos, sus notas, sus cartas, sus textos inéditos… Le presentó y dio acceso a todas sus amistades, familiares, ex parejas, etc., que quisieron colaborar con el proyecto, además de tener la oportunidad de conversar largamente con él, hacerle preguntas y resolver dudas puntuales. El sueño del biógrafo. No que así resulte sencillo escribir una vida (de hecho, la abundancia de información puede resultar abrumadora), pero evidentemente facilita mucho las cosas.
Hay un tipo de biografía de escritor, típicamente anglosajona de nuevo, cuyo modelo sería el James Joyce de Richard Ellmann y que me parece es al que obedece la obra de Bailey. Parte de una investigación verdaderamente exhaustiva del personaje, la acumulación y el análisis de toda la información posible; luego procede a la escritura, básicamente expositiva, más que interpretativa, de los hechos, en la que la figura del biógrafo desaparece por completo y es solo una voz que narra con aparente objetividad. Se opina sobra la obra, pero limitadamente, y se concentra más bien en la vida. Es un modelo perfectamente válido, aunque quizá demasiado distante e impersonal, y para que la biografía se convierta en una obra maestra por derecho propio debe de algún modo mostrar la huella individual del autor. En lo particular, prefiero ese subgénero en el que el biógrafo se involucra íntimamente y en el que su yo es visible en la obra junto con el proceso mismo de investigación (especie de metabiografía), cuyo paradigma sería The Quest for Corvo de A. J. A. Symons. Pero sería absurdo pretender que todas las biografías fueran así (no sería posible ni deseable) y el modelo clásico adoptado por Bailey debe ser juzgado en sus términos.
Lo primero que asombra y admira en Philip Roth es precisamente la minuciosa investigación, la apabullante cantidad de información reunida y su exposición, y lo primero que incomoda es la escasez de interpretaciones. Aquí creo que el biógrafo debe arriesgar un poco. De acuerdo, esto es lo que pasó, esos son los hechos. Ahora, ¿qué significan?, ¿qué interpretación hay que darles?, ¿por qué ocurrieron así? Son los riesgos de la biografía que se quiere objetiva y aséptica, que a ratos se echa de menos la propuesta de un sentido, la explicación de una personalidad (para lo que inevitablemente debe recurrirse a la conjetura y la hipótesis).
La vida de Roth, a simple vista, es una vida ordinaria, desprovista de grandes acontecimientos exteriores. No deja de llamar la atención, por cierto, el contraste entre la biografía de algunos grandes novelistas del siglo XX y sus modelos del siglo XIX, digamos, Tolstoi o Stendhal, por poner dos ejemplos superlativos. No que todos los novelistas decimonónicos tuvieran existencias semejantes, desde luego, pero de cualquier forma hay una considerable disminución en la épica vital. Los novelistas del siglo XIX van a la guerra y a prisión, viajan (cuando viajar no es meramente trasladarse), tienen crisis religiosas que los enfrentan a una iglesia, etc.; los novelistas modernos escriben pacíficamente, dan clases, ganan premios y becas, se casan, se divorcian y poco más.
Y el matrimonio, precisamente, ocupa un lugar central en la biografía de Roth, al grado de esta que puede leerse como una verdadera comedia conyugal (para el que la ve de fuera, por supuesto, porque al que está dentro le hace maldita la gracia). Los dos desastrosos episodios matrimoniales de Roth lo marcan por completo y encubren uno de los aspectos más misteriosos de su personalidad. El primero fue novelado en My Life as a Man, cuya escritura le costó sangre, sudor y lágrimas, y que es, injustamente a mi parecer, una de sus novelas menos reconocidas (fue la primera que leí y quizá por eso le guardo especial afecto). De no existir pruebas, parecería algo casi inventado. Hacia 1956, Roth conoce a Margaret Martinson, una mesera mayor que él, con un pasado turbulento e hijos de un matrimonio previo. El joven Philip piensa que será solo una aventura, pero se va involucrando cada vez más. Cuando intenta distanciarse, Maggie le dice que está embarazada. En realidad, no es cierto, pero ella sale a la calle, busca a una mujer efectivamente encinta y le paga porque se haga una prueba a su nombre y le entregue los resultados; luego va y se los muestra a Philip. Este le asegura que se casará con ella y lo cumple. Margaret “aborta” al hijo inventado y comienzan luego diez años de infierno conyugal y doméstico. En una de sus muchas peleas, ella le revela el engaño jactándose. Finalmente empieza un tortuosísimo proceso de divorcio, pero en realidad Roth solo logra liberarse cuando Margaret muere en un accidente de tránsito. Lo dicho: leído solo en una novela esto resultaría inverosímil, pero, como decía Borges, a la vida le toleramos inverosimilitudes que a la literatura le negamos.
Tras este episodio, Roth jura y perjura que no volverá a casarse y así lo hace durante un tiempo. Escribe, disfruta del éxito y la celebridad conseguidos a raíz de Portnoy’s Complaint, tiene varias novias y amantes. Sin embargo, años después, conoce a una nueva mujer, mucho más culta y talentosa que Maggie, la actriz Claire Bloom, pero con algunos rasgos en común: mayor que él, con un pasado familiar turbulento y una hija. Huelga decir lo que ocurrió. Ahora son veinte años de infierno conyugal y doméstico. En este punto, naturalmente, el incrédulo lector hace un alto y se pregunta: vamos a ver, qué está pasando aquí. ¿Dos veces lo mismo?, ¿con el mismo patrón? ¿Cuál es la explicación? Bailey no arroja demasiadas luces al respecto.
Convulsiones matrimoniales aparte, la vida de Roth está jaloneada por dos intereses fundamentales que solo le darán tregua al final, pasados los ochenta, quizá no casualmente casi al mismo tiempo: la literatura y el sexo. Son las dos grandes pulsiones rothianas: escribir y coger. La primera es la que lo hace buscar la soledad y tener una disciplina monacal que le permite crear una obra; la segunda, la que lo lanza fuera de sí, en búsqueda permanente de objetos de deseo, y que le otorga una plenitud vital que no se encuentra en ningún otro lado. Son inseparables, en realidad, pues el sexo es uno de los motores de la escritura de Roth. Sacudido constantemente por el aguijón de la carne, en su obra narra, afirma, discute, interroga, medita y en última instancia transfigura en arte el imperio del deseo.
La biografía entera de Roth puede interpretarse como el esfuerzo de construir una vida que gire alrederor de la escritura; lo consigue, con base en una voluntad de hierro. Ese fue, qué duda cabe, su gran triunfo, pero a costa de no pocos sacrificios. Si hubiera que buscarle un modelo de escritor, este se acercaría al de Flaubert. Cámbiese Croisset, Normandía, por Warren, Connecticut, y se encontrará el mismo solitario y rabioso empeño: hacer de la escritura el centro de la vida; construir una obra, cueste lo que cueste. Se enuncia fácilmente, se hace con más dificultad. Escribir diario, como un monje encadenado a su escritorio, no unas cuantas semanas o meses, sino años, lo que quede de vida. Desde joven, Roth busca el aislamiento que le permita escribir. Primero, en Yaddo, el famoso refugio de escritores en Saratoga Springs, Nueva York; luego, en su Yaddo particular, una casa del siglo XVIII en el mencionado Warren, donde pasará buena parte de su existencia. La mudanza a ese sitio, en 1972, parece una fecha decisiva: es el inicio de la disciplina flaubertiana de Roth. Años después, escribiría al respecto: “The best thing I ever did in my life… I’m a great sucker for domesticity… I want to have dinner, have a drink… read, get in bed, fuck, and go to sleep. What else is there? Then in the morning go back to my place, work, and so on. And every day more or less the same”.
Y sin embargo, la vida y sus fuerzas turbulentas, generalmente en la forma del sexo o el amor, acaban de una forma u otra colándose en la vida del aspirante a ermitaño. Acaso sea esta la gran paradoja y la dialéctica decisiva de la existencia de Roth: el movimiento contrario de su búsqueda de soledad para escribir, por un lado, y la fuerzas de atracción de la vida –Eros, fundamentalmente–, por otro, y la síntesis en la creación de una obra. Tal vez ninguno de sus libros lo ejemplifica mejor y más drásticamente que The Human Stain. A finales de los años noventa, canonizado ya como escritor, Roth planea su nueva novela y medita en asignarle un interés amoroso a su protagonista, Coleman Silk. Un día, al ir a recoger su correo al pueblo cercano, se topa con una mujer de treinta y tantos años que se presenta como su admiradora y pide que le autografíe un libro. Ella trabaja como telefonista en una compañía de reparaciones eléctricas y en una granja lechera. Será el modelo de la memorable Faunia de la novela. Ella y Roth comienza un affaire turbulento en el que poco a poco él se va enterando de su pasado: su alcoholismo, la pérdida de sus hijos, sus parejas problemáticas, su amor por los animales. Prácticamente al mismo tiempo que va conociéndola, la transfigura en personaje literario. Anteriormente, Roth había manifestado su admiración por la velocidad con que Updike convertía sus experiencias en material narrativo: a él le tomaba diez años mientras que al creador de Rabbit, decía, parecía tomarle veinticuatro horas. Sin embargo, en este caso no pide nada a Updike. Poco después de la publicación de la novela y tras seis meses en prisión por conducir alcoholizada, la mujer le habla por teléfono a Roth: “¿Quién es Faunia Farley? –le reclama–. Te robaste mi vida”. Meses después aparece muerta en el cuarto de un motel, más o menos como ocurre con Faunia en el libro. “Profeticé su muerte”, concluye fríamente Roth.
El episodio es representativo de la problemática relación de Roth (y, para el caso, de cualquier novelista) con sus semejantes. Sistemáticamente expolia la vida de su familia, de sus padres, sus amigos, sus amantes, sus colegas, etc., y la convierte en materia novelesca. Naturalmente, antes que nada se expolia a sí mismo y se exhibe, desfigurado en variantes, frente al público, pero una cosa es exhibirte a ti mismo y otra a los demás. No pocos de sus modelos resienten este hecho. Es inevitable, el novelista se alimenta de las personas que conoce, pero el asunto no deja de plantear cierto conflicto ético. ¿Eres padre, hermano, amigo, compañero, pareja, amante de un genuino novelista? Cuidado, el día menos pensado te encuentras en uno de sus libros y no necesariamente te va a gustar. La mujer que sirvió de modelo a Faunia tenía razón: el novelista es un ladrón de vidas. El principal compromiso de un verdadero escritor es con su obra y no vacilará en sacrificar en su altar a quien haga falta. El categórico final de Zuckerman Unbound, luego de que su hermano le asegure que fue su libro lo que mató a su padre, no deja lugar a dudas: “You are no longer any man’s son, you are no longer some good woman’s husband, you are no longer your brother’s brother, and you don’t come from anywhere anymore, either”.
El momento clave de la liberación de Roth como escritor se puede resumir en una fórmula que cifra su poética y que se volvió una especie de mantra: “let the repellent in”. Hasta antes de Portnoy’s Complaint, Roth seguía siendo demasiado correcto en su obra, demasiado limpio, demasiado virtuoso. Con Portnoy’s comenzó a soltarse, continuó decisivamente con My Life as a Man y luego ya no paró (quizá alcanzó el punto culminante, en este sentido, con Sabbath’s Theater). Hay escritores, y lectores, que solo quieren saber de lo Bello y lo Sublime, que se niegan a involucrarse personalmente, que no quieren ver los aspectos sórdidos o desagradables de la existencia, que no quieren ensuciarse. Roth no es para ellos. Aquí hay que encarar lo repelente y verlo a los ojos. En una carta a Saul Bellow, le confesó: “I kept being virtuous, and virtuous in ways that were destroying me. And when I let the repellent in, I found that I was alive on my own terms”.
En una entrevista, Roth declaró no tener un solo hueso religioso en su cuerpo. Desprovisto de cualquier tipo de visión providencial o ultraterrena de la vida, el azar juega un papel preponderante en su concepción del mundo. La desgracia puede caer sobre el más justo y no tiene nada qué ver con su carácter, como podría ocurrir en una tragedia griega, con lo que haga o deje de hacer. Como el rayo que golpea un árbol, ocurre porque sí (algunos personajes de Roth, los más virtuosos, no lo entienden: “¿por qué, si yo siempre he intentado hacer lo correcto, me pasa esto?”, o bien, “yo, de alguna forma, debo ser culpable de esto”). Y sin embargo, claro, hay cosas que oscuramente nos buscamos (por ejemplo, las fallidas relaciones matrimoniales del propio Roth, como Zuckerman le hace ver cruelmente: “[Maggie] isn’t something that merely happened to you… she’s something that you made happen”). La vida es esa mezcla de personalidad, elección y suerte. Para este mundo sin plan divino ni sentido determinado, donde el hombre está sujeto a los golpes ciegos de la fatalidad, se impone una especie de estoicismo que el protagonista de Everyman, una de las últimas obras maestras de Roth, expone con sencillez: “Just take it as it comes. Hold your ground and take it as it comes. There’s no other way”.
En una biografía tan completa como esta descubrimos a Roth en sus aspectos más íntimos y vulnerables, pero, a diferencia de una abominable tendencia biográfica que lo que pretende es juzgar moralmente al personaje o revelar sus aspectos más privados para probar que también era vil, Bailey lo muestra en toda su genuina y compasible humanidad. Así vemos a Roth a punto del suicidio en los momentos más álgidos de su relación con Bloom, teniendo un colapso nervioso que lo manda una temporada a una clínica, perdido mentalmente por culpa de los medicamentos, padeciendo terribles dolores de espalda a raíz de una lesión en el servicio militar, sufriendo la soledad de los años de vejez, llorando desconsoladamente al ser abandonado por una de sus últimas amantes con la que increíblemente, a los setenta y tres años, consideró la posibilidad de tener un hijo. Ninguna vida evidentemente, ni siquiera las que de forma exterior parecen más felices o logradas, es una sucesión ininterrumpida de triunfos y alegrías. ¿Crees que alguna es así? Mira más de cerca.
Como es sabido, hacia 2010, Roth decidió parar. No más escritura, no más libros (incluso dejó de leer ficción). Confieso que el hecho me dejó perplejo en su momento. ¿Se deja de ser escritor? ¿Así como así? ¿Es posible jubilarse de la escritura? ¿Alguien se imagina, digamos, a Kafka o Pessoa, diciendo: “bueno, ya está, he concluido mi obra y estoy satisfecho”, como más o menos dijo Roth? No que no tuviera razones para estar contento, pero no deja de asombrarme la posibilidad de esa decisión. Acaso esta sea una de las diferencias entre un gran escritor, como los mencionados, y un muy buen escritor, como Roth (y sigue siendo importante hacer la distinción).
Esto nos lleva inevitablemente a preguntarnos sobre el futuro de la obra de Roth. Creo que aún en vida su lugar estaba ya más bien con los clásicos de la novela que con sus propios contemporáneos. En mi opinión era por mucho el mejor novelista norteamericano y en lengua inglesa. Su lugar en el canon y su perdurabilidad parecerían asegurados. Y, no obstante, todo en el clima cultural contemporáneo, sobre todo en Estados Unidos, parece ir en su contra. Ya en vida fue acusado de misógino, tóxico, falocéntrico, etc. Esto no ha hecho sino agudizarse y va a empeorar. Tengo la absoluta certeza de que si hoy un joven escritor norteamericano publicara The Professor of Desire, Sabbath’s Theatre o The Dying Animal lo crucificarían sin vacilar en el altar del feminismo y la corrección política. Mejor dicho, ni siquiera se publicarían sus obras. Un editor de lo políticamente correcto lo pararía antes. Roth libró apenas cronológicamente esa censura y, siendo un escritor consagrado, gozaba de ciertas libertades. Lúcidamente, entrevió esta atmósfera. En sus notas para The Human Stain, apuntó: “Very upset and can’t understand it… / Sexual hysteria… / Turning men into contrite boys / Hysterical fear of the dick / … The Great Purity Binge / My subject from the beginning. / The Pure vs the Impure / … Feminism as the new righteousness… / Women are blameless”. En las universidades norteamericanas, la obra de Roth ya está instalada en la franca condena moral y no me sorprendería que acabara en la proscripción. Por fortuna, la supervivencia de la literatura no depende de la academia, aunque las posturas que esta asuma puedan tener mucha influencia. Siempre habrá lectores libres fuera y aun dentro del claustro.
Roth, por cierto, mantuvo una muy fecunda relación con la academia, no hay que olvidar que fue profesor durante muchos años, aunque en los últimos tiempos, previsiblemente, esa relación se complicara. Refiriéndose a los estudiantes, contaba a Saul Bellow: “ ‘aesthetic antennae have been cut’ so that they only recognize the ‘political uses’ of literature”. Cuando un professor universitario le escribió que él y sus alumnos estaban leyendo American Pastoral en términos de “ideology, myth, intertextuality, gender and ambivalence”, le replicó: “I regret to tell you that the words ‘ideology, myth, intertextuality, gender and ambivalence’ make my flesh crawl”.
Roth también fue parte de esa maquinaria norteamericana de programas académicos de “escritura creativa” que prometen graduar novelistas o poetas, invento que siempre me ha sorprendido y que en su caso personal nunca entendí. Me alegró leer en esta biografía su verdadera opinión al respecto: “I think it’s a great waste of time… Get them the fuck out of here. They should shut all those places down”. Lo que hay que hacer es enseñar a los estudiantes a leer, decía. Amén.
Y vuelvo, para terminar, al asunto con el que empecé esta reseña, el misterio central, a mi juicio, de la obra de Roth: la creación de alter ego, sus máscaras novelescas (Nathan Zuckerman, David Kepesh, “Philip Roth”). El fenómeno hace pensar inmediatamente en la heteronimia pessoana (por cierto, siempre me había preguntado qué opinaría Roth de Pessoa, con el que tantas cosas tiene en común, si de hecho lo habría leído, y esperaba que esta biografía me lo aclarara, pero su nombre no se menciona una sola vez), aunque sea menos complejo. En el caso del portugués, ya se sabe, no hay solo la creación de un personaje novelesco que es una versión alternativa del yo del autor, sino la invención de un escritor y su obra que de hecho puede ser muy distinta a la que su creador firma con su propio nombre. La despersonalización, la capacidad de ser varios, es allí llevada al extremo y trasciende el ámbito interno de la obra literaria para alcanzar la vida misma. No fue el caso de Roth. Aquí, para empezar, hay un ego monumental (nada qué ver con la modesta personalidad del portugués, quizá requisito necesario para poder ser otros) que nunca desaparece del todo detrás de sus creaciones. Philip Roth es el indisputable autor y amo y señor del teatro de Philip Roth. Y, no obstante, aunque sea en menor medida, al interior de su obra hay esa indagación, ese ensayo, esa vacilación en torno a las posibilidades de lo que llamamos yo. Él era perfectamente consciente, claro, y de hecho propuso a Bailey que su biografía se titulara The Terrible Ambiguity of the ‘I’. The Life and Work of Philip Roth (no acabó siendo así). Una de mis principales críticas a la obra de Bailey –por otra parte colosal, admirable y seguramente definitiva– es que aborde este asunto en las dos páginas finales de una biografía de 807, cuando se trata del aspecto decisivo de la obra rothiana. La solución propuesta, por lo demás, es quizá demasiado simple: “What Roth’s farrago of alter egos (especially the ones who write) have in common is a nature divided along somewhat predictable lines: the isolato who lives to pursue his art; the impious libertine who endeavors to squeeze the Nice Jewish Boy out of himself ‘drop by drop’; and of course the Nice Jewish Boy per se, wishing mostly to be good and pining for le vrai… Given vastly different needs of his different selves, Roth’s engagement with the world was bound to be incomplete, when it wasn’t positively disastrous”. Yo mismo he resaltado la importancia del binomio escritura/sexo para el Philip Roth de carne y hueso, pero en su otrarse (permítaseme un verbo pessoano) hay algo que va más allá, la trasciende y tiene que ver con el meollo de ser novelista. El propio Roth, vía Zuckerman, lo explicó en The Counterlife: “It’s all impersonation –in the absence of a self, one impersonates selves, and after a while impersonates best the self that best goes one through… All I can tell you with certainty is that I, for one, have no self, and that I am unwilling to perpetrate upon myself the joke of a self… What I have instead is a variety of impersonations I can do, and not only of myself… But I certainly have no self independent of my imposturing, artistic efforts to have one. Nor I would want one. I am a theater and nothing more than a theater”. Incluso una personalidad tan fuerte como la de Roth tiene la íntima certeza de que el yo es una ilusión, una construcción ficticia, que todos somos muchos y nadie, y que pocos como el novelista pueden percibirlo con mayor lucidez.
Philip Roth. The Biography revela un rostro detrás de las máscaras y no es un mérito menor, pero el misterio del enmascaramiento permanece.
Publicado originalmente en https://www.criticismo.com/philip-roth-the-biography/… Leer
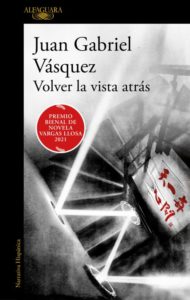




 …
… 





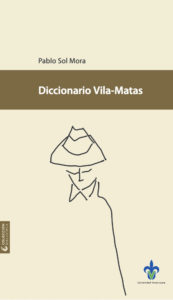
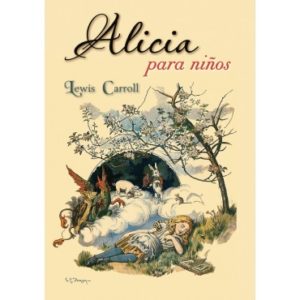
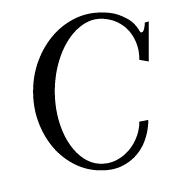
 …
…