
Séptimo número de Criticismo: reseñas sobre Hernán Lara Zavala, Javier Tomeo, Emiliano Monge, Enrique Serna, Paul Auster/J. M. Coetzee y Richard Linklater. Lea, critique.


Séptimo número de Criticismo: reseñas sobre Hernán Lara Zavala, Javier Tomeo, Emiliano Monge, Enrique Serna, Paul Auster/J. M. Coetzee y Richard Linklater. Lea, critique.

Leo en un par de días A salto de mata. Crónica de un fracaso precoz de Paul Auster. Confirmo que el mejor Auster es el memorialista, el autobiográfico, el que empezó en La invención de la soledad y cuya última entrega es el escalofriante Diario de invierno(comentado aquí), más que el novelista. A salto de mata son básicamente las memorias de sus veintes, edad en la que a toda costa intenta ganarse la vida escribiendo y rechaza toda sujeción a un trabajo que lo aparte de su vocación. Asombra y admira su determinación, incluso en la casi pobreza; su intransigencia hacia todo aquello que le parecía que podía interponerse entre él y la escritura. No deja de ser notable, por otro lado, que en aras de esa pureza a veces parezca aceptar empleos u ocupaciones en los que, aunque quizá no existía el riesgo de que se atara a una rutina y alejara definitivamente de la literatura, no debe haber tenido mucho tiempo para escribir. Pero lo que más me llamó la atención y el pasaje que quiero transcribir aquí es en el que habla de México. A principios de los setenta, entre tantos trabajos ocasionales, Auster fue contratado por un productor de cine para que ayudara a su esposa a escribir un libro. La condición: venir a México para trabajar directamente con ella. Auster, a la sazón en París, se hizo de rogar, pero finalmente aceptó y vino un mes a Tepoztlán, donde previsiblemente “Madame X” se había instalado. Auster escribe:
“Esperaba que las cosas fuesen mal, pero no hasta aquel punto. Sin dar más vueltas a toda la complicada historia (el tipo que quiso matarme, la esquizofrénica que me tomó por un dios hindú, la miseria alcohólica y suicida que permeaba todas las casas donde entré), los treinta días que pasé en México fueron los más sombríos, los más perturbadores de mi vida.”


Vía Twitter me entero que en Mérida, Yucatán, hay una escuela primaria llamada Juan García Ponce. La ironía no se queda ahí: la escuela está en el fraccionamiento Juan Pablo II. Me pregunto si en Francia habrá un jardín de niños Marqués de Sade, probablemente no.… Leer

https://itunes.apple.com/mx/itunes-u/pasion-por-la-lectura/id484598917?mt=10

Entre arena y bloqueador solar –ideal lectura para la playa, por cierto– leo la hilarante Lodode Guillermo Fadanelli, que aguardaba hace algún tiempo en el librero. De Fadanelli tenía la impresión –quizá injusta– de que se esmeraba demasiado, sobre todo en sus inicios, en encarnar la contracultura y el personaje del escritor del realismo sucio, a lo Bukowski o Fante. Hoy es un escritor bastante reconocido y respetado en el medio literario hispánico, publica en Anagrama y mantiene una columna (muy divertida, por cierto) en El Universal. No precisamente un perfil contracultural, estaremos de acuerdo. No me parece reprochable: lo reprochable más bien habría sido persistir toda la vida en actitudes y gustos literarios más bien adolescentes. Pero lo importante es Lodo, que es una legibilísima novela, la historia de Benito Torrentera, profesor de filosofía cincuentón, y su obsesión erótica por Flor Eduarda, empleada veinteañera de un 7-Eleven que comete un crimen. Juntos emprenden un inverosímil road-trip que tiene como meta Tiripetío, pueblo michoacano en donde supuestamente se impartió la primera clase de filosofía en América. La novela recuerda inmediatamente a Lolita, claro (hasta en el título: Lodo-Lo-Lolita); a tal punto, que incluso el narrador reprocha al lector que piense en la semejanza. Torrentera y Eduarda repasando hoteles michoacanos no pueden no recordar a Humbert Humbert y su ninfeta recorriendo moteles norteamericanos. En ambos casos, el lector está en manos de un narrador habilísimo que lo engatusa y al que no es posible dejar de encontrar simpático, el refinadísimo y cosmopolita H. H. y el desengañado y soez profesor de filosofía. Pero Lodo no es solo una versión tropicalizada de Lolita. Hay un sarcasmo, un humor negro, un cinismo –que son, creo, lo propiamente fadanelliniano– que la apartan de la referencia obvia. Ambas obras, por lo demás, son una lúcida y dolorosa muestra de los estragos de una verdadera pasión. La respuesta que al final da Benito al abogado que le pregunta por qué terminó cometiendo un asesinato la podría haber dado Humbert Humbert tras matar a Quilty:
–¿Por qué los mató Torrentera?, usted es un hombre de estudios.
–Los estudios no matan las pasiones.… Leer
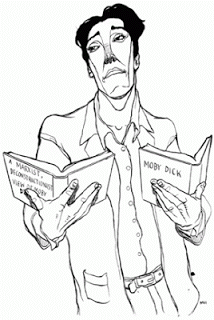
Nuevo número de Criticismo con reseñas sobre César Aira, Mario Bellatin, Luis Jorge Boone y Shane Carruth. Lea, critique.
… Leer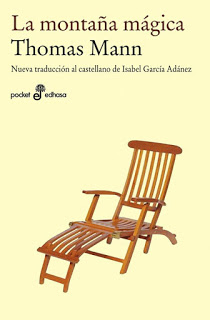
Leo La montaña mágica, última de las grandes novelas de Thomas Mann que me faltaba (las otras serían Los Buddenbrook y Dr. Faustus). Era una obra que había postergado largamente, a sabiendas, claro, que cuando la leyera iba seguramente a convertirse en un hito de lectura. He rebasado apenas la mitad y me limito a anotar mis impresiones preliminares (como si el conjunto de las notas de El Leedor fuera otra cosa que “impresiones preliminares”, pero en fin). Me llama la atención, al pasar las primeras páginas, la sensación de estarse adentrando verdaderamente en otro mundo, un mundo autónomo, autosuficiente, que existe paralelamente a la realidad. Solo las grandes novelas (digamos, el Quijote, Ana Karénina, Los hermanos Karamazov, Rojo y negro, etc.,) crean en mí esa impresión; las demás, incluso si son muy buenas, solo provocan una momentánea suspensión de la incredulidad: son apenas un paréntesis en la realidad, no su igual o su rival, como éstas.
Por ahora (y previsiblemente), La montaña mágica es para mí Settembrini, el conmovedor personaje que se bate por los valores del humanismo (un humanismo que, en la época de la publicación del libro, el período de entreguerras, estaba a punto de sufrir una de sus más devastadoras derrotas). Todos los humanistas actuales (donde los haya), los que de una u otra manera se dedican a las disciplinas descendientes de los studia humanitatis –poca cosa alarma más en las actuales humanidades y es más sintomático de sus crisis, dicho sea de paso, que la con frecuencia irreprochable ignorancia, entre sus profesores y alumnos, del humanismo histórico, el movimiento iniciado por Petrarca y continuado por Erasmo, Vives, Moro, etc.,–, son los maltrechos herederos de Settembrini, y haría falta mucho cinismo para verlo solo como una figura caricaturesca y digna de lástima. Homo humanus, en toda la extensión del término: culto, crítico, pedagógico, retórico, histriónico, liberal, irónico, hedonista, sensual, vitalista. Cuando lo más importante de un personaje son las ideas que expone, se corre el riesgo de que éste sea apenas un títere, una especie de muñeco de ventrílocuo, sin vida propia; no es el caso de Settembrini, con el que Mann logró construir un verdadero personaje, individualizado y único.
Acaso su rasgo más característico y simpático sea su malicia crítica, cuyas prerrogativas defiende a capa y espada (y que no está mal recordar en una época en que, en virtud de la corrección política y el relativismo, ejercer el juicio y la crítica está casi mal visto):
Sí, soy un poco malicioso… Espero que no tenga nada en contra de la maldad… A mi parecer, es el arma más brillante de la razón contra las fuerzas de las tinieblas y la fealdad. La maldad, señor, es el espíritu de la crítica, y la crítica es el origen del progreso y la ilustración.
Y más adelante:
Es preciso juzgar. Para eso nos ha dado la naturaleza ojos y cerebro. Hace un momento le pareció que yo hablaba maliciosamente, pero tal vez lo hacía con cierta intención didáctica. Nosotros, los humanistas, tenemos una vena didáctica…… Leer


Inadvertidamente, releo el Diario de un seductor justo en el bicentenario de Kierkegaard (sabía que se celebraba este año, claro, pero no especialmente esta semana, pues Sören nació, en efecto, un 5 de mayo). Kierkegaard pertenece a una familia espiritual muy exclusiva, la misma a la que pertenecen escritores como, digamos, Pascal o Dostoievski. No son meros escritores, naturalmente: son un estado del espíritu. Sus verdaderos lectores, aquellos que en realidad tienen una afinidad profunda con su mundo interior, son –sobra decirlo– muy, muy pocos. Los demás podemos identificarnos con ellos parcialmente, quizá en algún momento específico de nuestras vidas, pero luego más bien a la distancia, limitándonos a atisbar de vez en cuando en sus abismos. ¿Cuántos hombres, realmente, son capaces de seguir a Kierkegaard hasta el estadio religioso, por ejemplo? Y, sin embargo, hay algunas cosas que, particularmente alguien que lleva años estacionado en el estético y del que no tiene la menor intención ni posibilidad de salir, puede aspirar a comprender, especialmente en este libro. El seductor del Diario es, como bien se sabe, uno de los estetas kierkegardianos, un fiel discípulo de Venus y Eros. Alejado de toda noción de trascendencia, fija lógicamente todo su interés en el instante (y el instante es, por supuesto, el instante erótico) que persigue incansablemente, uno tras otro, deviniendo una especie de coleccionista. El esteta, desde luego, es egoísta e injusto (solo ha jurado fidelidad a la Belleza): “¿Por qué han de ser tan hermosas las muchachas? ¿Y por qué han de marchitarse tan pronto como las rosas? ¡Ay, a pesar de ser tan frío, estas ideas me ponen un poco melancólico! Al fin de cuentas, ni me va ni viene. ¡Gocemos de la vida y cortemos las rosas antes de que se marchiten!”. Y si acaso estos pensamientos le llegan a dejar alguna melancolía, solo la utilizara, por supuesto, para mejor conseguir sus fines.… Leer
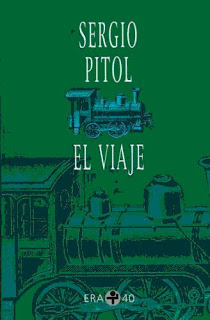
Leí hace poco El viaje de Sergio Pitol, libro que me faltaba de la Trilogía de la memoria (en su momento leí, con admiración, El arte de la fuga y El mago de Viena). Es, quizá, la parte menos memorable del tríptico, pero de cualquier forma de grata lectura. Es el homenaje de Pitol, el más ruso de nuestros escritores, a la patria de Chéjov y Dostoievski (y aquí, sobre todo, de Tsviétaieva, Bulgákov, Pilniak, etc.). El caso de Pitol es singular en varios sentidos: he aquí un escritor que encontró su mejor forma tardíamente, con la publicación, justamente, de El arte de la fuga (1993), pasados los sesenta años. Pitol había escrito antes un puñado de cuentos memorables (la mejor muestra son los reunidos en Vals de Mefisto) y una serie de novelas no del todo logradas. Y es que Pitol, en realidad, nunca tuvo la facultad genuina del novelista, y su caso es paradigmático del escritor empeñado a como de lugar en serlo. ¿Necesitaba forzosamente escribir una novela para ser un buen escritor? No, claro, y la Trilogía de la memoria así lo prueba. Esa forma híbrida del ensayo, la narración y las memorias (mucho más moderna, por otra parte), que tuvo el tino de adoptar en sus últimas obras, le sentó mucho mejor y en ella mostró ser un verdadero maestro, pero no sin antes haber tenido que pagar el precio del prestigio de la novela tradicional.… Leer
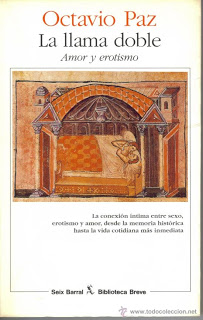
Releo, veinte años después, La llama doble de Octavio Paz. Alas!, el tiempo no pasa en vano. El deslumbramiento original da paso a una retrospectiva perplejidad: ¿yo estuve de acuerdo, fundamentalmente, con todo esto?, ¿admití todos estos principios? Naturalmente, la prosa de Paz -su brillo, su agudeza- sigue intacta y abunda en pasajes memorables; el problema son algunas ideas, que hoy resultan difíciles de aceptar (ya lo eran evidentemente hace veinte años, pero entonces estaba más dispuesto a conceder, lo que obviamente dice más del lector que del libro). Tal vez la más grave sea esa vaga noción de «alma» a la que Paz remite una y otra vez sin explicar nunca del todo. ¿Tiene sentido seguir utilizando el término como otra cosa que una metáfora para designar ciertas características y operaciones de la mente? Aunque Paz aclara que no pretende que regresemos a las antiguas nociones del alma (pero, ¿es posible alguna noción moderna, racionalmente válida, de la misma?), a veces tengo la impresión de que quería desesperadamente creer en ella (algo parecido sucede con la problemática noción de “sagrado”, a la que también recurre; para ser un pensador laico, Paz usa a veces demasiadas nociones religiosas). ¿Es en realidad imposible concebir una persona –y por lo tanto el amor, pues ésta es un elemento fundamental de su idea del mismo– sin el concepto de alma? ¿No es posible concebir la dignidad y el carácter único de la persona sin recurrir a vagas categorías metafísicas? Quizá lo más valioso del libro (más allá de los repasos filosóficos o históricos, como los dedicados al amor platónico y cortés, que otros hicieron mejor, o los intentos de definir una idea del amor con elementos más bien imprecisos) sean ciertos conceptos e imágenes poéticas cargados de sentido. El final del ensayo, que describe esos momentos de éxtasis en los que por un instante, según Paz (y en esto sigo estando de acuerdo), todo se hace presente y alcanzamos a vislumbrar la eternidad, es tan contundente como sus mejores poemas: “¿Qué ve la pareja, en el espacio de un parpadeo? La identidad de la aparición y la desaparición, la verdad del cuerpo y del no-cuerpo, la visión de la presencia que se disuelve en un esplendor: vivacidad pura, latido del tiempo”.… Leer

La tarde que releía sus primeros poemas para esta reseña recibí, como todos, la noticia de la muerte del poeta. La coincidencia (seguramente vivida por muchos a propósito de esta Poesía completa) no dejó de tener algo de melancólica, pero el valor de la paradoja es obvio: el poeta ha muerto, pero la obra vive y, en cierto modo, comienza apenas su segunda y más perdurable vida, la que trascenderá, por mucho, los límites de una vida humana. El poeta lo sabía desde joven: “Adviene callada la muerte; / nada prolonga al instante caduco / sino el canto perfecto, que presta / tiempo sin tiempo a la vida.”
http://www.letraslibres.com/revista/libros/el-angel-y-la-mosca… Leer
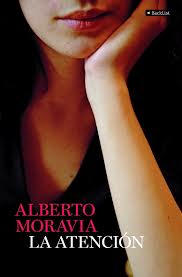
Sigo leyendo a Moravia, esta vez La atención (1965). Aunque El tedio me sigue pareciendo su mejor novela leída hasta ahora, ésta es más arriesgada, más innovadora, y anticipa varios de los debates de la novela más actual (cuántas novelas recién salidas y que hoy ocupan las mesas de novedades son infinitamente más antiguas y ya caducas en comparación con La atención). Es, ante todo, una novela sobre la novela, y de ahí su modernidad. El protagonista, Francesco, quiere escribir una novela sobre nada, desprovista de drama, sobre la vida cotidiana. Para ello decide llevar un diario del que eventualmente deberá extraer la ficción, pero ya desde el principio mezcla en él lo que efectivamente le ocurre con lo que imagina o se inventa. Encima, precisamente en ese momento de su vida comienzan a sucederle hechos más bien dramáticos. Sobra decirlo, el diario acaba convertido en la novela. Todo transcurre, como de costumbre en Moravia, en esas atmósferas decadentes, aburridas y vagamente perversas que caracterizan su obra y que recuerdan los ambientes de las películas de Antonioni (El eclipse o La noche). Quizá lo más memorable sea la definición misma de novela que formula el narrador, una definición que suscribiría todo verdadero novelista y, desde luego, todo verdadero leedor de novelas:
Poco a poco, con los años, la novela se había convertido para mí en mucho más que un género literario: era sin más una manera de entender la vida. Sabía, efectivamente, que no era para mí posible establecer en la realidad una relación más auténtica conmigo mismo y con los demás; y estaba convencido de que la novela era el único lugar en el que la autenticidad no solo era posible, sino también, por así decirlo, inevitable, si la novela era verdaderamente una novela.… Leer
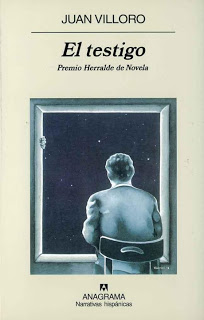
Leí hace algunos días, como hipnotizado, El testigo de Juan Villoro, que por una u otra cosa no había leído hasta ahora. Pocos escritores gozarán (el verbo, diría Borges, es excesivo, y equívoco) de una omnipresencia semejante a la de Villoro en la literatura mexicana actual, de la que está llamado a ser, cada vez más, una de las figuras tutelares (una tutela sui generis, benévola y modesta, como su persona, radicalmente distinta a la ejercida por otros escritores); a donde quiera que se volteé, aparece su nombre: un libro nuevo, un artículo en el diario, una obra de teatro, una entrevista, un programa de televisión sobre futbol o las pirámides. Me temo, sin embargo, que esta popularidad opaque un poco el verdadero valor de su obra y cree una fácil y falsa familiaridad con ella. Para muchos, Villoro es principalmente el escritor chistoso y buena gente que también escribe libros para niños y le gusta el futbol. Sí, pero para la literatura será ante todo (hasta ahora, al menos) el autor de El testigo. Lo confieso: yo mismo, más o menos familiarizado con el resto de su narrativa, sus ensayos de crítica literaria, sus artículos y crónicas, su teatro, esperaba, naturalmente, que ésta fuera una buena novela, escrita en su característica prosa afilada y exacta, pero la obra rebasó todas mis expectativas. No es, meramente, una buena novela, es una extraordinaria novela, una de las cuatro o cinco mejores novelas de la literatura mexicana. Es también, sospecho, una de esas obras que se escriben solo una vez en la vida (y no hay por qué lamentarse: lo excepcional sería repetir una obra como El testigo; lo excepcional es escribir, aunque sea una sola vez, una obra como El testigo). Firmemente arraigada en un contexto, una temática y un lenguaje mexicanos, es una novela cuyos valores trascienden las fronteras nacionales y lingüísticas y termina instalándose en el plano de lo mítico y lo alegórico. Al final, no es solo la trivial historia novelesca de Julio Valdivieso, intelectual mexicano, regresando al país y sus nuevas circunstancias políticas y sociales (la trama está situada a principios del siglo XXI); es el hombre, a secas, regresando a los principios de lo femenino y de la tierra.… Leer

https://itunes.apple.com/mx/itunes-u/pasion-por-la-lectura/id484598917?mt=10… Leer

Nuevo número de Criticismo. Incluye reseñas sobre John Banville, Alessandro Baricco, David Toscana, G. M. Tavares y Hong Sang-soo. Lea y critique.

Leo El viaje a Roma, una de las últimas novelas de Alberto Moravia, que al principio me chocó un poco, pero que después, una vez aceptadas sus premisas, leí con avidez. Es, digamos, una novela de tesis (psicoanalítica, en este caso). El propio autor decía que en ella “la moral tradicional es sustituida por la moral freudiana”. El narrador y protagonista, joven poeta admirador de Apollinaire, vuelve a su natal Roma para encontrarse con su padre, al que no ha visto en quince años. Allí, a la vista de las habitaciones del departamento paterno, recuerda una suerte de escena primaria de su madre con un extraño. A partir de ahí, todo comienza a desarrollarse siguiendo una perfecta lógica freudiana (búsqueda de la madre en otras mujeres, rivalidad con el padre, antagonismo madre-hija, etc.). La apuesta de Moravia, resuelta mediante su pericia narrativa, es que lo que en términos de un realismo convencional sería irrepresentable (la plena aceptación y ejecución de los supuestos freudianos) o, en todo caso, solo debajo de las apariencias, aquí es admitido y representado con toda naturalidad, como si todos los personajes se hablaran de tú con su subconciente. Psicoanálisis y literatura se han influido mutuamente y sus relaciones siempre han sido fecundas, pero no debe haber muchas novelas tan íntimamente freudianas como El viaje a Roma.… Leer

La mirada penetrante del dandi, de sus fotos y de sus cuadros, advierte a quien lo contempla de la eternidad del instante que viste. Notorio desconocido, preserva intacta para nosotros la atmósfera de una época. Él es el soberano de lo transitorio, porque lo sabe eterno.
El dandi es pasivo en el mundo de la falsa actividad. Con su pasividad, con su inmovilidad desvela cuanto se esconde tras el aparente movimiento que lo rodea. Además, desiste de tomar una iniciativa manifiesta en una situación en la que esa iniciativa coincide con la sumisión a las leyes del mercado, el activismo con la pasividad más completa.
El dandi crea elegancia, pero no va a la moda.… Leer

Leo el Diccionario del dandi de Giuseppe Scaraffia, adquirido el año pasado en Profética (Puebla), por cierto una de las librerías más acogedoras del país. El libro traza en su primera parte una genealogía del dandi (Brummell, naturalmente, el dandi primigenio, y luego Byron, Disraeli, Barbey d’Aurevilly, Wilde, Stendhal, etc., y, claro, Baudelaire, que hizo del dandismo una actitud existencial) y luego define una serie de términos con respecto a su héroe: Artificio, Belleza, Cigarros, Corbata, Escritura, Ironía… Aunque Scaraffia hace del dandi casi un materialista dialéctico, el Diccionario está bellamente escrito y abunda en frases memorables. Trascribo algunas, casi al azar:
Ser dandi es un estado de gracia, fruto de una extenuante dedicación a sí mismo.
Lo correcto es hablar del dandi, porque él no es un concepto, sino una línea, un proyecto al que el individuo quizá y no siempre se adhiera: una calmada tensión.
La elegancia excesiva del dandi significa que para él cada día del hombre es una gran ocasión a la que ninguna fiesta supera, y que él es el más importante de los festejados.… Leer