Memorias de un leedor, VIII. «Los libros que usted deseaba leer»: Chéjov en Austral

Pasar de Tolstoi o Dostoyevski a Chéjov es como pasar de un paisaje montañoso y volcánico a un valle gris y mortecino. Cuando se publicaron sus cuentos y, sobre todo, cuando se estrenaron sus obras de teatro, El jardín de los cerezos o El tío Vania, recibió, una y otra vez, la misma crítica: aquí no pasa nada. En efecto, no pasa nada –entiéndase, no ocurren grandes acontecimientos–, con una salvedad: pasa la vida. La vida, seamos francos, podrá tener algunos momentos críticos y exaltados como los que viven los personajes dostoyevskianos o tolstoianos, pero buena parte se parecerá más a la grisura que domina los cuentos de Chéjov.
Hasta la reciente edición de Páginas de Espuma, leer los cuentos de Chéjov en español era una aventura caótica, pues las ediciones y traducciones eran muy dispares y uno debía espigarlas de aquí y de allá. Sin embargo, para muchos lectores hispánicos, Chéjov estará siempre asociado a la Serie Azul de la colección Austral de Espasa-Calpe. Aprovecho la oportunidad para hacer la apología de esta humilde colección de libros. Que las ediciones no estaban muy cuidadas que digamos, sí; que algunas traducciones eran sospechosas, también; que el papel se ponía amarillo rápidamente y los volúmenes se deshojaban entre las manos, a qué negarlo, pero qué servicio prestó esta colección a millones de lectores en España e Hispanoamérica. Allí donde probablemente no había ningún libro, había un Austral. En la adolescencia, me gustaba repasar el índice de títulos que venía al final y ver los muchos autores y obras que no conocía y que algún día esperaba leer. Me gustaba hasta su ingenua publicidad, redactada en términos que parecían del siglo XIX: “Los libros de que se habla. Los libros de éxito permanente. Los libros que usted deseaba leer. Los libros que aún no había leído porque eran caros o circulaban en ediciones sin garantía. Los libros de cuyo conocimiento ninguna persona culta puede prescindir. Los libros que marcan una fecha capital en la historia de la literatura y el pensamiento. Los libros clásicos –de ayer, de hoy de siempre–.” Mi colección de Austral es uno de los rincones sentimentales favoritos de mi biblioteca.
https://letraslibres.com/literatura/los-libros-que-usted-deseaba-leer-chejov-en-austral/… Leer
Prólogo a Bésame con el beso de tu boca: el beso erótico en los Siglos de Oro

“¡Que me bese con los besos de su boca!”, pidió hace más de dos mil años la Sulamita en el Cantar de los Cantares, mientras el poeta romano Catulo, en el siglo I a. C., rogó a su amante, Lesbia: “¡Dame mil besos, después cien, / luego otros mil, luego otros cien, / después hasta dos mil, después otra vez cien!”. Los dos pilares de la cultura occidental, el judeocristiano y el grecorromano, comparten el deseo del beso. Y es que, claro, ¿quién no quiere besar y ser besado? Tan familiarizados estamos con el beso erótico –el beso en la boca, el beso de los amantes– que nos parece inconcebible pensar en un tiempo o un sitio en el que este no existiera.
Y, sin embargo, el beso erótico tiene su historia. No ha existido siempre ni en todo lugar. En la actualidad, debido en buena medida a la globalización de la cultura occidental, el beso erótico es practicado en la mayor parte del mundo. Sin embargo, antes de su contacto con Occidente, pueblos como los lepcha (India), los sirionó (Bolivia) o los somalí (Somalia) parecían ignorarlo. Viajeros del siglo XIX –William Winwood Reade, Bayard Taylor, Paul d’Enjoy– ofrecen testimonios de pueblos en África, Finlandia y China que se escandalizan frente al beso erótico. No se trata necesariamente de un gesto universal. Aunque originado seguramente en un instinto natural, resultado de un largo proceso de evolución biológica, el beso está revestido de códigos culturales, sujeto al cambio y a la historia.
Hasta la fecha, la ciencia no tiene una teoría única, unánimemente aceptada, sobre el origen biológico del beso, pero ha planteado diversas posibilidades, resumidas por Sheril Kirshenbaum. Las más divulgadas tienen que ver con los procesos de crianza y alimentación. El beso, por ejemplo, se habría originado como un sustituto o prolongación de la satisfacción que el bebé obtiene con la boca durante la lactancia. Octavio Paz, en Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, hizo de paso una observación luminosa sobre este proceso:
En el mundo prenatal deseo y satisfacción son uno y lo mismo; el nacimiento significa su disyunción y en esto consiste el castigo de haber nacido. En ese castigo comienza también la conciencia del ser: sentimos nuestro yo como sensación de cercenamiento de lo otro. Pero hay una substancia prodigiosa que hace cesar la discordia entre deseo y satisfacción: la leche maternal. En ella el placer y la necesidad se conjugan. La lactancia atenúa la distinción entre sujeto y objeto. La unidad se restablece y por un instante el uno es el otro. En una imagen doblemente admirable, por su exactitud visual y por su penetración espiritual, Hölderlin dice que el niño pende del pecho de su madre como el fruto del ramo. Así es: el niño vuelve a ser de nuevo parte del cuerpo del que fue arrancado. La substancia que cicatriza la herida es la leche, la savia maternal
Acaso el beso erótico, en sus orígenes, sea eso: deseo de restablecer la unidad perdida, tentativa de fusión, ansia de completarse. Todos los amantes, cuando se besan, buscan ser uno.
Estrechamente asociada a la anterior, otra posibilidad tiene que ver con el hábito de la premasticación, o sea, el hecho, observable también en algunos animales, de masticar un alimento para ablandarlo y pasarlo luego a las crías. Esta costumbre, que aún se practica en nuestros días en algunas sociedades, no era extraña en la España de los Siglos de Oro, como prueba un pasaje de san Juan Bautista de la Concepción al comentar los famosos versículos del Cantar: “miren, mis hermanos, ¿no han visto una doncella tomar a un niño hermanito suyo, que tiene a los pechos de su madre dándole leche? Como la hermana le ama y es doncella y no le puede dar leche, quítale el niño a su madre y tómale en sus brazos y masca un poquito de pan o una conserva y junta boca con boca del chiquito y dale a comer lo que ella tiene en la suya”.
Otra hipótesis acerca del origen del beso erótico es lo que el zoólogo inglés Desmond Morris denominó el “eco genital” de los labios de la boca femenina, que por su forma y su color remitirían a los de la vulva, y servirían para indicar y despertar el deseo sexual, como los fabricantes de cosméticos saben bien. En este supuesto, el color rojo, asociado en principio a la fruta madura codiciada por nuestros ancestros para satisfacer el hambre y luego vinculado al sexo, habría tenido un papel fundamental. En un famoso pasaje de su obra, que contiene una de las definiciones más prosaicas que se hayan escrito del beso, Sigmund Freud manifestó cierto asombro sobre su función en la sexualidad humana: “a uno de estos contactos, el de las mucosas labiales, se le ha otorgado en muchos pueblos (entre los que se cuentan los de más alta civilización), un elevado valor sexual, por más que las partes intervinientes no pertenezcan al aparato sexual, sino que constituyen la entrada del tubo digestivo”.
Está claro, entonces, que en el principio del beso se cruzan las esferas de la alimentación, la sexualidad y el afecto. Hay otro factor –clave en las páginas siguientes y quizá el más importante en la historia de la interpretación del beso–, que tiene que ver con la respiración, el olfato y el aliento. Según este, el beso se habría originado en la costumbre primitiva de oler al otro para reconocerlo (como miembro de la familia o de la tribu), lo que eventualmente habría derivado en el contacto de los labios con distintas partes del rostro. En el caso del beso erótico, este implica el contacto de lenguas y un intercambio de saliva –y desde un punto de vista microbiológico, de unos ochenta millones de bacterias–, pero también de alientos, del aire que entra y sale de nuestros cuerpos, y no deja de involucrar al olfato. Como se verá más adelante, ninguna otra cosa como esta noción de aliento –los griegos lo llamaron pneuma– estimuló tanto el pensamiento y la imaginación en torno al beso, desde los tiempos antiguos hasta hace relativamente poco.
El beso es un gesto que pone en juego todos los sentidos: la vista (vemos un rostro, una boca, unos labios, unos dientes), el tacto (nuestros labios tocan otros labios; nuestra lengua, otra lengua), el gusto (lo besos saben, qué duda cabe), el olfato (olemos el rostro y el aliento de otro) y el oído (pues los besos suenan, aunque cada lengua los oiga diferente: mua en español, smack en francés, Schmatz en alemán, chu en japonés, boh en chino). A nivel orgánico y químico, el beso es todo un acontecimiento en nuestro cuerpo: el pulso y la respiración se aceleran, los vasos sanguíneos y las pupilas se dilatan, la sangre se agolpa en nuestro rostro. La dopamina, neurotransmisor que suministra la sensación de placer, se dispara y se acompaña de oxitocina, asociada al afecto y al apego; serotonina, reguladora del gozo, y, por supuesto, adrenalina, la hormona de las emociones fuertes.
El beso es un hecho biológico y químico, pero, no menos importante, histórico y cultural. El gesto físico del beso erótico no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo –los besos de Salomón y la Sulamita o de Catulo y Lesbia siguen siendo básicamente los nuestros–, pero las ideas en torno al beso, lo que pensamos e imaginamos alrededor de ese contacto íntimo, ha cambiado significativamente al paso de los siglos y de acuerdo al lugar. El beso de dos amantes cortesanos en la Italia del siglo XVI, por ejemplo, imbuidos con la idea del intercambio de las almas, no es el mismo que el de una pareja del siglo XXI, aunque exteriormente lo parezca.
Este libro trata fundamentalmente sobre el beso erótico en la literatura española de los Siglos de Oro. Sobra decir que en esta época, como en tantas otras, hay muchas clases de besos: amistosos, familiares, ceremoniales, etc., entre varias posibles calificaciones. Pero el beso que me interesa es el beso erótico, el beso en la boca que está relacionado con el impulso sexual. No por eso dejaré de hacer, aquí y allá, referencias a otro tipo de besos. Aunque centrado en la lengua y la literatura hispánicas de los siglos XVI y XVII, algunas de las cosas que se digan serán probablemente válidas para otras lenguas y literaturas de la misma época.
Me ha parecido pertinente, antes de entrar en los Siglos de Oro, hacer una historia del beso erótico en las letras de la Antigüedad al Renacimiento para mostrar los antecedentes y la evolución de las ideas que heredaron los autores españoles, y confío que este capítulo no será el menos útil ni el más ingrato de los que integran el libro. Ya en la literatura áurea, comienzo con el estudio de los problemas que enfrentaron algunos comentaristas religiosos (fray Luis de León, santa Teresa de Jesús, san Juan Bautista de la Concepción y Mariana de San José) para interpretar el versículo del Cantar, sin el cual no puede entenderse la idea del beso erótico en Occidente; continúo examinando los dilemas de Damón y Filis, la pareja de amantes de Francisco de Aldana, que entre besos y caricias se hacen serias preguntas sobre la naturaleza del amor; prosigo, ya en el siglo XVII, con la galería de besos presente en la obra de Cervantes, no todos eróticos, que descubre originales aspectos de la mentalidad cervantina, y concluyo con el repaso de algunos besos en la poesía amorosa de Quevedo, cuyo proverbial desengaño solo pudo imaginarlos o soñarlos. Sobra decirlo, son innumerables los besos eróticos en la literatura áurea y este libro no intenta agotarlos ni hacer su historia general; pretende únicamente estudiar cuatro casos concretos, sin duda significativos, y a partir de ellos examinar algunas de las ideas más comunes en torno al beso erótico en los Siglos de Oro.
En el Diario de un seductor, el Don Juan de Kierkegaard, al plantear una hipotética Contribución a la teoría del beso, se pregunta por qué este ha recibido tan poca atención por parte de los filósofos. La respuesta puede no ser muy halagadora para el gremio. ¿Será que descuidan el tema o que de eso no entienden nada? Y algo parecido podría decirse de críticos literarios, filólogos o historiadores. Pero es que, podría objetarse, ¿es el beso un tema relevante, digno de estudio?, ¿no es una materia un poco frívola?
Las ideas que una época o una sociedad tienen del beso revelan su concepción global del amor y, por ende, de la condición humana. Por eso, no sería exagerado afirmar que en el beso está el hombre entero. Es por esta razón que rastrear y examinar dichas ideas en un periodo y sitio determinados a través de su literatura –pues es en esta, como observó A. N. Whitehead, que se manifiesta el aspecto concreto de la humanidad y a la que debemos voltear para descubrir los pensamientos interiores de una generación– no es un mero pasatiempo intelectual, sino una investigación que puede revelarnos aspectos esenciales de lo que hemos pensado de nosotros mismos. Pensar el beso detona toda una serie de temas que tiene que ver con lo más plenamente humano: el amor, por descontado, pero también la muerte, el alma y el cuerpo, Dios y el hombre, el yo y el otro, lo masculino y lo femenino, el tiempo y la eternidad, la soledad y la comunión. En definitiva, y como espero mostrar en las páginas que siguen, un beso es cualquier cosa menos solo un beso.
… Leer
Memorias de un leedor, VII. La etapa rusa: Memorias del subsuelo de Dostoyevski

Como habrá sido evidente con la lista de autores incluida en el capítulo sobre Borges, mis primeras lecturas tuvieron una etapa decididamente rusa. Recuerdo haber leído todo Puschkin y Gógol en la colección Joya de la editorial Aguilar. Me impresionaron, sobre todo, Eugenio Onieguin, La hija del capitán y, por supuesto, El capote y La nariz. Leí también a Turgueniev, aunque menos (el autor de Padres e hijos tuvo la mala suerte histórica de quedar entre los fundadores de la literatura rusa y los gigantes, y ensombrecerse irremediablemente), pero nada se compara al impacto que me causó la tríada Dostoyevski, Tolstoi, Chéjov.
¿Por qué será que en tantas biografías de lectores el encuentro con los rusos es un capítulo aparte, normalmente situado en la adolescencia? No hay experiencia de lectura, experiencia a secas, que se compare a tener diecisiete años y leer, por primera vez, Los hermanos Karamázov o Ana Karénina. No son libros cualesquiera, son cataclismos; son, como exigía Kafka, golpes de martillo en la cabeza. Aunque son obras para toda la vida, sospecho que suelen ir asociadas a la adolescencia o primera juventud porque son de las pocas que están realmente a la altura de los cambios y metamorfosis que se experimentan entonces. Como el despertar sexual o una crisis de fe, leer Guerra y paz o Demonios es más un acontecimiento vital que libresco.
https://letraslibres.com/literatura/la-etapa-rusa-memorias-del-subsuelo-de-dostoievksi/… Leer
Memorias de un leedor, VI. Cómo no conocí a Bioy Casares

Después de Borges, era natural no tardar en llegar a Bioy, que se convirtió rápidamente en uno de mis escritores predilectos. El libro que me sirvió de entrada a su mundo no fue, igual que en el caso de Borges, una obra individual, sino una antología: La invención y la trama, editada por Marcelo Pichon Rivière (Fondo de Cultura Económica, México, 1988). En una de varias escapadas de la escuela en la preparatoria, convencí a Najú, el lector de Sherlock Holmes, de ir a Veracruz. Lo hice varias veces, con él o con algún otro amigo. Salíamos de nuestras casas temprano, como para ir a la escuela, pero nunca llegábamos; en su lugar, íbamos a la terminal de autobuses y tomábamos un camión al puerto. En dos horas estábamos ahí: paseábamos por el malecón y el centro, veíamos el mar, comíamos, tomábamos un helado de limón y regresábamos a Xalapa a media tarde. Bastante inofensivo todo.
Una de las paradas obligadas de esas salidas era una librería, hace tiempo extinta, llamada Las Atarazanas, por encontrarse precisamente en el edificio del antiguo arsenal del puerto. Allí fue donde compré el libro de Bioy, que ahora tengo aquí, a mi lado. Pertenece a la colección Tierra Firme y, si no me engaño, no volvió a ser reeditado por el Fondo. En la portada aparece una pulsera dorada, un retrato antiguo de una mujer que sostiene un ramo de flores y, detrás del retrato, una pistola, como insinuando un drama de amor y muerte. En la solapa, arriba de una breve biografía, una foto de Bioy ya anciano, con gabardina café y gorra; en la primera página, como acostumbraba con mis primeros libros, mi nombre completo y la fecha, con tinta azul y una caligrafía casi infantil: “Pablo Antonio Sol Mora –Septiembre 1992–”.
https://letraslibres.com/uncategorized/como-no-conoci-a-bioy-casares/… Leer
Philip Roth. The Biography de Blake Bailey

Quizá de ningún autor contemporáneo me intrigaba tanto leer la biografía como de Philip Roth. Habiendo leído buena parte de su obra –no toda, por fortuna; me queda Roth por descubrir– siempre me pregunté qué rostro se escondería detrás de todas esas máscaras, sus alter ego novelísticos: “Philip Roth”, Nathan Zuckerman, David Kepesh. ¿Quién, en definitiva, era el hombre Philip Roth? Pensaba constantemente en las palabras que Zuckerman le dirige a su creador en el epílogo a The Facts. A Novelist’s Autobiography, sin duda el toque de genio de ese libro: “My guess is that you have written metamorphoses of yourself so many times, you no longer have any idea what you are or ever were. By now what you are is a walking text”. “Un texto andante”, un hombre hecho de palabras. Eso había devenido Philip Roth. ¿Cómo? Y, por otra parte, claro, nadie, ni Shakespeare ni Flaubert, están hechos solo de palabras. Detrás hay siempre un individuo, con experiencias y rasgos personales, gustos y opiniones, hábitos y manías. ¿Quién?
En principio, una biografía de casi mil páginas debería responder a estas preguntas (y lo hace, parcialmente), pero al final no dejé de experimentar un cierto desencanto, ya me iré explicando. Se sabía hacía años que Blake Bailey, que ya había escrito notables biografías de John Cheever y Richard Yates, estaba trabajando en una magna, ambiciosa, “definitiva”, sobre Roth, que personalmente lo había elegido para esa tarea, luego de descartar a Ross Miller, que preparó la edición de varios volúmenes de la obra completa para la Library of America. Y aquí, naturalmente, empiezan los problemas. Es un hábito anglosajón (no tan común en el ámbito hispánico, donde ya se sabe que el género biográfico no goza del mismo favor) que el escritor, el artista o el personaje en cuestión designe a su biógrafo oficial. Es un arma de dos filos, desde luego. No deja de haber algo artificial, comprometedor, en establecer una relación personal entre biógrafo y biografiado, y en que el segundo elija al primero. Después están las ventajas, claro, que son enormes para el biógrafo. En el caso de Bailey, Roth puso a su entera disposición todo su archivo personal: sus manuscritos, sus notas, sus cartas, sus textos inéditos… Le presentó y dio acceso a todas sus amistades, familiares, ex parejas, etc., que quisieron colaborar con el proyecto, además de tener la oportunidad de conversar largamente con él, hacerle preguntas y resolver dudas puntuales. El sueño del biógrafo. No que así resulte sencillo escribir una vida (de hecho, la abundancia de información puede resultar abrumadora), pero evidentemente facilita mucho las cosas.
Hay un tipo de biografía de escritor, típicamente anglosajona de nuevo, cuyo modelo sería el James Joyce de Richard Ellmann y que me parece es al que obedece la obra de Bailey. Parte de una investigación verdaderamente exhaustiva del personaje, la acumulación y el análisis de toda la información posible; luego procede a la escritura, básicamente expositiva, más que interpretativa, de los hechos, en la que la figura del biógrafo desaparece por completo y es solo una voz que narra con aparente objetividad. Se opina sobra la obra, pero limitadamente, y se concentra más bien en la vida. Es un modelo perfectamente válido, aunque quizá demasiado distante e impersonal, y para que la biografía se convierta en una obra maestra por derecho propio debe de algún modo mostrar la huella individual del autor. En lo particular, prefiero ese subgénero en el que el biógrafo se involucra íntimamente y en el que su yo es visible en la obra junto con el proceso mismo de investigación (especie de metabiografía), cuyo paradigma sería The Quest for Corvo de A. J. A. Symons. Pero sería absurdo pretender que todas las biografías fueran así (no sería posible ni deseable) y el modelo clásico adoptado por Bailey debe ser juzgado en sus términos.
Lo primero que asombra y admira en Philip Roth es precisamente la minuciosa investigación, la apabullante cantidad de información reunida y su exposición, y lo primero que incomoda es la escasez de interpretaciones. Aquí creo que el biógrafo debe arriesgar un poco. De acuerdo, esto es lo que pasó, esos son los hechos. Ahora, ¿qué significan?, ¿qué interpretación hay que darles?, ¿por qué ocurrieron así? Son los riesgos de la biografía que se quiere objetiva y aséptica, que a ratos se echa de menos la propuesta de un sentido, la explicación de una personalidad (para lo que inevitablemente debe recurrirse a la conjetura y la hipótesis).
La vida de Roth, a simple vista, es una vida ordinaria, desprovista de grandes acontecimientos exteriores. No deja de llamar la atención, por cierto, el contraste entre la biografía de algunos grandes novelistas del siglo XX y sus modelos del siglo XIX, digamos, Tolstoi o Stendhal, por poner dos ejemplos superlativos. No que todos los novelistas decimonónicos tuvieran existencias semejantes, desde luego, pero de cualquier forma hay una considerable disminución en la épica vital. Los novelistas del siglo XIX van a la guerra y a prisión, viajan (cuando viajar no es meramente trasladarse), tienen crisis religiosas que los enfrentan a una iglesia, etc.; los novelistas modernos escriben pacíficamente, dan clases, ganan premios y becas, se casan, se divorcian y poco más.
Y el matrimonio, precisamente, ocupa un lugar central en la biografía de Roth, al grado de esta que puede leerse como una verdadera comedia conyugal (para el que la ve de fuera, por supuesto, porque al que está dentro le hace maldita la gracia). Los dos desastrosos episodios matrimoniales de Roth lo marcan por completo y encubren uno de los aspectos más misteriosos de su personalidad. El primero fue novelado en My Life as a Man, cuya escritura le costó sangre, sudor y lágrimas, y que es, injustamente a mi parecer, una de sus novelas menos reconocidas (fue la primera que leí y quizá por eso le guardo especial afecto). De no existir pruebas, parecería algo casi inventado. Hacia 1956, Roth conoce a Margaret Martinson, una mesera mayor que él, con un pasado turbulento e hijos de un matrimonio previo. El joven Philip piensa que será solo una aventura, pero se va involucrando cada vez más. Cuando intenta distanciarse, Maggie le dice que está embarazada. En realidad, no es cierto, pero ella sale a la calle, busca a una mujer efectivamente encinta y le paga porque se haga una prueba a su nombre y le entregue los resultados; luego va y se los muestra a Philip. Este le asegura que se casará con ella y lo cumple. Margaret “aborta” al hijo inventado y comienzan luego diez años de infierno conyugal y doméstico. En una de sus muchas peleas, ella le revela el engaño jactándose. Finalmente empieza un tortuosísimo proceso de divorcio, pero en realidad Roth solo logra liberarse cuando Margaret muere en un accidente de tránsito. Lo dicho: leído solo en una novela esto resultaría inverosímil, pero, como decía Borges, a la vida le toleramos inverosimilitudes que a la literatura le negamos.
Tras este episodio, Roth jura y perjura que no volverá a casarse y así lo hace durante un tiempo. Escribe, disfruta del éxito y la celebridad conseguidos a raíz de Portnoy’s Complaint, tiene varias novias y amantes. Sin embargo, años después, conoce a una nueva mujer, mucho más culta y talentosa que Maggie, la actriz Claire Bloom, pero con algunos rasgos en común: mayor que él, con un pasado familiar turbulento y una hija. Huelga decir lo que ocurrió. Ahora son veinte años de infierno conyugal y doméstico. En este punto, naturalmente, el incrédulo lector hace un alto y se pregunta: vamos a ver, qué está pasando aquí. ¿Dos veces lo mismo?, ¿con el mismo patrón? ¿Cuál es la explicación? Bailey no arroja demasiadas luces al respecto.
Convulsiones matrimoniales aparte, la vida de Roth está jaloneada por dos intereses fundamentales que solo le darán tregua al final, pasados los ochenta, quizá no casualmente casi al mismo tiempo: la literatura y el sexo. Son las dos grandes pulsiones rothianas: escribir y coger. La primera es la que lo hace buscar la soledad y tener una disciplina monacal que le permite crear una obra; la segunda, la que lo lanza fuera de sí, en búsqueda permanente de objetos de deseo, y que le otorga una plenitud vital que no se encuentra en ningún otro lado. Son inseparables, en realidad, pues el sexo es uno de los motores de la escritura de Roth. Sacudido constantemente por el aguijón de la carne, en su obra narra, afirma, discute, interroga, medita y en última instancia transfigura en arte el imperio del deseo.
La biografía entera de Roth puede interpretarse como el esfuerzo de construir una vida que gire alrederor de la escritura; lo consigue, con base en una voluntad de hierro. Ese fue, qué duda cabe, su gran triunfo, pero a costa de no pocos sacrificios. Si hubiera que buscarle un modelo de escritor, este se acercaría al de Flaubert. Cámbiese Croisset, Normandía, por Warren, Connecticut, y se encontrará el mismo solitario y rabioso empeño: hacer de la escritura el centro de la vida; construir una obra, cueste lo que cueste. Se enuncia fácilmente, se hace con más dificultad. Escribir diario, como un monje encadenado a su escritorio, no unas cuantas semanas o meses, sino años, lo que quede de vida. Desde joven, Roth busca el aislamiento que le permita escribir. Primero, en Yaddo, el famoso refugio de escritores en Saratoga Springs, Nueva York; luego, en su Yaddo particular, una casa del siglo XVIII en el mencionado Warren, donde pasará buena parte de su existencia. La mudanza a ese sitio, en 1972, parece una fecha decisiva: es el inicio de la disciplina flaubertiana de Roth. Años después, escribiría al respecto: “The best thing I ever did in my life… I’m a great sucker for domesticity… I want to have dinner, have a drink… read, get in bed, fuck, and go to sleep. What else is there? Then in the morning go back to my place, work, and so on. And every day more or less the same”.
Y sin embargo, la vida y sus fuerzas turbulentas, generalmente en la forma del sexo o el amor, acaban de una forma u otra colándose en la vida del aspirante a ermitaño. Acaso sea esta la gran paradoja y la dialéctica decisiva de la existencia de Roth: el movimiento contrario de su búsqueda de soledad para escribir, por un lado, y la fuerzas de atracción de la vida –Eros, fundamentalmente–, por otro, y la síntesis en la creación de una obra. Tal vez ninguno de sus libros lo ejemplifica mejor y más drásticamente que The Human Stain. A finales de los años noventa, canonizado ya como escritor, Roth planea su nueva novela y medita en asignarle un interés amoroso a su protagonista, Coleman Silk. Un día, al ir a recoger su correo al pueblo cercano, se topa con una mujer de treinta y tantos años que se presenta como su admiradora y pide que le autografíe un libro. Ella trabaja como telefonista en una compañía de reparaciones eléctricas y en una granja lechera. Será el modelo de la memorable Faunia de la novela. Ella y Roth comienza un affaire turbulento en el que poco a poco él se va enterando de su pasado: su alcoholismo, la pérdida de sus hijos, sus parejas problemáticas, su amor por los animales. Prácticamente al mismo tiempo que va conociéndola, la transfigura en personaje literario. Anteriormente, Roth había manifestado su admiración por la velocidad con que Updike convertía sus experiencias en material narrativo: a él le tomaba diez años mientras que al creador de Rabbit, decía, parecía tomarle veinticuatro horas. Sin embargo, en este caso no pide nada a Updike. Poco después de la publicación de la novela y tras seis meses en prisión por conducir alcoholizada, la mujer le habla por teléfono a Roth: “¿Quién es Faunia Farley? –le reclama–. Te robaste mi vida”. Meses después aparece muerta en el cuarto de un motel, más o menos como ocurre con Faunia en el libro. “Profeticé su muerte”, concluye fríamente Roth.
El episodio es representativo de la problemática relación de Roth (y, para el caso, de cualquier novelista) con sus semejantes. Sistemáticamente expolia la vida de su familia, de sus padres, sus amigos, sus amantes, sus colegas, etc., y la convierte en materia novelesca. Naturalmente, antes que nada se expolia a sí mismo y se exhibe, desfigurado en variantes, frente al público, pero una cosa es exhibirte a ti mismo y otra a los demás. No pocos de sus modelos resienten este hecho. Es inevitable, el novelista se alimenta de las personas que conoce, pero el asunto no deja de plantear cierto conflicto ético. ¿Eres padre, hermano, amigo, compañero, pareja, amante de un genuino novelista? Cuidado, el día menos pensado te encuentras en uno de sus libros y no necesariamente te va a gustar. La mujer que sirvió de modelo a Faunia tenía razón: el novelista es un ladrón de vidas. El principal compromiso de un verdadero escritor es con su obra y no vacilará en sacrificar en su altar a quien haga falta. El categórico final de Zuckerman Unbound, luego de que su hermano le asegure que fue su libro lo que mató a su padre, no deja lugar a dudas: “You are no longer any man’s son, you are no longer some good woman’s husband, you are no longer your brother’s brother, and you don’t come from anywhere anymore, either”.
El momento clave de la liberación de Roth como escritor se puede resumir en una fórmula que cifra su poética y que se volvió una especie de mantra: “let the repellent in”. Hasta antes de Portnoy’s Complaint, Roth seguía siendo demasiado correcto en su obra, demasiado limpio, demasiado virtuoso. Con Portnoy’s comenzó a soltarse, continuó decisivamente con My Life as a Man y luego ya no paró (quizá alcanzó el punto culminante, en este sentido, con Sabbath’s Theater). Hay escritores, y lectores, que solo quieren saber de lo Bello y lo Sublime, que se niegan a involucrarse personalmente, que no quieren ver los aspectos sórdidos o desagradables de la existencia, que no quieren ensuciarse. Roth no es para ellos. Aquí hay que encarar lo repelente y verlo a los ojos. En una carta a Saul Bellow, le confesó: “I kept being virtuous, and virtuous in ways that were destroying me. And when I let the repellent in, I found that I was alive on my own terms”.
En una entrevista, Roth declaró no tener un solo hueso religioso en su cuerpo. Desprovisto de cualquier tipo de visión providencial o ultraterrena de la vida, el azar juega un papel preponderante en su concepción del mundo. La desgracia puede caer sobre el más justo y no tiene nada qué ver con su carácter, como podría ocurrir en una tragedia griega, con lo que haga o deje de hacer. Como el rayo que golpea un árbol, ocurre porque sí (algunos personajes de Roth, los más virtuosos, no lo entienden: “¿por qué, si yo siempre he intentado hacer lo correcto, me pasa esto?”, o bien, “yo, de alguna forma, debo ser culpable de esto”). Y sin embargo, claro, hay cosas que oscuramente nos buscamos (por ejemplo, las fallidas relaciones matrimoniales del propio Roth, como Zuckerman le hace ver cruelmente: “[Maggie] isn’t something that merely happened to you… she’s something that you made happen”). La vida es esa mezcla de personalidad, elección y suerte. Para este mundo sin plan divino ni sentido determinado, donde el hombre está sujeto a los golpes ciegos de la fatalidad, se impone una especie de estoicismo que el protagonista de Everyman, una de las últimas obras maestras de Roth, expone con sencillez: “Just take it as it comes. Hold your ground and take it as it comes. There’s no other way”.
En una biografía tan completa como esta descubrimos a Roth en sus aspectos más íntimos y vulnerables, pero, a diferencia de una abominable tendencia biográfica que lo que pretende es juzgar moralmente al personaje o revelar sus aspectos más privados para probar que también era vil, Bailey lo muestra en toda su genuina y compasible humanidad. Así vemos a Roth a punto del suicidio en los momentos más álgidos de su relación con Bloom, teniendo un colapso nervioso que lo manda una temporada a una clínica, perdido mentalmente por culpa de los medicamentos, padeciendo terribles dolores de espalda a raíz de una lesión en el servicio militar, sufriendo la soledad de los años de vejez, llorando desconsoladamente al ser abandonado por una de sus últimas amantes con la que increíblemente, a los setenta y tres años, consideró la posibilidad de tener un hijo. Ninguna vida evidentemente, ni siquiera las que de forma exterior parecen más felices o logradas, es una sucesión ininterrumpida de triunfos y alegrías. ¿Crees que alguna es así? Mira más de cerca.
Como es sabido, hacia 2010, Roth decidió parar. No más escritura, no más libros (incluso dejó de leer ficción). Confieso que el hecho me dejó perplejo en su momento. ¿Se deja de ser escritor? ¿Así como así? ¿Es posible jubilarse de la escritura? ¿Alguien se imagina, digamos, a Kafka o Pessoa, diciendo: “bueno, ya está, he concluido mi obra y estoy satisfecho”, como más o menos dijo Roth? No que no tuviera razones para estar contento, pero no deja de asombrarme la posibilidad de esa decisión. Acaso esta sea una de las diferencias entre un gran escritor, como los mencionados, y un muy buen escritor, como Roth (y sigue siendo importante hacer la distinción).
Esto nos lleva inevitablemente a preguntarnos sobre el futuro de la obra de Roth. Creo que aún en vida su lugar estaba ya más bien con los clásicos de la novela que con sus propios contemporáneos. En mi opinión era por mucho el mejor novelista norteamericano y en lengua inglesa. Su lugar en el canon y su perdurabilidad parecerían asegurados. Y, no obstante, todo en el clima cultural contemporáneo, sobre todo en Estados Unidos, parece ir en su contra. Ya en vida fue acusado de misógino, tóxico, falocéntrico, etc. Esto no ha hecho sino agudizarse y va a empeorar. Tengo la absoluta certeza de que si hoy un joven escritor norteamericano publicara The Professor of Desire, Sabbath’s Theatre o The Dying Animal lo crucificarían sin vacilar en el altar del feminismo y la corrección política. Mejor dicho, ni siquiera se publicarían sus obras. Un editor de lo políticamente correcto lo pararía antes. Roth libró apenas cronológicamente esa censura y, siendo un escritor consagrado, gozaba de ciertas libertades. Lúcidamente, entrevió esta atmósfera. En sus notas para The Human Stain, apuntó: “Very upset and can’t understand it… / Sexual hysteria… / Turning men into contrite boys / Hysterical fear of the dick / … The Great Purity Binge / My subject from the beginning. / The Pure vs the Impure / … Feminism as the new righteousness… / Women are blameless”. En las universidades norteamericanas, la obra de Roth ya está instalada en la franca condena moral y no me sorprendería que acabara en la proscripción. Por fortuna, la supervivencia de la literatura no depende de la academia, aunque las posturas que esta asuma puedan tener mucha influencia. Siempre habrá lectores libres fuera y aun dentro del claustro.
Roth, por cierto, mantuvo una muy fecunda relación con la academia, no hay que olvidar que fue profesor durante muchos años, aunque en los últimos tiempos, previsiblemente, esa relación se complicara. Refiriéndose a los estudiantes, contaba a Saul Bellow: “ ‘aesthetic antennae have been cut’ so that they only recognize the ‘political uses’ of literature”. Cuando un professor universitario le escribió que él y sus alumnos estaban leyendo American Pastoral en términos de “ideology, myth, intertextuality, gender and ambivalence”, le replicó: “I regret to tell you that the words ‘ideology, myth, intertextuality, gender and ambivalence’ make my flesh crawl”.
Roth también fue parte de esa maquinaria norteamericana de programas académicos de “escritura creativa” que prometen graduar novelistas o poetas, invento que siempre me ha sorprendido y que en su caso personal nunca entendí. Me alegró leer en esta biografía su verdadera opinión al respecto: “I think it’s a great waste of time… Get them the fuck out of here. They should shut all those places down”. Lo que hay que hacer es enseñar a los estudiantes a leer, decía. Amén.
Y vuelvo, para terminar, al asunto con el que empecé esta reseña, el misterio central, a mi juicio, de la obra de Roth: la creación de alter ego, sus máscaras novelescas (Nathan Zuckerman, David Kepesh, “Philip Roth”). El fenómeno hace pensar inmediatamente en la heteronimia pessoana (por cierto, siempre me había preguntado qué opinaría Roth de Pessoa, con el que tantas cosas tiene en común, si de hecho lo habría leído, y esperaba que esta biografía me lo aclarara, pero su nombre no se menciona una sola vez), aunque sea menos complejo. En el caso del portugués, ya se sabe, no hay solo la creación de un personaje novelesco que es una versión alternativa del yo del autor, sino la invención de un escritor y su obra que de hecho puede ser muy distinta a la que su creador firma con su propio nombre. La despersonalización, la capacidad de ser varios, es allí llevada al extremo y trasciende el ámbito interno de la obra literaria para alcanzar la vida misma. No fue el caso de Roth. Aquí, para empezar, hay un ego monumental (nada qué ver con la modesta personalidad del portugués, quizá requisito necesario para poder ser otros) que nunca desaparece del todo detrás de sus creaciones. Philip Roth es el indisputable autor y amo y señor del teatro de Philip Roth. Y, no obstante, aunque sea en menor medida, al interior de su obra hay esa indagación, ese ensayo, esa vacilación en torno a las posibilidades de lo que llamamos yo. Él era perfectamente consciente, claro, y de hecho propuso a Bailey que su biografía se titulara The Terrible Ambiguity of the ‘I’. The Life and Work of Philip Roth (no acabó siendo así). Una de mis principales críticas a la obra de Bailey –por otra parte colosal, admirable y seguramente definitiva– es que aborde este asunto en las dos páginas finales de una biografía de 807, cuando se trata del aspecto decisivo de la obra rothiana. La solución propuesta, por lo demás, es quizá demasiado simple: “What Roth’s farrago of alter egos (especially the ones who write) have in common is a nature divided along somewhat predictable lines: the isolato who lives to pursue his art; the impious libertine who endeavors to squeeze the Nice Jewish Boy out of himself ‘drop by drop’; and of course the Nice Jewish Boy per se, wishing mostly to be good and pining for le vrai… Given vastly different needs of his different selves, Roth’s engagement with the world was bound to be incomplete, when it wasn’t positively disastrous”. Yo mismo he resaltado la importancia del binomio escritura/sexo para el Philip Roth de carne y hueso, pero en su otrarse (permítaseme un verbo pessoano) hay algo que va más allá, la trasciende y tiene que ver con el meollo de ser novelista. El propio Roth, vía Zuckerman, lo explicó en The Counterlife: “It’s all impersonation –in the absence of a self, one impersonates selves, and after a while impersonates best the self that best goes one through… All I can tell you with certainty is that I, for one, have no self, and that I am unwilling to perpetrate upon myself the joke of a self… What I have instead is a variety of impersonations I can do, and not only of myself… But I certainly have no self independent of my imposturing, artistic efforts to have one. Nor I would want one. I am a theater and nothing more than a theater”. Incluso una personalidad tan fuerte como la de Roth tiene la íntima certeza de que el yo es una ilusión, una construcción ficticia, que todos somos muchos y nadie, y que pocos como el novelista pueden percibirlo con mayor lucidez.
Philip Roth. The Biography revela un rostro detrás de las máscaras y no es un mérito menor, pero el misterio del enmascaramiento permanece.
Publicado originalmente en https://www.criticismo.com/philip-roth-the-biography/… Leer
Memorias de un leedor, V. El embrujo Borges

Poco tiempo después, Alfonso llega una tarde a mi casa con unas fotocopias (así es, la revelación ocurrió en unas humildes fotocopias): “Tienes que leer esto”.
Se trata de “El inmortal” de Borges, originalmente incluido en El Aleph. No creo exagerar si digo que la lectura de ese texto es el punto de inflexión de mi vida, la que determinó definitivamente mi vocación de lector. Después de eso, nada volverá a ser igual. Nunca podré olvidar mi sensación de asombro ante las primeras líneas del relato del protagonista: “Que yo recuerde, mis trabajos empezaron en un jardín de Tebas Hekatómpylos, cuando Diocleciano era emperador. Yo había militado (sin gloria) en las recientes guerras egipcias, yo era tribuno de una legión que estuvo acuartelada en Berenice, frente al mar Rojo: la fiebre y la magia consumieron a muchos hombres que codiciaban magnánimos el acero”.
El deslumbramiento fue, ante todo, verbal. El uso insólito de los sustantivos y los verbos, la inesperada adjetivación, la grandilocuente metáfora. Nunca había leído ni escuchado un castellano así. ¿Era realmente mi lengua? Estaba, además, ese aire antiguo, épico, romano, que infundía reverencia por sí solo (tiempo después, leyendo a De Quincey por la obvia influencia borgeana, me conmovería ese pasaje donde cuenta cómo dos palabras latinas bastaban para emocionarlo: consul romanus). Luego, en el resto del cuento, aparecerían los grandes temas: la memoria, la identidad, el tiempo, la inmortalidad, el lenguaje, las letras… Como él mismo observó sobre Quevedo, Borges, más que un autor, es una literatura. Pocos autores modernos en español tienen la capacidad de ejercer una fascinación semejante. Al terminar el relato, yo soy, irremediablemente, borgeano, y durante no poco tiempo la literatura será para mí básicamente Borges y lo que tenga que ver con él.
https://letraslibres.com/literatura/memorias-leedor-embrujo-borges/… Leer
Memorias de un leedor, IV. De rock y literatura: De perfil de José Agustín

Entre los trece y los quince años casi no leo nada, salvo cómics (El Hombre Araña, que ahora puedo leer en inglés, sigue siendo mi favorito). ¿Será en parte por eso que recuerdo esta época como una etapa más bien sosa? Curso la secundaria, pero sin mayor entusiasmo; la escuela y el estudio han dejado de ser la motivación que eran en la primaria. Por primera vez, además, me cuestan trabajo algunas materias, como la química o la informática. Veo demasiada televisión (mi serie favorita es Los años maravillosos, que cuenta retrospectivamente la adolescencia de un joven norteamericano, Kevin, y sus amigos Paul y Winnie Cooper) y juego video-juegos, Nintendo y Sega.
Creo que buena parte de la retrospectiva grisura de esos años tiene que ver con que no he descubierto todavía mi vocación de lector y no tengo realmente ningún otro interés genuino. Me limito a pasar el tiempo y aburrirme lo menos posible. La niñez, con sus aspectos luminosos y oscuros, ha terminado, y la juventud, como etapa de renovación y definición, no ha empezado aún. La falsa etimología de adolescente como aquel que adolece o le falta algo sería en este caso cierta. Sin embargo, todo está a punto de cambiar. Es 1992, annus mirabilis.
Un día, Alfonso –el amigo con el que jugaba futbol y que ahora estudia Letras– llega a casa con un libro, La tumba de José Agustín, e insiste en que lo lea. Alfonso había descubierto la literatura en la preparatoria con García Márquez y ya desde entonces, antes de salir a jugar futbol y para exasperación mía y de Valentín, nos obliga a escuchar el inicio de Cien años de soledad o algún otro pasaje. Lo aguantamos solo porque sabemos que la lectura del fragmento es la condición para salir a jugar. A partir de entonces y durante algunos años muy intensos, Alfonso, que tuvo un papel decisivo en mis primeras lecturas, se aparecerá constantemente en mi casa con un libro y la frase: “Lee esto” o “Tienes que leer esto”.
https://letraslibres.com/literatura/memorias-leedor-jose-agustin-perfil/… Leer
Memorias de un leedor, III. «¿A ti también te gusta Sherlock Holmes?»

Después de Alicia y el Quijote, durante mucho tiempo fui lector básicamente de un solo libro: Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. Un día, supongo que a mediados de los ochenta, me regalaron dos volúmenes de la colección Club Joven de Bruguera (cuyos modestos libros de bolsillo, en la benemérita serie Libro Amigo, tendrían posteriormente un papel crucial en mi biografía lectora): Platero y yo, de portada roja con un hombre echado en un prado y Platero al fondo, y El misterio del valle de Boscombe y otras aventuras de Sherlock Holmes, de tapa amarilla con una ilustración a colores de Holmes y Watson.
Intenté leer Platero y yo y me pareció soso y aburridísimo. Durante años tuve prejuicios contra Juan Ramón, que después me deslumbraría, por culpa del bendito burro, “pequeño, peludo, suave”. Con el libro de Conan Doyle, en cambio, me sucedió todo lo contrario: me fascinó a la primera lectura y lo leí docenas de veces. Mis padres advirtieron mi afición y poco después me regalaron los dos volúmenes de Sherlock Holmes en la editorial Aguilar, en pasta dura color rojo y letras doradas. El primero tenía en la esquina una viñeta de un sabueso (el de los Baskerville, naturalmente) y, el segundo, una de Holmes con gorra y pipa. Durante años esos fueron, metafórica y literalmente, mis libros de cabecera, pues los tenía ahí, arriba de mi cama, y los abría en la noche a la menor provocación.
Esa es precisamente la imagen que evoco ahora: no puedo dormir o despierto a media noche (era un niño con muchos miedos nocturnos; mis favoritos, en ese entonces, una catástrofe en una planta nuclear o la condenación eterna); sé que si no hago nada y me dejo llevar por mis pensamientos, la cosa va a ir a peor. Enciendo la lámpara –una lámpara color naranja que está ajustada con una pinza a la cabecera– y elijo uno de los tomos de Aguilar. Empiezo a leer cualquier aventura y al poco tiempo todo temor ha desaparecido y estoy completamente inmerso en la lectura. Holmes me ha salvado de nuevo. Este es el inicio, creo, de una relación, no siempre grata ni de tan fácil solución, entre insomnio y lectura. ¿Cuántos libros no hemos leído porque el sueño se niega a venir? A veces, sin embargo, ni la lectura puede rescatarnos de ese pozo sin fondo. Tenía razón Borges al observar que el insomne se sabe culpable: culpable de velar mientras los otros duermen. La lectura palia o ayuda a sobrellevar esa culpa. Es una imagen canónica del lector: el lector insomne, el que descifra signos en la página porque no puede descifrar la noche.
https://letraslibres.com/revista/memorias-leedor-sherlock-holmes/… Leer
El mito de Juan Manuel Torres

Hay un modesto mito alrededor de la figura del escritor veracruzano Juan Manuel Torres (1938-1980). Su parca obra –el libro de cuentos El viaje, 1969, y la novela Didascalias, 1970–, su exilio polaco, su doble vocación cinematográfica y literaria, su amistad con escritores como Sergio Pitol o José Carlos Becerra, su muerte prematura en un accidente automovilístico y su rápido olvido lo convirtieron en una figura misteriosa no exenta de atractivo: la joya oculta, el escritor secreto, el autor injustamente olvidado reconocido solo por unos cuantos.
La publicación de sus “obras completas” va a deshacer ese mito –lo que sin duda es una ganancia para la historia literaria y mérito de su editor, José Luis Nogales Baena–, pero el crítico escéptico podría preguntarse si no le habría convenido, en el fondo, seguir envuelto en él. Porque, después de leerlas, va a ser muy difícil seguir sosteniendo que es un gran escritor relegado y que su olvido sea del todo injusto. No deja de llamar la atención, por otro lado, la noción misma de “obras completas”, en cuatro tomos (habrá otros tres: de traducciones y correspondencia, de novela y de guion cinematográfico), de un autor como Torres, que en rigor solo escribió dos libros, no del todo legibles, que cabrían perfectamente en un volumen cuya publicación no habría sido injustificable. Sobra decirlo, no todo autor amerita una edición de “obras completas” y la idea de que pudiera ser el caso de Torres solo puede concebirse desde la piedad académica. En la academia literaria somos capaces de rehabilitar o rescatar a quien sea. No importa cuán menor haya sido el escritor, siempre se podrá utilizar el consabido argumento: “Bueno, quizá no era un gran autor, tal vez ni siquiera bueno (la verdad era más bien malo), pero forma parte de la historia literaria de su época…”. Pues sí, con ese argumento se salva todo el mundo, pero como escribió el también olvidable Herbert Quain, una cosa es pertenecer al arte (o la literatura) y otra a la mera historia del arte.
El viaje, núcleo de este volumen, consta de cuatro cuentos (no incluyo la minificción de cinco líneas que lo encabeza), fruto de la experiencia del autor en Polonia en una época en que este país era un destino más bien exótico para un mexicano (Torres fue acaso el primero de nuestros escritores polonófilos, hecho que lo honra, lector y traductor pionero de autores como Schulz o Gombrowicz). No carece enteramente de virtudes. Tiene dos que podrían considerarse cuentos interesantes: “En el verano” y, sobre todo, “El mar”, que con razón han privilegiado las antologías que se han acordado de Torres, historias de una atmósfera tristona y cosmopolita en la que los protagonistas se esfuerzan vanamente por alcanzar una plenitud que los elude. Y eso es todo. Después están “Para no despertar”, un experimento desafortunado, y “El viaje”, la gran apuesta –fallida– del libro, un relato caótico y plagado de ocurrencias que pretende dar cuenta de un amor imposible y causar la impresión de transcurrir entre la vigilia y el sueño, pero que se diluye en el mero desorden, aderezado con estampas sadomasoquistas, citas bíblicas y la simpática irrupción de unos guerrilleros peruanos.
Desastre parecido, pero a mayor escala, ocurrió a Torres con Didascalias, una de esas antinovelas que pulularon en los años sesenta y setenta y con la que el lector podrá castigarse en el tercer volumen de estas obras completas. En alguna ocasión me tomé la molestia –no es un decir– de leerla en su edición original, publicada por Era en 1970 y comprensiblemente jamás reeditada. No hay manera (y confieso que cuando me acerqué a ella por primera vez, atraído por el mito de Torres, lo hice con benevolencia, deseando que me gustara, queriendo “descubrir” a un autor). La idea es hasta interesante: una novela volcada sobre sí misma, autorreflexiva, que se va cuestionando conforme se va haciendo. El problema es la ejecución. Lo vio meridianamente Carlos Monsiváis que, en una carta a Pitol citada por el editor de Torres, sentenció: “El libro es fallidísimo: Juan Manuel quiere escribir, tiene una gran vocación literaria, pero no posee ese mínimo instrumental que han dado en llamar lenguaje. Es el quiero y no puedo”. Hay un cierto aire de familia entre Didascalias y otras novelas contemporáneas, digamos La obediencia nocturna (1969) de Juan Vicente Melo y El tañido de una flauta (1972) de Pitol, pero si estas, que no han envejecido del todo bien, logran salvar cierto experimentalismo fallido en virtud del talento de sus autores, Didascalias potencia los defectos.
Uno de los aspectos más curiosos de la trayectoria de Torres es, por cierto, su relación con Pitol. Mientras lo leía no podía dejar de pensar en una frase de Faulkner que aquel usó como título de uno de sus relatos, “El oscuro hermano gemelo”. Ambos se refieren a la novela, pero yo la pensaba en un sentido distinto, pues hay escritores que parecen tener “oscuros hermanos gemelos”, parientes pobres a los que no les fue tan bien, pero cuya familiaridad es innegable. De orígenes veracruzanos, compañeros generacionales, amigos íntimos, narradores, la relación Pitol-Torres parece un poco así, la del escritor con talento y fortuna con el que no tuvo ni uno ni otra, pero el asunto es más complejo, como ha estudiado Nogales Baena. Torres fue primero a Polonia; fue él quien contagió a Pitol su polonofilia y quien le presentó autores como Schulz o Gombrowicz. Se dedicaron libros y se hicieron personajes uno al otro de sus respectivas obras. En algún punto pudo haber parecido que estas avanzaban en paralelo, pero pronto una de ellas se enredó, se estancó y paró en nada, mientras que la otra continuó un largo proceso de maduración hasta alcanzar la plenitud. El capítulo final es de sobra conocido: Pitol se convirtió en un escritor consagrado mientras que el pobre Juan Manuel, muerto temprana y trágicamente, se fue hundiendo en el olvido.
Ahora no faltará un alma más caritativa que la del crítico que afirme que estas obras completas vienen a rescatarlo de ese injusto abandono y a restituirlo al lugar que se merece, pero me temo que esto no pasaría de ser una franca exageración o una mentira piadosa. La melancólica verdad es que, en literatura, no todos los olvidos son inmerecidos. Fin del mito.
Publicado originalmente en https://letraslibres.com/revista/el-mito-de-juan-manuel-torres-2/
… Leer
Memorias de un leedor, II. El Quijote o la dicha de leer

Ahora tengo nueve o diez años. Ya no me leen en la cama y, la verdad, yo leo poco por mi cuenta, salvo cómics (El Asombroso Hombre Araña, ante todo, mi súper héroe favorito, en las ediciones mexicanas de Novaro). Voy a la escuela en las mañanas –el Colegio Pedro de Gante, dirigido por monjas, a unas cuadras de mi casa– y paso la tarde jugando futbol en la calle con mis vecinos, Alfonso, tres años mayor que yo, y Valentín, un año menor.
Es una etapa sencilla y feliz. La escuela me gusta, me agrada estudiar y sin mayor esfuerzo me va bien en todo, aunque prefiero la Historia y el Español. Estoy perdidamente enamorado de una compañera de la primaria de nombre Elizabeth (entró apenas el año pasado, en tercero, y en el momento en que cruzó por primera vez el salón nos enamoramos todos). Soy un niño profundamente religioso y todos los domingos en la noche me siento a oscuras en la sala a meditar en cómo puedo ser un mejor cristiano. La sombra de la duda aún no se ha asomado en mi interior. Me gustan las chuletas y los bisteces empanizados y mi película favorita es Star-Wars, cuyos juguetes colecciono (ese año o el anterior, los Reyes Magos me han traído lo imposible: el Halcón Milenario, la nave de Han Solo).
Una noche, mi padre me llama al estudio y me propone que lea un libro: “Tiene dos partes –me dice–, cuando termines cada una, te regalo lo que quieras”. Acepto sin vacilar, aun antes de preguntar de qué libro se trata. Es el Quijote, en Ediciones Castilla (Madrid, 1966) con la anotación de Clemencín y los grabados de Doré. Es un volumen grueso, de pasta dura color verde y papel biblia que mi padre compró en el Rastro de Madrid, en 1975, un año antes de que yo naciera. Leería después muchas ediciones, pero para mí el Quijote será siempre fundamentalmente ese libro.
Hasta entonces, mi padre no había intervenido mucho en mis lecturas. La que me leía era mi madre. Recuerdo una vez que por alguna razón no pudo ir a mi cuarto a leerme antes de dormir y fue sustituida excepcionalmente por mi padre. Un desastre. No recuerdo qué libro escogió, pero yo no entendí nada ni me gustó. Nada qué ver con Alicia y con la manera de narrar de mi madre. Ahora, sin embargo, años después, se trataba de un ejercicio muy distinto: no solo debía yo leer el libro para ganar el premio, sino que cada noche, después de leer un capítulo, debía ir al estudio a hacer un resumen oral. Yo estaba dispuesto a todo con tal de obtener la recompensa. Mi primera lectura del Quijote fue, entonces, absolutamente mercenaria.
El resto, aquí: https://letraslibres.com/literatura/el-quijote-o-la-dicha-de-leer/… Leer
Christopher Domínguez Michael reseña el Diccionario Vila-Matas
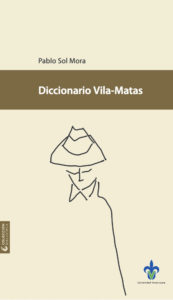
Soy uno de los primeros en haber reseñado a Enrique Vila-Matas en América Latina, he escrito sobre la mayoría de sus libros, lo tengo por uno de los grandes narradores contemporáneos en cualquier lengua, pero nunca lo había entendido tan claramente como lo logra Pablo Sol Mora, quien en su Diccionario Vila-Matas (Universidad Veracruzana, 2020) hace una afirmación que no puedo sino envidiar. Soy de los ingenuos que aún creen en que hay envidia de la buena y dicho así, paso a citar: “La obra de Vila-Matas es una de las pocas obras alegres de la literatura moderna. Se trata, sobra decirlo, de una alegría compleja, como la que encontramos en los Ensayos de Montaigne, producto no sólo de una buena disposición natural, sino de la reflexión y la experiencia; una alegría que no ignora los abismos de la melancolía, sino que, precisamente por conocerlos, ha decidido afirmarse como tal”.
El resto, aquí: https://confabulario.eluniversal.com.mx/pablo-sol-mora-diccionario-de-vila-matas/… Leer
Memorias de un leedor, I. El libro escuchado: «Alicia» para niños de Lewis Carroll
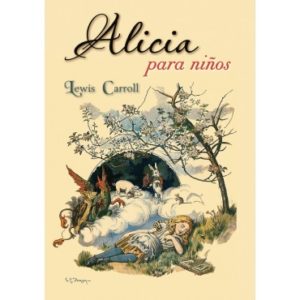
¿Cuántos años tengo? Cuatro o cinco, probablemente. Estoy acostado en mi cama en mi habitación: una cama blanca, infantil, que aún tiene una especie de barandales. La luz es amarilla y la cortina es azul, con figuras de Plaza Sésamo: el Monstruo Comegalletas, Beto y Enrique, Abelardo. Estoy a la expectativa, aguardando ansiosamente el momento que no tarda en llegar. Mi madre entra al cuarto y, casi retóricamente, pregunta:
–¿Qué cuento quieres que te lea?
Ambos sabemos la respuesta:
–Alicia.
–¿Otra vez Alicia? –replica ella débilmente.
En realidad, no siempre pido Alicia; muchas veces, por ejemplo, respondo: “Hércules”, o sea, un resumen de sus trabajos incluido en El libro de oro de los niños, una serie de libros rojos de pasta dura. Había en ellos muchos otros relatos, supongo, pero a mí solo me interesaba el de Hércules. El héroe de la mitología griega y la niña de Lewis Carroll se repartieron la mayoría de mis noches infantiles (luego se agregarían otros personajes, como el exótico Rey Mono de la literatura china, en un libro que me temo he perdido). Sin embargo, mi favorita, sin duda, es Alicia. Nunca me canso de ella.
https://letraslibres.com/literatura/alicia-para-ninos-de-lewis-carroll/… Leer
Alejandro Rossi y Plural: el nacimiento de un escritor

En 1973, tras una infancia y una juventud azarosas y viajeras, Alejandro Rossi (Florencia, 1932-Ciudad de México, 2009) parecía razonablemente asentado. Se había radicado en México, donde se había casado y tenido hijos, tenía ya cuarenta años, era un respetable profesor universitario de filosofía –pionero en el mundo hispánico de la corriente analítica– que había fundado una revista especializada, Crítica, y publicado un único libro igualmente especializado, Lenguaje y significado (1969). Una biografía académica ejemplar y algo monótona que podría haberse prolongado sin sobresaltos durante años. Sin embargo, adivino, precisamente en esa época y a esa edad, una insatisfacción íntima, un malestar personal: no era un escritor. Porque Rossi había sido un adolescente que había jurado por Borges en Buenos Aires, donde había tenido el privilegio de descubrirlo en sus primeras ediciones, y que, sospecho, abrigaba desde entonces el secreto deseo de ser escritor. La filosofía era para él una profesión, no cabe duda, un interés intelectual legítimo y serio; la academia universitaria, su ámbito natural, al que siempre defendería, pero la vocación profunda era la literatura.
En un breve y hermoso texto recogido en Cartas credenciales, “Nacimiento de un libro”, Rossi rememora cómo fue invitado a colaborar con una columna en Plural en 1973: “Ya no recuerdo con exactitud qué estaba haciendo esa tarde. Me gustaría decir que heroicamente descifraba algún complicado libro o que, en plena euforia didáctica, preparaba una clase decisiva e inolvidable. La realidad, sin embargo, siempre es más modesta, y es probable, entonces, que esa tarde de agosto hace nueve años yo estuviera tirado en un sillón con los brazos caídos y la mirada errante. No lo sé con precisión, pero entre las dos posibilidades elijo –por cálculo de dramaturgo– la segunda. Así quiero recordarme cuando me llamaron por teléfono para invitarme a escribir una sección mensual en Plural. Ensayo libre, me dijeron, sobre lo que yo quisiera, un mínimo de cuatro cuartillas y un máximo de ocho. Sí, sí, lo que se me ocurriera, a partir de septiembre, claro, gracias, hasta luego. Comenzó el ‘Manual del distraído’ ”.
Vale la pena detenerse en estas líneas porque revelan rasgos característicos del mundo literario de Rossi. Primero, la tersura de la prosa: límpida, fluida, aparentemente fácil, casi conversacional. Segundo, la construcción del personaje, típicamente rossiano, al mismo tiempo narrador y protagonista: el hombre y la comedia de su consciencia, pensando distraídamente, divagando. Tercero, la elaboración de la atmósfera: la modesta épica de la vida cotidiana y casera, la única a nuestro alcance, hecha de pequeños grandes acontecimientos. Cuarto, la constatación de las posibilidades de la literatura, la mezcla de realidad y ficción de la que está hecha: las cosas fueron así o pudieron ser así, pero, en aras de lo literario, mejor digamos que fueron de esta otra. Una poética implícita en unos cuantos renglones.
En Presencia de Alejandro Rossi, librito escrito en colaboración con Juan Villoro y publicado por El Colegio Nacional en 2019 en conmemoración del décimo aniversario luctuoso del autor, me ocupé del Manual del distraído, el libro. Aquí quiero centrarme en el “Manual del distraído”, la columna, que no son exactamente lo mismo. Para empezar, la disposición de los textos en el libro cambió significativamente respecto al orden cronológico en que aparecieron en la revista. El primero texto de lo que sería el “Manual” apareció en el número 24 de Plural (septiembre de 1973) y se titulaba, escuetamente, “J. P.”, una semblanza de Jorge Portilla a diez años de su muerte (en el libro cambiaría el título a “In memoriam”). Forma parte de la sección “Letras Letrillas Letrones” y está ahí, en la página 62, arriba de un artículo sobre jazz y junto a una nota de cine de Emilio García Riera. En el siguiente número (25, octubre de 1973) aparece otro texto titulado precisamente “Manual del Distraído” sobre el golpe de Estado a Salvador Allende, recién ocurrido, en el que Rossi critica las argucias acomodaticias que de una manera u otra buscaran justificar o atenuar su gravedad. Este texto se transformaría en el libro en “Guía del hipócrita”, pero su título original serviría para bautizar a la columna (y al volumen futuro), que lo ostenta ya a partir del número 27, independizada de “Letras Letrillas Letrones”. Curioso origen político de un célebre título literario. Por lo demás, este es un buen ejemplo de cómo cambia la recepción de un texto según se lea en su publicación periódica original o recopilado después en libro, porque al lector del Manual del distraído, sobre todo al actual, podría sorprenderle de buenas a primeras un texto sobre un acontecimiento político en medio de artículos literarios, pero le sorprendería menos al verlo enmarcado en una revista, en una sección dedicada casi íntegramente a los hechos ocurridos en Chile. No deja de llamar la atención, por cierto, que la reflexión política esté entre las primeras preocupaciones históricas del “Manual” (el cuarto texto publicado es “El optimismo”, luego de “La doma del símbolo”, un ensayo sobre el optimismo de izquierda, que en la recopilación figuraría entre los artículos finales), lo que luego se diluiría en el Manual.
El resto de los primeros textos de la columna son, sobre todo, ensayos en su sentido más clásico (“La lectura bárbara”, “El objeto falso”, “Plantas y animales”, “Confiar”, “Enseñar”, “Calles y casas”), con alguna excursión a la crítica literaria (“La defensa inútil”, sobre Solyenitzin, o “La página perfecta”, sobre Borges). Algunos de ellos tienen temas, digamos, filosóficos –la “falsedad” de ciertos objetos cotidianos o las posibilidades de un idealismo extremo–, pero tratados literariamente, en plan de divagación libre, con una esmerada atención a la prosa. Aquí Rossi comienza a hacer lo que obviamente no se permitía en sus rigurosos artículos académicos de filosofía analítica, que era lo que había publicado hasta entonces: el cultivo de la forma, la elaboración de una prosa artística. Este aspecto –la liberación de la voz ensayística, el desarrollo de un estilo personal– es el primer paso hacia el nacimiento del Alejandro Rossi escritor. El segundo ocurre hacia finales de 1974, cuando aparece “Puros huesos” (39, diciembre de 1974), crónica de una visita a la Iglesia del Jesús en Roma, el primero de una serie de textos en los que cuenta una experiencia personal, episodios sueltos de unas potenciales memorias. Es el surgimiento del Rossi narrador. Le seguirían, espaciados entre otros artículos donde vuelve al ensayo o la crítica, “Crónica americana”, “Robos” y, notablemente, “Relatos” (49, octubre de 1975). Este es un punto de inflexión porque muestra ya toda la complejidad narrativa del mundo rossiano: narraciones volcadas sobre sí mismas, metanarraciones, narradores que cuestionan el hecho mismo de narrar. En las últimas entregas del “Manual” en Plural, “Con Leibniz” y “Sin sujeto” (56 y 57, mayo y junio de 1976), se da lo que podríamos considerar el tercer paso con la aparición de Gorrondona, el maestro carnicero y crítico colérico que se convertirá en el inolvidable (anti) héroe de Un café con Gorrondona. Es ya el Rossi inventor de un mundo ficticio y creador de personajes.
Mi tesis, que se desprende lógicamente de lo dicho hasta ahora y que apenas hace falta enunciar, es simple: Plural hizo escritor a Alejandro Rossi. No porque lo sacara de la nada, desde luego; el escritor estaba ahí, desde la adolescencia, pugnando por salir, pero no había encontrado el estímulo adecuado y el cauce para desarrollarse. Plural le ofreció ambas cosas. Diría, grandilocuentemente, que de no haberse cruzado con la revista, Rossi habría devenido escritor de cualquier modo, fatalmente. Creo que sí –o tal vez no, porque la vida también está hecha de talentos desperdiciados, vocaciones que se frustran y oportunidades que nunca se presentan–, pero de lo que estoy seguro es que habría tenido que ser de otra forma, quizá menos propicia, favorecedora y gradual de lo que representó la elaboración del “Manual”, que le permitió ir tanteando y explorando sus posibilidades.
El resto es historia conocida. El Manual del distraído –libro único, mestizo, sin género– apareció en 1978 y poco a poco se fue convirtiendo en un pequeño clásico. Rossi siguió perfeccionando su prosa de ficción, que lo conduciría a La fábula de las regiones, libro de cuentos perfecto, cima de su obra y de la narrativa en lengua española del siglo XX; Un café con Gorrondona, delirante sátira literaria, y finalmente Edén. Vida imaginada, la ansiada novela. En la rica historia de Plural, no será su menor mérito haber contribuido al nacimiento de Alejandro Rossi, escritor.
Publicado originalmente en https://www.letraslibres.com/mexico/revista/alejandro-rossi-el-nacimiento-un-escritor… Leer
Los minutos. Monólogo de Ramón López Velarde
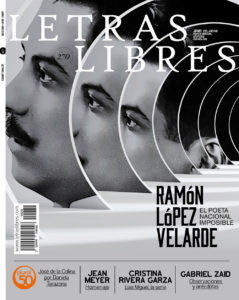
Quizá la muchacha de aquella noche tenía razón. ¡Qué criatura tan encantadora! Me miró con asombro, casi horrorizada, cuando le respondí exaltado que no tenía hijos ni quería tenerlos. Soy un bruto; creo que la asusté. Era una pregunta inofensiva, perfectamente normal. La mayoría de los hombres que la visitan están casados y tienen hijos, correctos padres de familia en busca de una distracción. ¿Debía yo sorprenderme y reaccionar como reaccioné? Cualquiera habría dicho que me había insultado. Me avergoncé de inmediato y le pedí disculpas. Sin embargo, apenas se recuperó de la sorpresa, replicó con vehemencia: “¡No! Tú tienes que tener un hijo.” “Un hijo que sea igual a ti”, agregó dulcemente, acariciándome la cara.
https://www.letraslibres.com/mexico/revista/los-minutos… Leer
Reseña de Diccionario Vila-Matas
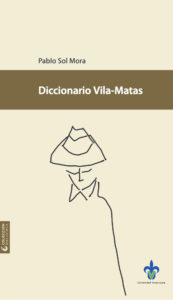
No hay lector verdadero si no es lector apasionado y, en el caso de Pablo Sol Mora cuando lee a Enrique Vila-Matas, no solo es apasionado, sino devoto. La devoción, ya se sabe, no es obligada, sino asistida por la simpatía y la atracción. Sol Mora nos revela en Diccionario Vila-Matas a un autor que es en sí mismo una literatura. Baste decir que estamos ante un libro tan único e inclasificable como cualquiera de los del barcelonés. Apenas recorra el lector este volumen como si fuera un flipbook, y suspenda el pulgar a donde el capricho lo llame, no se detendrá hasta terminar la entrada de “Abismo”, “Alcohol, “Dandi”, “Locura”, “Portátil” o “Shandy”. Cada autor aspira —así sea disimuladamente— a tener un lector ideal, incluso a uno que supere sus propias expectativas. Con Diccionario Vila-Matas, a partir de hoy, cualquier ferviente lector de Bartleby y compañía, por ejemplo, se remitirá a este libro.
El resto, aquí: http://www.criticismo.com/diccionario-vila-matas/… Leer
Baudelaire vs los nuevos inquisidores

El bicentenario de Baudelaire (1821-2021) llega en un momento especialmente álgido de las relaciones entre moral y literatura, entre arte y censura, y quizá uno de los mayores provechos que podamos sacarle sea reflexionar, a la luz baudelairiana (o mejor, a su sombra), sobre estas espinosas cuestiones. Nadie como el autor de Las flores del mal está en mejor posición para recordarnos que ni la literatura ni el arte son un concurso de belleza moral, como tanto se pretende ahora.
Ingenuamente, tras los juicios por inmoralidad a Madame Bovary y Las flores del mal en Francia a mediados del siglo XIX, pensamos que la literatura y el arte no debían someterse a una doctrina moral y menos ser objeto de persecución y censura. Esa era una batalla que el arte parecía tener ganada: la de su autonomía moral. Claro está que a lo largo del siglo XX, desde totalitarismos de distintos signos, aparecieron de nuevo intentos de censurar obras artísticas, pero notablemente a partir de la segunda mitad del siglo, conjurados algunos de esos peligros, la opinión ilustrada occidental coincidía en que la literatura y el arte debían ser completamente libres y no estar sujetos a prohibición o censura. Al que lo intentaba le esperaba, más que una reacción airada, la burla y el ridículo. Ese consenso parece haberse roto (y la ruptura ha comenzado, previsiblemente, en los puritanos Estados Unidos, expandiéndose al resto de Occidente) y he aquí que estamos, en lo que aún es el principio del siglo XXI, censurando obras literarias y artísticas otra vez. Una nueva ola de inquisidores recorre el mundo. Naturalmente, tienen nuevos rostros, no son los adversarios típicos de la libertad artística del siglo XIX (digamos, la iglesia o la moral burguesa), pero a poco de rascar descubrimos que son los mismos, esto es, autoproclamadas autoridades morales, dogmáticas, intransigentes, que, con la excusa de proteger a la sociedad (a la que tratan como a un menor de edad, incapaz de decidir por sí mismo), se arrogan su tutela y proceden a decidir qué sí y qué no debe leer, ver, escuchar, etc. En última instancia, fomentarán la creación y difusión de obras que promuevan únicamente su visión del mundo. La última derrota de la literatura y el arte: no ser un fin en sí mismo, sino un medio de propaganda.
Ya para ellos, en 1857, Baudelaire escribía en “Nuevas notas sobre Edgar Poe”:
Ciertas gentes se figuran que el propósito de la poesía es una enseñanza cualquiera, que debe fortalecer la consciencia, o perfeccionar las costumbres, o, en fin, mostrar algo que sea útil… La poesía –por poco que se quiera adentrarse en sí mismo, interrogar su alma, despertar sus recuerdos de entusiasmo– no tiene otra meta que ella misma; no puede tener otra, y ningún poema podrá ser tan grande, tan noble, tan digno del nombre de poema como aquel que ha sido escrito únicamente por el placer de escribir un poema… Si el poeta ha perseguido un fin moral, ha disminuido su fuerza poética; no es imprudente apostar que su obra será mala.… Leer
 …
… 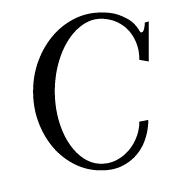
 …
…