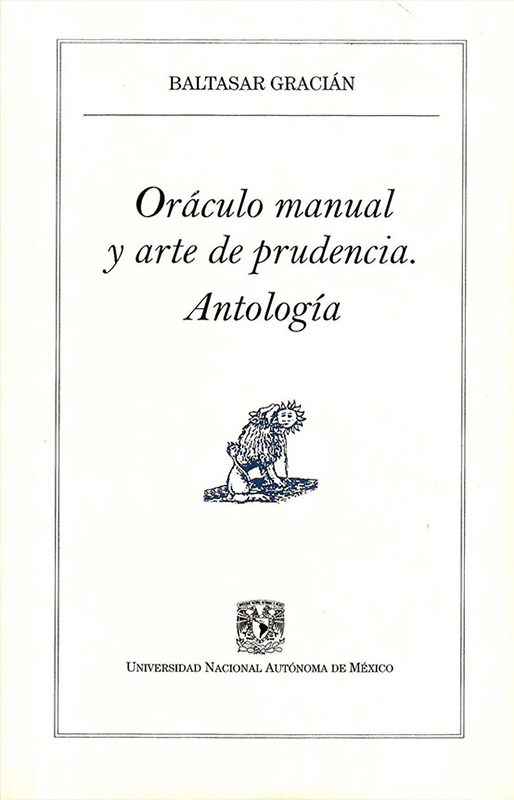En 1992, en la famosa lista de best-sellers de The New York Times, apareció un libro insólito escrito por un jesuita español del siglo XVII: The art of wordly wisdom, o sea, el Oráculo manual y arte de prudencia. Más allá de las circunstancias que lo llevaron ahí, una conclusión parece inobjetable: algo tiene esta obra que sigue siendo vigente hoy. No es una reliquia del pasado, no es una antigualla de museo: es un libro vivo, que tiene aún qué decir a los lectores del presente.
Como las Meditaciones de Marco Aurelio, como las Epístolas a Lucilio de Séneca, como los Ensayos de Montaigne, el Oráculo manual y arte de prudencia es, ante todo, un libro de sabiduría: un libro que enseña a vivir. Sin embargo, su sabiduría es eminentemente práctica, social, mundana. Gracián, hombre del Barroco, estaba convencido de que el mundo y los hombres se habían vuelto una fuente de engaños, de cosas que no son lo que parecen, de antagonismos y feroz competencia, y de que solo los más prudentes y astutos saldrían bien librados. ¿Ha cambiado mucho el mundo desde entonces? Es por eso que su contenido sigue siendo perfectamente válido, como hace casi cuatrocientos años.
Baltasar Gracián nació en 1601 en un pueblo que hoy lleva su nombre, Belmonte de Gracián, en la provincia de Zaragoza, en Aragón, hijo del médico Francisco Gracián. Según él mismo cuenta en Agudeza y arte de ingenio (XXV), se crio en Toledo con un tío suyo. En 1619 ingresó a la Compañía de Jesús, en cuyos colegios enseñaría toda la vida. Fue, antes que nada, un pedagogo, como observó Alfonso Reyes en un ensayo pionero sobre su obra (“Gracián”, Capítulos de literatura española). Poseía ya, al momento de entrar a la orden, una respetable formación humanista, que perfeccionaría en las aulas jesuitas a la par que realizaba sus estudios teológicos. La cultura de Gracián, dicho sea de paso, es uno de los frutos más acabados del humanismo (palabra moderna, apenas del siglo XIX) o, mejor dicho, de las letras humanas: la gramática, la retórica, la poesía, la historia, la filosofía moral. Tras ordenarse sacerdote en 1627, comenzó su largo peregrinaje por los colegios y en 1636 lo encontramos de vuelta en Aragón, en Huesca, lugar decisivo para su obra. Allí publicará varios de sus libros (el primero, El héroe, en 1637, y el mismo Oráculo, diez años después) y allí formará parte de un círculo literario reunido alrededor de Vincencio Juan de Lastanosa, noble erudito que se convertirá en su mecenas y cuya casa era famosa por su biblioteca, su colección de antigüedades y sus jardines. No es exagerado suponer que Baltasar, hombre de gusto exquisito, haya encontrado ahí una especie de paraíso.
La Compañía de Jesús no veía con buenos ojos que uno de sus miembros publicara libros tan mundanos como El héroe o algunos de los que siguieron, El político (1640) y El discreto (1646), todos ellos, a su manera, manuales de cómo sobresalir y triunfar de los demás hombres. Su autor comenzó a despertar suspicacias y a tener conflictos con sus superiores. Conoció y se desengañó de la Corte acompañando en ella a uno de sus protectores, el duque de Nocera, virrey de Aragón. Su vida, más o menos apacible, tuvo un paréntesis notable en 1646, cuando lo nombraron capellán castrense del ejército del Marqués de Leganés en el socorro de Lérida, durante la Guerra de Cataluña. Allí, el menudo jesuita corrió de un lado a otro confesando y animando a los soldados.
De regreso en Aragón, publicó el Oráculo (1647) y la Agudeza de arte e ingenio(1648) y comenzó a escribir su libro más ambicioso, la novela alegórica El Criticón(publicada en tres partes entre 1651 y 1657), uno de los mayores monumentos de la literatura escrita en lengua española y, me temo, de los menos leídos actualmente. La razón parece hoy clara y encierra una melancólica lección acerca de la posteridad literaria: Gracián dedicó todos sus esfuerzos a componer una obra maestra en un género, la alegoría, que en ese momento iba más bien de salida; los nuevos vientos de la ficción narrativa soplaban en una dirección muy distinta, la apuntada, no hacía mucho tiempo, por un tal Cervantes. En 1655 publicó El comulgatorio, libro eminentemente religioso, muy distinto a los de sabiduría humana que solía escribir. Cada vez más enfrentado a la jerarquía de su orden, tras la publicación de la tercera parte de El Criticón, Gracián fue reprendido públicamente, destituido de sus clases, castigado a un ayuno de pan y agua y prácticamente desterrado a la pequeña localidad de Graus. Agraviado, solicitó cambiarse de orden religiosa, pero no se atendió su petición. Parcialmente rehabilitado, murió en Tarazona, cerca de Zaragoza, en 1658.
El Oráculo manual y arte de prudencia es la síntesis de la sabiduría graciana. Consta originalmente de trescientos aforismos y sus respectivas declaraciones, con los cuales Gracián pretendía ofrecer a sus lectores un breviario de vida. En la Antigüedad, el oráculo era la respuesta, generalmente enigmática o ambigua, que un dios daba a una consulta, o el intermediario o lugar sagrado donde se hacía la pregunta (el más famoso, claro, el de Apolo, en Delfos); el Oráculo manual lo es porque en sus páginas el lector encontrará las respuestas –humanas, no divinas– a los dilemas de la vida práctica y porque, por su formato original (en 24º, muy pequeño; Gracián fue un precursor del libro de bolsillo moderno), era fácil de manejar y podía ser consultado en cualquier momento. En cuanto a la segunda parte del título, por arte se entendía, como reza el Diccionario de autoridades, “la facultad que prescribe reglas y preceptos para hacer rectamente las cosas”, y abarcaba tanto las artes liberales, es decir, aquellas que solo requerían ingenio (la retórica o la geometría, por ejemplo), como las mecánicas, o sea, las que se hacían con las manos (la herrería o la carpintería). Ahora bien, la cuestión es que la prudencia, desde Aristóteles (Ética a Nicómaco, VI), era considerada una virtud eminentemente práctica, que se manifestaba en circunstancias concretas y particulares de la existencia, y que precisamente por esto no era posible reducir a un simple conjunto de reglas y principios que, aplicado a rajatabla, iba a obtener siempre el mismo resultado. Se podía dar normas precisas para obtener el área de un triángulo, pero no para ser prudente en todas las situaciones de la vida. La prudencia, en pocas palabras, no podía ser un arte. Y, sin embargo, muy consciente de la paradoja, eso es precisamente lo que Gracián intentaba con este librito: darle reglas a la prudencia.
Toda la obra del jesuita está regida por un objetivo pedagógico: hacer al hombre plenamente humano, como habían deseado humanistas como Erasmo de Róterdam o Juan Luis Vives; convertirlo en una verdadera “persona”, por utilizar el peculiar vocabulario graciano. Este debía contar con una serie de virtudes o “prendas”: la prudencia, naturalmente, pero también el juicio, la discreción, el gusto, la cultura, el ingenio, la agudeza, la sabiduría… El ideal humano de Gracián era alguien que pensaba con independencia, formaba sus propias opiniones, sabía controlar sus pasiones, era resuelto y constante, se adaptaba a las circunstancias, sabía escoger sus ocupaciones y compañías, se cultivaba continuamente, podía ser astuto, poseía un gusto refinado y, en suma, buscaba siempre la excelencia. Una simple ojeada a los aforismos basta para darse una idea: “Hombre inapasionable”, “En nada vulgar”, “Nunca perderse el respeto a sí mismo”, “Eminencia en lo mejor”, “Saber hacerse a todos”, “Señorío en el decir y en el hacer”, “Alteza de ánimo”, “Bástese a sí mismo el sabio”, “Hombre substancial”, “No obrar apasionado”, etc. Gracián nunca aspiró a cautivar a un público masivo, al contrario, siempre se dirigió a una minoría, pues sabía que la excelencia nunca es mayoritaria. No es casual que lectores tan exigentes como Schopenhauer, su traductor al alemán, o Nietzsche, lo hayan admirado e identificádose con él.
Leer a Gracián no es sencillo. No solo por las ideas que expone, sino por la forma: su prosa es una de las más barrocas de toda la lengua española. Está llena de elipsis, antítesis, hipérbaton, retruécanos y demás figuras retóricas que a veces hacen ardua la lectura. No es posible leerlo a prisas, de buenas a primeras, esperando entenderlo todo. Como Góngora o sor Juana en la poesía, es un autor que exige lentitud. Requerirá, pues, un esfuerzo, pero al lector dispuesto a hacerlo le espera una gran recompensa y, una vez familiarizado con su estilo, lo podrá frecuentar sin mayores dificultades. Por otro lado, un ideario como el del jesuita no podía, por razones intrínsecas, ser de fácil acceso: la forma es el primer filtro de la sabiduría graciana.
(Del «Prólogo» a Oráculo manual y arte de prudencia. Antología, edición, introducción y notas de Pablo Sol Mora, UNAM, México, 2016).