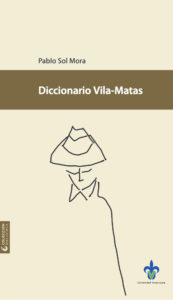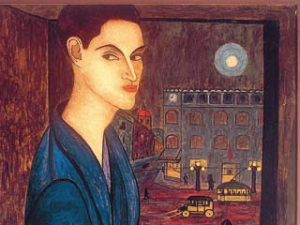Jesús Silva-Herzog Márquez escribe, desde hace tiempo, una de nuestras mejores prosas. Esto no suele reconocerse del todo porque tiene la etiqueta, ante todo, de “analista político” y este no suele ser el gremio donde se espere encontrar el cultivo artístico de la prosa o el estilo personal consumado. Eso se esperaría de los escritores literarios –críticos, ensayistas, narradores– en donde, por cierto, con frecuencia tampoco se encuentra. La mayoría de los comentaristas políticos redacta y, si hay suerte, expone clara y concisamente sus ideas (la virtud básica del periodismo). Las mejores columnas de Silva-Herzog Márquez –publicadas desde hace años en Reforma– son pequeñas piezas literarias, textos retóricamente redondos. La columna periodística, sobra decirlo, puede ser un género literario –exigente, condicionante, cruel, lleno de trampas, como aparecen agudamente señaladas en un texto sobre Camus incluido en Por la tangente: “los editorialistas pueden parecer los más insípidos integrantes de la clase escribidora. Dedicados a compactar los lugares comunes de su tiempo trabajan con lo inmediato para denunciar sin pizca de imaginación. Asalariados del lugar común”– y es allí donde ha encontrado su mejor expresión. Hoy, Silva-Herzog Márquez ocupa un lugar destacado y definido en el no siempre admirable paisaje del análisis político nacional y los medios de comunicación –no solo en la prensa, sino la radio y la televisión– y es parte fundamental de lo que podríamos llamar nuestra consciencia liberal (de liberalismo en serio, culto y reflexionado, no de esa caricatura que parece extraída del más elemental libro de texto de historia de primaria y que actualmente, desde el poder, pretende hacerse pasar por liberalismo cuando, de hecho, es francamente antiliberal en muchos aspectos).
El Silva-Herzog Márquez político es inseparable del Silva-Herzog Márquez literario y, más concretamente, ensayista. Su liberalismo lo ha conducido de manera natural al género, que es casi intrínsecamente liberal desde sus orígenes; Montaigne, su fundador, es pionero de muchas actitudes que hoy consideramos liberales: la importancia atribuida al individuo, la tolerancia, la duda, el pluralismo, etc. La libertad, formal y temática, es la esencia del ensayo y, por supuesto, el corazón de la doctrina política. Todo verdadero ensayista tiene una pizca de liberal, lo sepa o no. No que no haya ensayistas conservadores, y extraordinarios (desde Burke a Gómez Dávila, que por cierto aparece en las páginas de Por la tangente), o que el ensayo no pueda exponer ideas conservadoras, pero desde el momento en que un autor recurre al género está asumiendo algunos presupuestos liberales: un individuo, el autor, se dirige a otro, el lector, al que busca convencer de sus puntos de vista mediante una argumentación razonada. El dogmático o el fanático –lo verdaderamente contrario al liberal, en este caso, más que el conservador– no siente la necesidad de ensayar nunca, no tiene por qué y, además, está impedido para hacerlo: él es el dueño absoluto de la verdad y la verdad no se negocia, los demás deben rendirse ante ella y punto. No le interesa persuadir racionalmente a nadie; el que no piensa como él está radicalmente errado y se acabó. El corolario es evidente: hay dos clases de personas, las que piensan como yo y poseen la verdad, y las que no piensan como yo y están equivocadas. El siguiente paso de esta lógica, sobre todo en la política, conduce naturalmente al enfrentamiento: ¿estás con la verdad y el bien, o sea, conmigo, o estás con el error y el mal, o sea, contra mí? Defínete. Sobra abundar, en estos tiempos, en los peligros que entraña para la vida pública una mentalidad que solo puede concebir el mundo en términos maniqueos.
El temple del ensayista, del genuino heredero de Montaigne, es exactamente lo opuesto a este maximalismo: esto es lo que yo pienso sobre tal o cual cosa, no pretendo que los demás piensen lo mismo ni busco imponerle nada a nadie, no estoy seguro de tener la razón (es más, muchas veces yo estoy en desacuerdo conmigo mismo), es probable que me esté equivocando, puede ser así y puede no ser así; en todo caso, ¿qué piensas tú? El ensayo es en principio un monólogo, pero aspira siempre al diálogo.
Hay una conexión lógica, entonces, entre el liberalismo de Silva-Herzog Márquez y su vocación literaria por el ensayo, pero hay algo más, claro, porque no basta una cierta orientación política para dominar un género y es, en definitiva, aquello que lo convierte en un verdadero escritor: el cuidado de la forma, la lenta y paciente construcción de un estilo que es el reflejo de una personalidad. Porque lo que define al ensayo y lo separa de una opinión escrita cualquiera es precisamente una cuestión formal, de pulcritud y destreza en la composición de la prosa, de seducción por la escritura que tiene como propósito el placer del lector, como observa el autor a propósito de Virginia Woolf, independientemente del tema que trate. Por esto, el verdadero ensayista se hace un artista, igual que el novelista, el dramaturgo o el poeta.
Dos volúmenes recientes dan cuenta de la inteligencia y la sensibilidad ensayísticas de Silva-Herzog Márquez, uno como autor y otro como editor: el primero, Por la tangente. De ensayos y ensayistas, reúne textos breves sobre diversos practicantes del género; el segundo, La cosa boba. Prosa incidental, es una antología de Alfonso Reyes, patriarca del ensayo en México. La lectura de ambos resulta complementaria para acercarse a su concepción del género.
Los textos que componen Por la tangente –publicados anteriormente en las páginas de Nexos– son pequeños ensayos de crítica literaria (subgénero del ensayo que a veces se confunde con el género entero). Por aquí desfilan autores tan diversos como George Steiner, William Hazlitt, Simone Weil, Czeslaw Milosz, W. H Auden, Unamuno, Rousseau, H. L. Mencken, Julio Torri, Charles Lamb, Pascal, Diderot, María Zambrano, Ortega, Swift, Orwell, Jorge Cuesta, Alfonso Reyes y, por supuesto, Montaigne, la sombra que cobija todo el libro. Una biblioteca portátil de ensayistas. El gusto ensayístico de Silva Herzog-Márquez es amplio: lo mismo frecuenta a los ensayistas más personales, lo que siguen de cerca las huellas de Montaigne, que a los que conciben el género más bien como una exposición de ideas, sin entrar demasiado en intimidades. La brevedad requerida de los textos obliga al autor a ser conciso y condensar –no hay espacio ni tiempo que perder–, lo que deriva en un estilo casi aforístico, y bien podría hacerse una pequeña antología: “Toda idea, cuando es nueva, duele”, “Ahorrarse el dolor es esquivar la lección”, “Quien piensa es siempre más valioso que lo pensado”, “No hay sátira constructiva”, “Las ideas son, en el aforista, plantas de aire. Cápsulas de luz”, “Si el lector no entiende la sentencia, peor para el lector”, etc. En la antigua disyuntiva retórica entre la copia verborum, abundancia de palabras, y la brevitas, el partido de Silva-Herzog Márquez está claro.
A la par que el autor va exponiendo y comentando los ensayos de los otros, va creando unos nuevos, los propios, que no desmerecen de sus referentes en cuanto a la forma (fenómeno rarísimo en la crítica literaria), y delineando una poética del género. Así, comentando a Virginia Woolf, observa que “la valentía del ensayo radica en la confrontación consigo mismo”, pero igual advierte sus peligros: “nutriéndose de perspectiva y de forma, el ensayo puede sucumbir ante ese doble embrujo: el espejo de Narciso y la elegancia vacía”; a propósito de George Steiner, subraya la esencia del ensayo de crítica literaria: “el ensayo es entendido como el servicio postal de la cultura: depositar el mensaje en el buzón correcto, llevar informes de la belleza y del saber a quien los necesite, poner en contacto texto y lector”; repasando a Montaigne, advierte: “de ahí que el género sea, ante todo, escritura antiprofesoral. Montaigne habrá escrito desde una torre pero no nos mira desde arriba. No es el profesor que dicta la lección. No aspira a la autoridad de un venerable, no pretende orden ni coherencia en lo que expone, jamás se imagina poseedor de una verdad que ha de ser memorizada”.
En el libro se cuece aparte el ensayo final, más largo y ambicioso que el resto, “El conversador y el polemista”, sobre Alfonso Reyes y Octavio Paz, uno de los mejores ensayos que he leído sobre cualquiera de los dos y un ejemplo de comparativismo del que mucho podrían aprender los críticos literarios profesionales. Alrededor de su relación con las palabras y el lenguaje, Silva-Herzog Márquez traza el perfil de los dos escritores que definieron el siglo XX mexicano: “la palabra de Reyes levanta la ciudad conversada: no busca la verdad, aspira a la convivencia; no destruye ideas, las enlaza, las concilia. Supone una diversidad de voces, una multiplicidad de tonos y acentos, pero un código común de concordia”, mientras que “el lenguaje paciano tiene otra textura y cumple otra función en la ciudad. Las palabras se hacen y se habitan, pero son, en Paz, residencia en estallido permanente. Su escritura no apacigua: corta; no conforta: carcome”. Quizá no hayamos reflexionado lo suficiente en esto: la prosa ensayística mexicana, después del siglo XX de Reyes y Paz, dejó dos normas de excelencia muy altas, y todo ensayista posterior debe ser consciente de esa tradición –más le vale serlo– y hacer un enorme esfuerzo para no desmerecer de ella, asimilando sus mejores lecciones. Esto es precisamente lo que ha hecho Silva-Herzog Márquez: por temperamento, está más cerca de la polémica y la combatividad de Paz, pero no ha ignorado la cordialidad formal de Reyes. Por esto, es natural que le haya rendido homenaje antologándolo.
Las antologías de Alfonso Reyes son terreno espinoso (véase, en estas mismas páginas, la reseña de la preparada por Javier Garciadiego, http://www.criticismo.com/alfonso-reyes-un-hijo-menor-de-la-palabra/). Lo normal es repetirse, elegir los mismos textos que elige todo el mundo, no hacer una búsqueda original; no armar un libro orgánico sino hacer una mera acumulación de textos. Es todo lo contrario de La cosa boba. Prosa incidental (no sé si el título haya sido muy afortunado, eso sí, a pesar de su prosapia teresiana), una de las mejores antologías que conozco del autor regiomontano. Silva-Herzog Márquez ha frecuentado en serio la obra de Reyes y construido un libro redondo que nos muestra al mejor Reyes ensayista, o sea, el mejor Reyes. Ya recordamos arriba el sitio de patriarca que ocupa en la tradición del ensayo mexicano (hoy, que cualquier cosa que suene a “patriarcado” se ha cargado de connotaciones negativas y vuelto casi un insulto, no está por demás señalar lo que de genuinamente benévolo y protector puede tener la figura de un patriarca, como sin duda fue Reyes). Diríamos, para repetir un lugar común, que fue “nuestro Montaigne”, salvo que no lo fue propiamente, aunque ningún escritor ha reunido mejor las condiciones para serlo. En la reseña ya mencionada observé que a Reyes le sobró pudor y, como él señaló en su diario, “respeto humano”, para desnudarse y mostrarse entero, que es lo que hay que hacer si se quieren seguir de veras los pasos del Señor de la Montaña. Y, sin embargo, fue un extraordinario ensayista, señero entre nosotros, de ensayos que no son exactamente de los que van al fondo de la condición humana, como sin duda son los de Montaigne, pero que, en su género, son perfectos, verdaderas obras maestras.
Es precisamente esa zona la que ha detectado y sabido aprovechar Silva-Herzog Márquez en su antología. Defendiendo a Reyes de la crítica de Hugo Hiriart, escribe: “Mi impresión es que precisamente la cordialidad de su conversación, la mesura de su gusto es su marca de agua. Y que en ninguna otra región de su vastísimo continente literario puede mostrarse ese genio que en aquellas piezas que podríamos llamar su literatura incidental, su ‘obra menor’… Quiero sugerir que la escritura cotidiana, la prosa doméstica, las letras de solaz sean, tal vez, la expresión más acabada del genio literario de Alfonso Reyes”. No podría estar más de acuerdo. Solo agregaría que la otra cara del genio de Reyes está en el extremo opuesto, las obras que nacen de un verdadero desgarro y en las que logra transfigurar su drama personal en arte, como la Ifigenia cruel, o cuando excepcionalmente muestra su verdadera intimidad, como en la Oración del 9 de febrero.
Sin embargo, qué duda cabe que el Reyes más amable está en esos ensayos breves que tratan temas menores, pero en los que la prosa está pulida hasta la perfección y que constituyen pequeñas joyas verbales. Textos como “La técnica y la imitación”, “Los libros de notas”, “Temperamentos de escritor”, “De las citas”, “La sonrisa”, “Los objetos mosca”, etc. El propio Reyes esbozó muy pronto la poética de este tipo de ensayo. En “Horas áticas de la ciudad (prólogo de un libro)”, texto que justamente encabeza la antología, escribió: “Distínguese la obra menor no por ser menor en calidad propia, pues que puede, en su género, ser tan perfecta como las principales, sino porque supone la elección de fáciles asuntos, de temas sin trascendencia, y el estilo llano y despejado, por oposición a las obras en que los autores claramente dejan registrados sus más altos y ambiciosos esfuerzos”. ¿“Prosa incidental”? Sí, porque nace de cosas menudas, pero prosa mayor, prosa capital, por su perfección formal.
En el citado ensayo sobre Reyes y Paz, y haciéndose eco de Gabriel Zaid, Silva-Herzog Márquez comenta el alto sentido de responsabilidad nacional, política en su sentido original, de estos escritores, y la convicción de que “lo que se escriba puede hacer de México un país más habitable”. Sobra decir que esos son el sentido y la convicción –a los que sin estridencia quiero calificar de patrióticos– que han movido su propia obra. La crítica y la prosa de Jesús Silva Herzog-Márquez han hecho ya, y siguen haciendo, una contribución perdurable a la búsqueda de ese país más habitable.
Publicado originalmente en http://www.criticismo.com/por-la-tangente-la-cosa-boba-prosa-incidental/… Leer