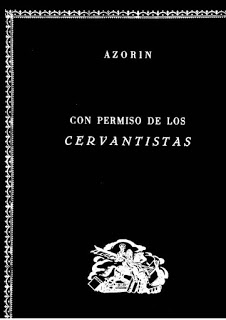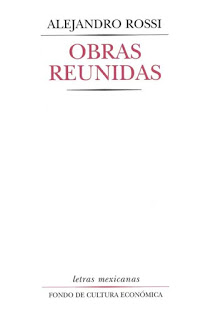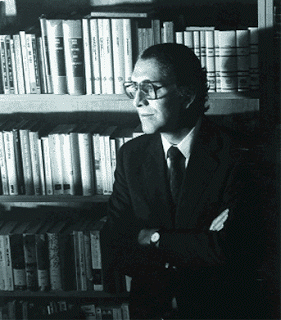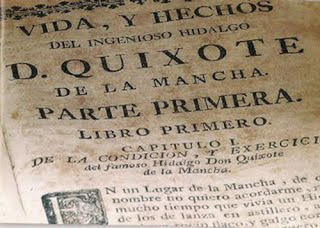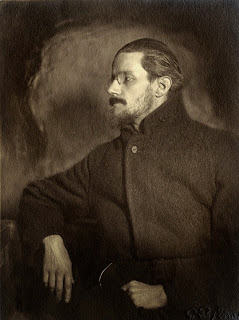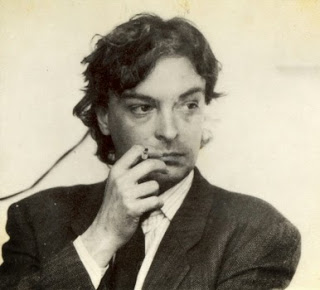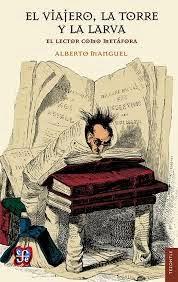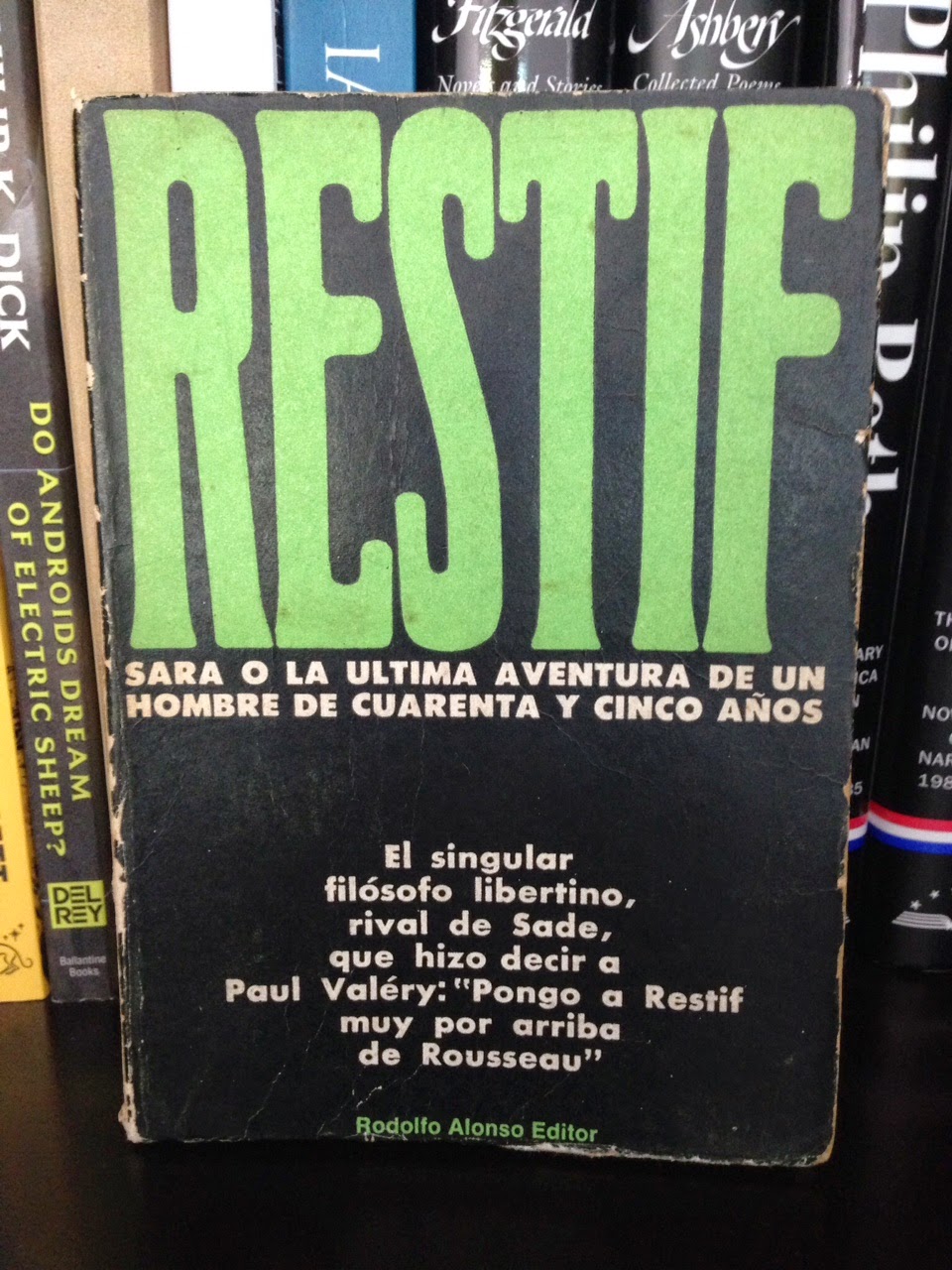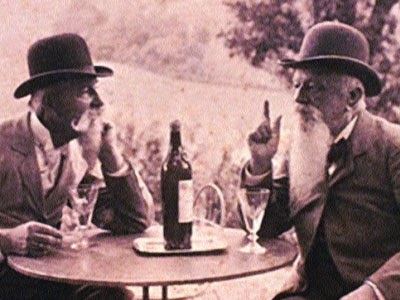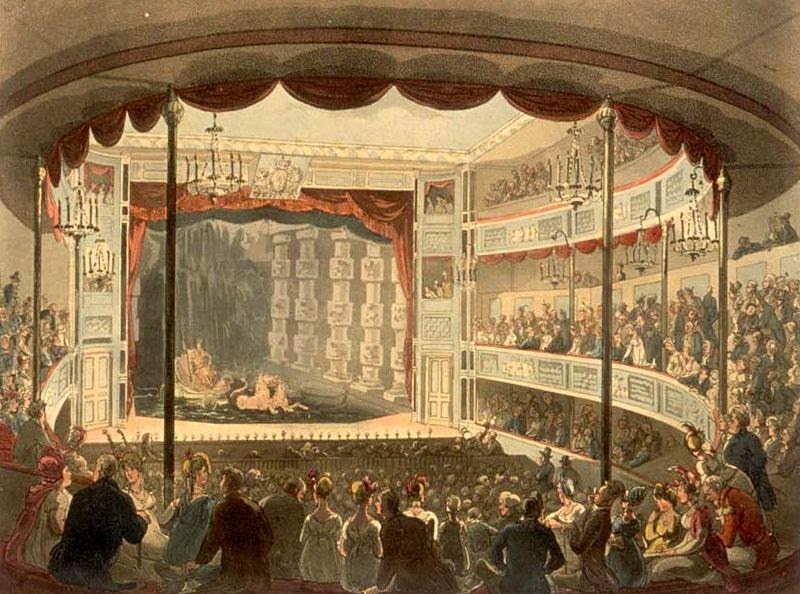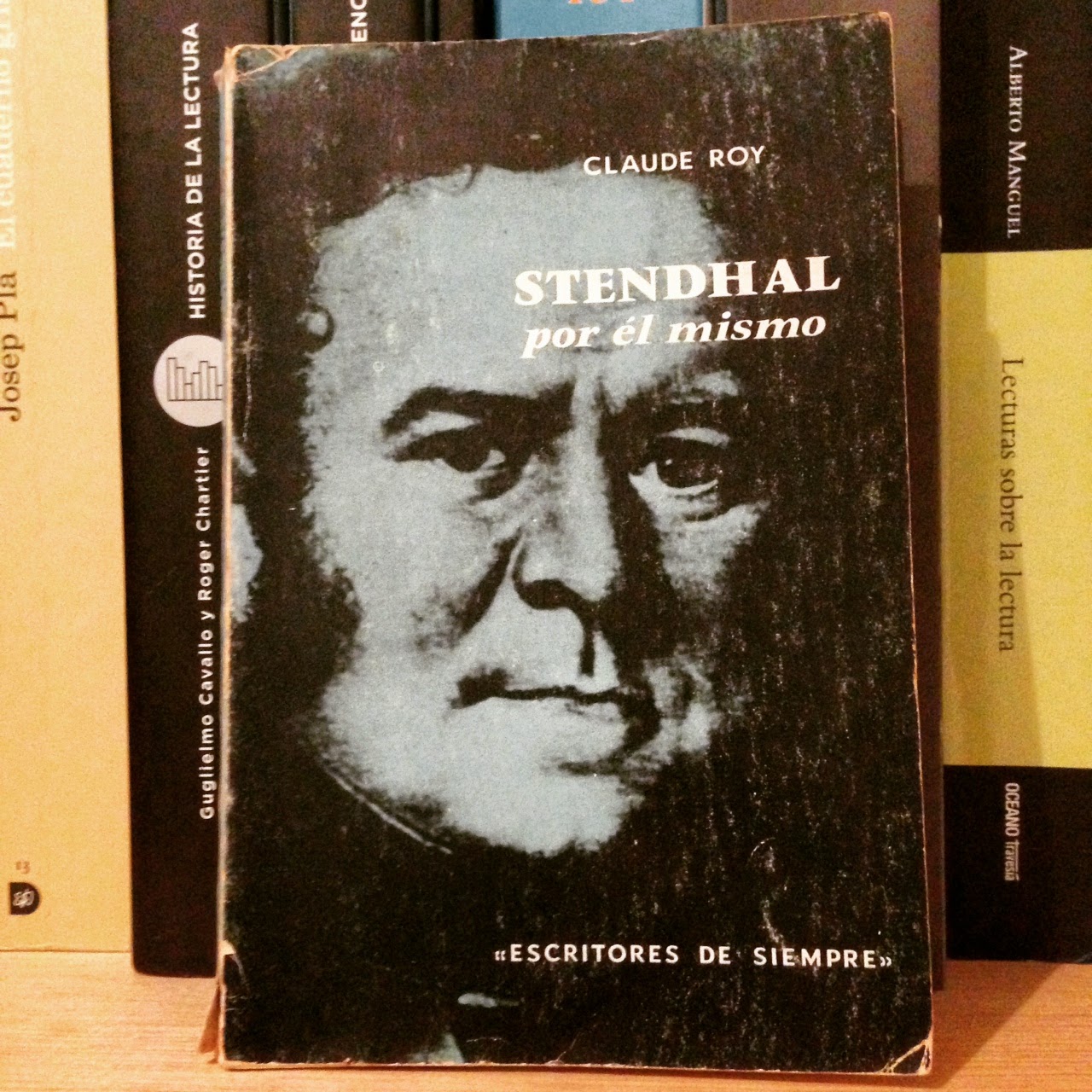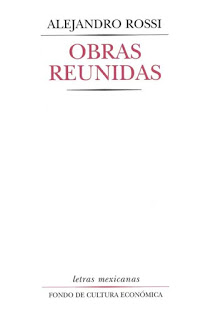
Como escritor, el nombre de Alejandro Rossi ha estado asociado fundamentalmente a un libro que por sí solo hubiera bastado para garantizarle un lugar aparte en las letras hispánicas de los últimos años. Un lugar pequeño en cuanto al espacio, medio oculto, de no fácil acceso, felizmente minoritario. El Manual del distraído, en efecto, es una de esas breves y singulares obras maestras de la literatura. Libro inclasificable hecho de pequeños ensayos, narraciones breves, textos de circunstancias y fragmentos cuya unidad reside antes que nada en un tono literario: claridad, fluidez, amenidad y una precisión verbal para la que no se me ocurre calificativo más adecuado que borgeana (pocos autores han asimilado mejor la lección de Borges que Rossi, una lección que es, ante todo, estilística). Haber ido leyendo poco a poco los textos que integran el Manual en la revista Plural durante la década de los setenta, descubrir gradualmente una prosa como la de Rossi, debió ser una experiencia de lectura que a los que llegamos a ellos ya en forma de libro no nos queda sino imaginar con cierta envidia. Una de las peculiaridades de la trayectoria literaria de Rossi es que en su caso no hubo un proceso de aprendizaje visible, una serie de obras en las que paulatinamente fuera madurando su estilo. A la hora de publicar las entregas del Manual era ya perfectamente dueño de él. Hubo, como se verá, una evolución, pero sus facultades estilísticas básicas ya estaban desarrolladas. Aparte del criterio cronológico, es justo que el volumen que reúne la obra literaria del autor publicada hasta la fecha se abra con el Manual, pues éste sigue siendo la mejor introducción a su universo literario.
En el primer libro de Rossi destaca, antes que nada, una insólita exactitud verbal, pero también la capacidad de observación, la fascinación por el detalle y por esa épica cotidiana que Eugenio Montale e Italo Svevo conocieron a fondo (siempre es un gusto descubrir que algunos de nuestros autores predilectos lo son también de un escritor admirado; en lo personal, el caso de Svevo me resultó particularmente grato, al igual que cuando me enteré que éste era también uno de los escritores favoritos de Bioy Casares que, por cierto, es otro de los preferidos de Rossi; ¿puede un lector estar en mejor compañía?). Los ensayos del Manual (ensayos en el mejor y más auténtico sentido de la palabra, textos como “Confiar”, “Calles y casas” o “Enseñar”) son verdaderos modelos del género y las narraciones, en apariencia sencillas, con frecuencia ocultan algo más, pues el relato, en Rossi, es casi siempre un metarrelato y una reflexión sobre el acto de narrar, rasgo que se agudiza en sus obras posteriores.
Ya en los últimos textos del Manual aparecen los personajes emblemáticos del mundo narrativo de Rossi: el memorable Gorrondona –el Crítico carnicero, el Búfalo, una enorme masa hecha de bilis, resentimiento y sarcasmo– y el cándido Leñada, el eterno aspirante a escritor, sin olvidar al anónimo narrador de sus historias. La vena paródica de Rossi encontró en el mundo del café literario y sus parroquianos un refugio ideal. Ésta es la línea que prosigue en su siguiente obra, ya más puramente narrativa, Un café con Gorrondona. Si hubiera que destacar un texto, elegiría el magnífico “El botón de oro”, la venganza de Leñada, uno de los cuentos más divertidos que haya leído. Más de una afinidad guardan estas narraciones con las de H. Bustos Domecq, otra de las referencias clásicas del autor.
Hasta este momento de su obra literaria, todo se desarrollaba con cierta normalidad. Rossi había escrito una serie de ensayos memorables, personalísimos, y creado con un puñado de cuentos un mundo narrativo propio. Faltaba, sin embargo, algo más. Sospecho que no pocos de sus lectores se habrán desconcertado al leer por primera vez los relatos que a la postre integrarían La fábula de las regiones. ¿Qué se le había perdido a Rossi en el trópico, en ese “vasto reino de pesadumbre” que, por otro lado, mostrara conocer tan bien al reseñar El otoño del patriarca en las páginas del Manual? Estos cuentos constituyen un parteaguas (ya empiezo a sonar como Gorrondona) en su obra. Es posible, claro, apuntar indicios y ensayar explicaciones, pero era difícil prever un giro de esta naturaleza. Una vez superada la sorpresa inicial, al lector no le queda sino admitir la evidencia: Rossi, si cabe, es un escritor aún mejor de lo que creía. El mismo rigor literario, la misma prosa afilada puestos al servicio de la tragicómica historia de nuestros países: “Tierras difíciles, mi estimado Doctor, aquí no se va escribir La crítica de la Razón Pura, quíteselo de la cabeza”, advierte el narrador de “Luces del puerto”, una de las mejores piezas de la colección. Como ya había adelantado, aquí la estructura narrativa se complica. Relatos de relatos, historias dentro de historias. En medio de ellos, la crítica constante a la Historia, el desenmascaramiento de toda verdad oficial. En La fábula de las regiones, Rossi ha recreado un ambiente preciso, un ambiente hecho de hamacas, casas húmedas, vegetación lujuriosa, ríos desbordados, sudor pegajoso, mosquitos, tiranos, políticos corruptos, revueltas, guerras interminables y mentiras por todos lados.
El volumen se cierra con Cartas credenciales, libro que recoge textos escritos para diversas ocasiones (el discurso de ingreso en El Colegio Nacional, recuerdos de autores y amigos, semblanzas, etc.), miscelánea que aun en los textos más circunstanciales no hace sino poner de manifiesto una vez más la eficacia prosística del autor.
En un famoso ensayo del Manual, “La página perfecta”, Rossi se interroga sobre “lo que podríamos llamar el destino de la obra literaria”. Piensa específicamente en Borges, pero la publicación de las Obras reunidas nos ofrece (nos exige, casi) la posibilidad de plantearnos la cuestión respecto a su propia obra. ¿Qué porvenir le espera a los textos de Rossi? Pasado algún tiempo, circunstancias que nos sorprendían a nosotros (que un filósofo se haya transformado en un excelente escritor, que su obra abarcara registros tan diversos) carecerán de mayor interés. En ese sentido, no habrá sorpresa y sus escritos se leerán con la serena convicción de estar tratando con un autor clásico que, como tendemos a pensar de esa rara especie, lo ha sido siempre. La aparición de estas Obras reunidas, creo, representa justamente eso: el inicio de la vida del clásico.
(Publicada originalmente en http://www.jornada.unam.mx/2005/05/29/sem-hojea.html).