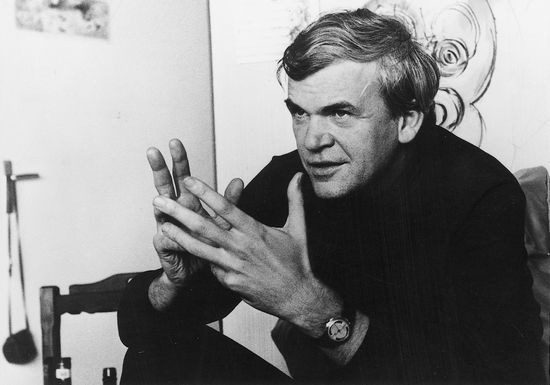
Prácticamente cincuenta años separan la primera novela de Kundera, La broma (1967), de esta última, La fiesta de la insignificancia. Durante ese lapso, el autor ha construido una de las mayores obras narrativas del siglo XX, heredera directa de una de las grandes tradiciones de la novela moderna, la de Europa central, aquella a la que pertenecen Kafka, Musil, Broch y Gombrowicz, entre otros (la obra de Kundera, de hecho, es depositaria de varias e ilustres tradiciones: la novela cervantina, el espíritu libertino, la ilustración dieciochesca…). Su aparición no ha dejado de sorprender, pues tras la publicación de La ignorancia al comienzo del siglo, muchos daban –dábamos– por hecho que el escritor checo se había retirado ya de la novela. Pocos autores se dan el lujo de publicar una nueva obra entrados los ochenta años. Frente a un acontecimiento de esta naturaleza, el crítico no puede dejar de reaccionar con cierta suspicacia, casi morbo: ¿se tratará de un libro superfluo, la típica obra extemporánea de quien fue un gran escritor y que habría sido mejor omitir, o, por el contrario, del canto del cisne, una última obra maestra? Conforme pasaba las páginas de La fiesta y, sobre todo, al final, mis dudas y temores se disiparon: no solo se trata de un pequeño chef-d’oeuvre, sino de un verdadero epílogo al conjunto de una obra, su palabra final. Con La fiesta de la insignificancia Kundera cierra un círculo que comenzó con La broma; son muchos los puntos de contacto entre ambas y bien podría establecerse un diálogo entre ellas, pero, como suele ocurrir en la obra de los grandes autores, la visión final del mundo no es una mera confirmación de la inicial, sino, en varios sentidos, su rectificación y hasta su refutación. Basta comparar los dos finales: serio y melancólico el de La broma, ligero y alegre el de La fiesta. El hombre y el novelista de ochenta y cinco años tiene algunas cosas que enseñarle al de treinta y cinco.
Por frivolidad, por afectación, por mera fatuidad, tendemos a identificar la profundidad de pensamiento con la gravedad y la tragedia, y a la alegría y la comedia con cierta ingenuidad. Aunque reconozcamos la importancia del humor, en el fondo pensamos que lo auténticamente profundo no puede ser sino serio. En el caso de la novela, poco parece importar que de hecho varios de sus mayores ejemplos, las cimas de la novelística, sean obras cómicas: Gargantúa y Pantagruel, el Quijote, el Tristram Shandy, La conciencia de Zeno. Nos seguimos aferrando a la idea de que una obra, para ser verdaderamente grande, debe poseer una visión grave de la vida, cuando no trágica. A deshacer este lamentable malentendido se ha encaminado buena parte de la obra de Kundera, de la cual La fiesta es el último argumento.
En La broma –devastadora crítica del socialismo real–, Ludvik, el protagonista, ve su vida destruida por un chiste (una postal que envía a la chica que le gusta con tres frases: “¡El optimismo es el opio del pueblo! El espíritu sano hiede a idiotez. ¡Viva Trotsky!”). Tragicómicamente, Ludvik descubrirá que los regímenes totalitarios tienen escaso sentido del humor. Al final, el significado de la broma se amplía: ya no es solo el chiste banal que desencadenó su desgracia, sino la totalidad de su vida y, más allá, la Historia entera, una broma fatal, descomunal, estúpida, cuya gracia se nos escapa. En La fiesta, los cuatro amigos protagonistas –Ramon, Alain, Charles y Caliban– aman los chistes y el sentido del humor, pero viven en una época (la actual) que ya no sabe apreciarlos o en la que incluso resultan peligrosos: “el crepúsculo de las bromas”, explica Ramon, “la época del poschiste” (en efecto, no son solo los totalitarismos políticos los enemigos del humor: prueben hacer una broma en los ambientes de ultracorrección política que prevalecen en las universidades norteamericanas). Conscientes de que es imposible cambiar el mundo, los héroes kunderianos se refugian en la amistad, el hedonismo y el buen humor, pues “es solo desde las alturas del buen humor infinito que puedes observar debajo de ti la eterna estupidez de los hombres y reírte”.
La fiesta de la insignificancia narra –mediante una trama apenas esbozada, pues aquí, como en Sterne o Diderot, maestros de Kundera, la trama es lo de menos y, lo que importa, los personajes y sus conversaciones– la conquista de la sabiduría y el humor. Se respira en ella, mutatis mutandis, la atmósfera que se respira en La tempestad, el prólogo al Persiles o los últimos ensayos de Montaigne: una atmósfera alegre, serena, benévola, conciliatoria. Pocos, muy pocos artistas logran al final de sus vidas esa visión olímpica.
A lo largo de toda su obra, Kundera se ha interrogado sobre la historia y el individuo, sobre la posibilidad de justicia en la historia, sobre la memoria y el olvido. En La broma, la conclusión era francamente pesimista: “la mayoría de la gente se engaña mediante una doble creencia errónea: cree en el eterno recuerdo (de la gente, de las cosas, de los actos, de las naciones) y en la posibilidad de reparación (de los actos, de los errores, de los pecados, de las injusticias). Ambas creencias son falsas. La realidad es precisamente lo contrario: todo será olvidado y nada será reparado”; en La fiesta, la perspectiva ha cambiado radicalmente, no, desde luego, porque ahora crea en la memoria eterna y la posibilidad de justicia, sino porque ha sabido reconocer y abrazar por completo su falta de importancia. Es la conclusión de la novela y, en mi opinión, de toda la obra de Kundera: “la insignificancia, amigo mío, es la esencia de la existencia. Está con nosotros siempre y por todos lados. Está incluso presente allí donde nadie la quiere ver: en los horrores, en las luchas sangrientas, en las peores desgracias. Exige con frecuencia valor para reconocerla en condiciones tan dramáticas y llamarla por su nombre. Pero no se trata solo de reconocerla, hay que amarla, hay que aprender a amarla. Aquí, en este parque, delante de nosotros, mira, está presente con toda su evidencia, con toda su inocencia, con toda su belleza. Sí, su belleza… Respira, D’Ardelo, respira esta insignificancia que nos rodea, es la llave de la sabiduría, es la llave del buen humor…”. Rabelais, Cervantes, Montaigne –la familia espiritual de Kundera– habrían asentido.
Publicado en https://letraslibres.com/libros/el-arte-de-la-ligereza/