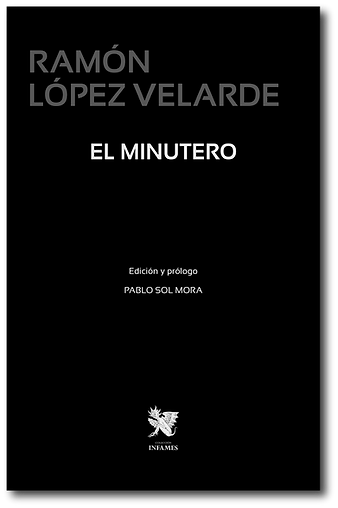Mauro Libertella, Ricardo Piglia a la intemperie, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago de Chile, 2024, 231 pp.
La desconfianza de Borges –en definitiva, el clásico de Piglia, malgré Artl– hacia la biografía era proverbial: “que un individuo quiera despertar en otro individuo recuerdos que no pertenecieron más que a un tercero, es una paradoja evidente. Ejecutar con despreocupación esa paradoja, es la inocente voluntad de toda biografía”, sentenció en su Evaristo Carriego (1932), obra relativamente temprana que fue lo más cerca que estuvo del género (sin contar las magistrales “biografías sintéticas” de escritores, recogidas en Textos cautivos, y, claro, las de criminales en Historia universal de la infamia).
Publicar el primer acercamiento biográfico a un escritor fallecido hace poco –en 2017, en este caso– implica méritos y riesgos evidentes. Entre los primeros, ser la referencia inicial e inevitable, el primer eslabón de la cadena; entre los segundos, vérselas con un camino sin desbrozar, no tener antecedentes y, en algunos casos, cierto apresuramiento que inexorablemente se reflejará en la calidad final de la obra.
Lo primero que habría que decir de Ricardo Piglia a la intemperie de Mauro Libertella es que no es una biografía propiamente dicha. Curándose en salud, el mismo autor lo reconoce en una entrevista: “yo no digo que este libro es una biografía, porque siento que las biografías tienen que ser más completas, más rigurosas” (en efecto, tienen que ser así). La cuestión es que la editorial –la admirable de la Universidad Diego Portales, ejemplo de lo que una editorial universitaria puede ser, sobre todo en su área literaria– la anuncia un poco de este modo y sale en una colección llamada Vidas Ajenas, lo que de entrada hace pensar en una biografía hecha y derecha. Más bien, la obra es un ensayo o reportaje biográfico. Aceptado así, su lectura puede ser provechosa.
Dicho sea de paso: parece haber una tendencia en cierta biografía hispanoamericana a alejarse o rehuir el sin duda laborioso trabajo de investigación y escritura que una obra clásica del género implica, buscando nuevas formas, más breves y rápidas (por ejemplo, La reina de espadas de Jazmina Barrera, sobre Elena Garro, magistralmente reseñado por Malva Flores en Letras Libres, o El largo instante del incendio, sobre José Vasconcelos, de Rafael Mondragón Velázquez, reseñado por Diana Hernández Suárez aquí mismo). Es loable experimentar con el género y buscar renovarlo, siempre y cuando no sea solo porque a lo que en realidad no se está dispuesto es a dedicar el tiempo, el esfuerzo y el rigor que una biografía seria exige.
Famosa, entre muchas otras del repertorio pigliano, es aquella anécdota sobre uno de sus profesores en La Plata que sentenciaba que libro de historia que no tuviera cinco notas al pie por página era una novela. Bueno, lo mismo aplica para la biografía, híbrido de historia y literatura. Las notas, en las biografías, van mejor al final, pero son indispensables para saber cuáles son las fuentes de información y dar así fundamento a lo que se afirma. Allí se encuentra, en buena medida, la solidez de la investigación biográfica. El lector ordinario puede perfectamente ignorar ese aparato de notas y solo leer el texto principal, pero tendrá así la garantía de que lo se dice tiene una base y el más escrupuloso podrá, si quiere, cotejar la información. Si de plano se tiene aversión a los números que constituyen los llamados a notas, se puede proceder como hicieron Blake Bailey y sus editores en Philip Roth. The Biography, poniendo en las notas finales el número de página y la frase a la que corresponde la referencia, conservando el texto principal limpio. En todo caso, lo irrenunciable en una biografía rigurosa es indicar de una forma u otra todas las fuentes de información y referencias bibliográficas. En Ricardo Piglia a la intemperie, esta también aplica al lector en materia de notas, lo que si se tratara de una biografía formal sería cuestionable.
Libertella –no en balde novelista– es un buen narrador, cualidad imprescindible en el biógrafo (hay algunos que, siendo buenos investigadores, no son muy buenos prosistas ni narradores y la biografía es, en rigor, la narración de una vida). Más que hacer un recorrido cronológico minucioso –lo que habría exigido mucho más de doscientas treinta páginas y, por descontado, más investigación–, elige una serie de episodios o temas y los dispone en veintiocho breves capítulos. La lectura es ágil, más periodística que literaria. Así, vemos brevemente al Piglia niño en Adrogué, al adolescente en Mar del Plata (adonde el padre peronista muda a la familia huyendo de la persecución), al joven en La Plata estudiando Historia e involucrándose en política (el itinerario político del escritor argentino, que pasó del trotskismo al maoísmo y que nunca dejó de ser marxista, daría para un libro entero y la reciente Introducción general a la crítica de mí mismo. Conversaciones con Horacio Tarcus arroja luz al respecto). Luego, instalándose en Buenos Aires y persiguiendo la que, en definitiva, es su máxima meta, la que determina su vida entera: escribir (y también ser escritor, con esa sutil diferencia que Piglia establecía entre una cosa y otra). Están también aquí los amores (Josefina Ludmer y Beba Eguía, principalmente), el famoso pleito con César Aira, el tristemente célebre caso del Premio Planeta, la decisión de irse a Princeton, la consagración final, la grave enfermedad y finalmente, esa cosa distinguida, al decir de Henry James, la muerte.
Uno de los aspectos más difíciles con los que tiene que lidiar quien intente biografiar a Piglia es cómo va a leer Los diarios de Emilio Renzi, la obra que el escritor terminó armando con sus míticos diarios (véase una reseña en paralelo con el no menos monumental Inventario de José Emilio Pacheco en esta misma revista). Esos tres volúmenes no son propiamente el diario, sino una obra construida a partir de él en la que este fue alterado y editado. Obviamente son una fuente biográfica ineludible, pero habría que tomar con pinzas lo dicho ahí, igual que las muchas declaraciones autobiográficas, escritas u orales, que Piglia hizo a lo largo de los años. Libertella es muy consciente de que se las ve con un mistificador de su propia vida, aunque a ratos parezca no poder resistirse a su embrujo (por ejemplo, en lo relativo a Steve Ratliff, el “inglés” que supuestamente descubrió al joven Ricardo la literatura norteamericana y que lo hizo escritor, personaje que se antoja demasiado novelesco). En concreto sobre los diarios, lo que eventualmente alguien tendrá que hacer es leer y transcribir todos los cuadernos, actualmente resguardados en Princeton, y cotejar con Los diarios de Emilio Renzi para examinar los cambios y ver hasta dónde llegó la labor de edición (idealmente, algún día se deberían publicar esos diarios tal y como están, lo que, desde luego, no invalidaría Los diarios de Emilio Renzi como obra autónoma). Piglia fue un gran escritor de su propia vida, pero, no menos, su maniático editor.
Uno de los mayores aciertos de Ricardo Piglia a la intemperie son las entrevistas a las personas que lo conocieron y que constituyen testimonios directos (es una obviedad, claro, pero una de las cosas más valiosas que puede hacer un biógrafo temprano es hablar con gente que trató personalmente al biografiado, oportunidad que sucesivas generaciones de biógrafos ya no tendrán). Aquí, por ejemplo, los testimonios de Néstor García Canclini, Roberto Jacoby, Luis Gusmán, Martín Kohan, Alan Pauls, Beba Eguía, Andrés Di Tella, Luisa Fernández, etc. Previsiblemente, son los escritores-críticos, como Piglia, los que hacen algunas de las declaraciones más lúcidas acerca de su obra. Sobre como modificó Piglia el canon argentino, Kohan dice: “Lo que define esa construcción es la forma de leer. Porque si fuera tan fácil como mencionar gente, todos armaríamos una lista con veinte nombres. La lista se sostiene con un modo de leer: eso le da estabilidad y consistencia. En ese sentido, Piglia es el más borgeano de los que salieron de Borges”. Claro, Piglia aprendió de Borges a escribir, pero, sobre todo, a leer, a leer al sesgo, en los términos que le convenía.
Hechas todas las cuentas, la obra entera de Piglia puede leerse como un intento, generalmente afortunado, de salir del laberinto borgeano, esto es, de asumir a fondo la influencia del autor de Ficciones, verlo cara a cara, y luego crear una obra que, sin ignorar su impronta, es otra cosa. A distanciarse lo ayudaron escritores norteamericanos como Hemingway y Fitzgerald, el italiano Cesare Pavese y, desde luego, Roberto Artl. Acertadamente, Kohan remata: “Piglia es un clásico, sí, en un sentido borgeano. Es un horizonte de clasicidad”. Creo que en el último Piglia es evidente (léanse los magistrales relatos que suelen abrir y cerrar los diarios) y que él mismo lo habría admitido: el escritor que en su juventud aspiraba a ser un “tipo duro” terminó siendo un clásico.
En una entrada de Los diarios de Emilio Renzi correspondiente a 1965, se lee: “tengo que comprender que solo mi literatura interesa y que aquello que se le opone (en mi cabeza o en mi imaginación) debe ser dejado de lado y abandonado, como he hecho siempre desde el principio. Esa es mi única lección moral. Lo demás pertenece a un mundo que no es el mío. Soy alguien que se ha jugado la vida a una sola baraja”. La dramática frase final ilustra bien la tesis de la intemperie de Libertella (a propósito de la llegada a La Plata en 1960, anota: “rápidamente su sensación fue la de siempre, la de estar a la intemperie, un estado que le provoca, al mismo tiempo, raptos de nostalgia por la infancia en Adrogué –su último anclaje– y un efecto euforizante de libertad”). A Piglia la metáfora le habría gustado porque corresponde precisamente a uno de los mitos personales que construyó con más cuidado y que mucho debe al noir que tanto admiraba: el escritor como outsider, poco menos que detective o delincuente perseguido, sin ataduras, siempre listo a escapar (pero ese, más que escritor, que suele ser un tipo sedentario, parece Jean-Paul Belmondo en Sin aliento o Alain Delon en El samurái). Acaso Ricardo Piglia a la intemperie le conceda demasiado crédito a ese mito que no es, a fin de cuentas, sino una construcción ficticia sobre sí mismo. La realidad suele ser, al mismo tiempo, más prosaica y más compleja. En todo caso, lo que está fuera de toda duda es la victoria final de Piglia, es decir, la creación de una obra (y un autor-personaje) como la había querido, en la medida que esto es posible. Quedate tranquilo, tahúr: la baraja salió as.
Publicado en https://criticismo.com/piglia-ensayo-biografico/… Leer