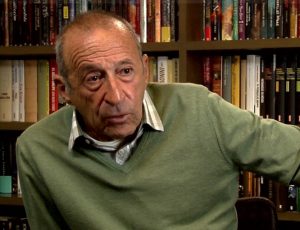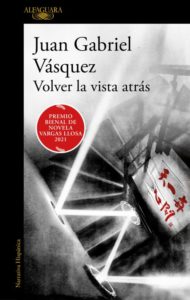En 2007, luego de un par de años en Estados Unidos y tras terminar la tesis de doctorado, decidí tomarme un año sabático para leer y escribir a mi antojo. Venía de un periodo largo de mucho trabajo y en el que había leído, sobre todo, con fines académicos; en realidad, más que verdaderamente leer, “trabajaba con”, típica deformación del filólogo. Deseaba recuperar mi antigua libertad lectora, en la que leía voraz y desordenadamente lo que quería, sin ninguna obligación y sin ninguna presión, porque sí.
Con este propósito me retiré, frayluisianamente, a Coatepec, un pueblo cerca de Xalapa. Allí habían vivido mis abuelos, en una vieja casona que ya nadie habitaba (la misma en la que ahora, diez años después, escribo estas líneas). Le hice algunas reparaciones, la remocé un poco, y me encerré a leer. Naturalmente, mi intención era aprovechar el tiempo para llevar a cabo “grandes lecturas”, o sea, lecturas de grandes obras que había venido postergando. Leí, por ejemplo, a Proust y a san Agustín, pero el año estuvo marcado por dos lecturas diametralmente opuestas, aunque con algunos puntos en común: el Libro del desasosiego de Fernando Pessoa y los Ensayos de Michel de Montaigne. Quienes los hayan leído a fondo sabrán que poner juntos esos dos libros es casi esquizofrénico, pero así ocurrió y se verá que tiene su lógica.
El Libro del desasosiego fue una lectura largamente aplazada, de esas –a las que ya aludí– que intuimos que supondrán un gran impacto. Yo había comprado años atrás, en un viaje a Lisboa, en la famosa librería Bertrand, la edición en portugués de Richard Zenith (Livro do desassossego, Assírio & Alvim, Lisboa, 5ª. ed., 2005). No sabía portugués, nunca había leído un libro en esa lengua, pero estaba resuelto a que ese iba a ser el primero; en realidad, como Cervantes dijo de Ariosto y el toscano, con dos ochavos de portugués se puede leer a Pessoa directamente. Es la edición rústica, brochada (había una empastada, mucho más cara), con portada color dorado, plastificada (mi ejemplar tiene ya el plástico despegado de las orillas), y la clásica foto de Pessoa, periódico y gabardina en mano, caminando entre la multitud por el centro de Lisboa.
Nuestras lecturas decisivas son aquellas que llevamos a cabo primero, en la adolescencia o juventud. Creo que es fundamentalmente así, pero también hay excepciones: autores y obras que leemos cuando ya somos adultos y llevamos un buen trecho como lectores y que nos obligan a reacomodarlo todo. Pessoa, para mí, tuvo ese efecto, pues ningún escritor me había impresionado tanto desde probablemente Borges. El Libro del desasosiego, en particular, cumple a cabalidad lo que Kafka exigía de los libros: ser como un golpe en la cabeza, el hachazo que rompe el mar helado dentro de nosotros. El caso de Pessoa, además, es único porque, a diferencia de los otros grandes escritores del siglo XX (Kafka, Joyce, Proust, Mann, Borges, etc.), la mayor parte de su obra salió a la luz tardíamente –la primera edición del Libro del desasosiego, en portugués, es apenas de 1982– y aun no está establecida del todo. Seguimos descubriendo a Pessoa y el lugar que su obra ocupará en la literatura mundial moderna está aún por definirse.
¿Qué es el Libro del desasosiego? Es una obra inclasificable, que no pertenece a género alguno y cuya principal seña de identidad sea acaso la forma del fragmento (ya en una carta a un amigo suyo, el propio Pessoa se quejaba del libro y, hamletianamente, decía: “fragmentos, fragmentos, fragmentos”). Dicha forma está en el corazón de la poética de Pessoa, que escribió trozos de muchas obras sin alcanzar a terminarlas, y que, más que una elección, se antoja una necesidad o una fatalidad inexorable. Pessoa, fragmentado en las múltiples personalidades de sus heterónimos, no podía no escribir fragmentariamente.
Los trechos que integran el Libro son las desoladas reflexiones filosóficas de Bernardo Soares, un burócrata –asistente de contabilidad– en una oficina de Lisboa. Pessoa, que se ganó la vida traduciendo cartas comerciales en oficinas muy parecidas a la de Soares, decía que este era un “semi heterónimo” porque “no siendo mi personalidad, no es diferente a la mía, sino una simple mutilación de ella; soy yo, menos el raciocinio y la afectividad”. Pero esas dos cosas son muy importantes, así que habría que tener cuidado con atribuir, sin más, lo escrito por Soares a Pessoa.
Leer el Libro del desasosiego, internarse en sus “intervalos dolorosos” y “paisajes con lluvia” (subtítulos que se repiten una y otra vez), termina siendo, como quería su autor, más que una lectura, “una pesadilla voluptuosa”. Poco a poco el desasosiego del título –justo como pocos– se va apoderando del lector, envolviéndolo y arrastrándolo con él, pero, como le gustaba recordar a Pessoa, solo leemos lo que ya está escrito en nuestra alma; si la desazón de Soares ha encontrado tanto eco en el lector moderno es porque en él anidan, así sea de forma diluida o nebulosa, semejantes razones de angustia.
Soares es un ínfimo burócrata, como el empleado de seguros Franz Kafka o el empleado bancario Ettore Schmitz. Es uno más de esos trabajadores anónimos que, sin siquiera contacto con el público, se consume silenciosamente detrás de un escritorio llevando a cabo, o no, una labor anodina. El mundo de la burocracia es el telón de fondo del Libro del desasosiego: mundo rancio y mezquino, hecho de horarios fijos y relojes checadores, tareas minúsculas, ilusiones perdidas, escritorios grises y ventiladores sucios que espantan moscas perezosas. Sin embargo, este burócrata, detrás de su apariencia ordinaria, piensa y sueña.
Los temas esenciales del Libro del desasosiego son el tedio y lo que a lo largo de la obra se denomina el Misterio, que podría resumirse en la desesperada pregunta formulada en el fragmento 70: “¿Qué está haciendo aquí todo esto?”. Soares sabe que, para las grandes interrogantes de la vida, no tendremos nunca una respuesta ni remotamente satisfactoria. No posee la tranquilidad ni el consuelo que da la fe y esto lo orilla a lo que llama la Decadencia (el burócrata lisboeta viene a ser como un primo pobre y más lúcido del Des Esseintes de Huysmans), por lo que entiende “la pérdida total de la inconsciencia”. La desgracia de Soares, en el fondo, es la misma del dostoyevskiano hombre del subsuelo: una consciencia demasiado lúcida, una hiperconsciencia, que en su caso, como en el de su remoto antepasado Hamlet, lo conduce a la inacción.
No creo haber leído libro que provoque mayor sensación de desamparo y desolación que este (y muy miserable hay que sentirse para escribir la línea: “envidio a todo el mundo no ser yo”). Soares reconcentra y maximiza sensaciones e ideas –ideas sentidas, sería más exacto– que son la seña de identidad del hombre moderno: la orfandad metafísica, la soledad existencial, la alienación personal, la lucidez impotente, el tedio vital y la parálisis. En pocos trechos se constata mejor su sufrimiento que en aquellos que tratan de su disolución personal, del desvanecimiento del yo y la radical experiencia de la otredad (la percibida dentro de uno mismo): “Todo se me evapora. Mi vida entera, mis recuerdos, mi imaginación y lo que contiene, mi personalidad, todo se me evapora. Continuamente siento que fui otro, que sentí otro, que pensé otro. Aquello a lo que asisto es un espectáculo con otro escenario. Y aquello a lo que asisto soy yo… Dios mío, Dios mío, ¿a quién asisto? ¿Cuántos soy? ¿Quién es yo?”. Tal vez la mejor imagen para entender a Pessoa sea la de concebirlo como una obra de teatro en la que él mismo es, conjuntamente, la obra, los actores, el público y el escenario.
Al mismo tiempo que leía el Libro del desasosiego, leía la antología Poesia do eu, preparada también por Richard Zenith. Con ella, leyendo una tarde los “Dos fragmentos de odas” de Álvaro de Campos, tuve una de mis más intensas experiencia de lectura. Llevaba varias semanas sumergido por completo en Pessoa, deslumbrado, saliendo apenas de la casa y, de pronto, al llegar a los versos finales de la segunda oda (“Mírame en silencio y en secreto y pregúntate / tú, que me conoces, quién soy yo…”), me solté a llorar. No soy nada inclinado al llanto, pero en aquella ocasión fue como si todo el sufrimiento leído en Pessoa durante aquellas semanas se hubiera acumulado dentro de mí y estallara. Sentí, creo, una genuina compasión, pero no solo por Pessoa, sino por el sufrimiento humano personificado en él. Hay autores que parecen ensanchar, para todos los hombres, los límites de la soledad y la angustia, y Pessoa es uno de ellos. Hay libros que no leemos, los sobrevivimos, y el Libro del desasosiego es uno. Muchas veces, después, lo he leído y releído. A pesar de ser más bien ajeno a mi temperamento (y en las afinidades que tenemos con los escritores que leemos mucho acaba siendo cuestión de temperamento), nunca puedo leerlo sin estremecerme.
Un auténtico estremecimiento, de otra naturaleza, sentí una tórrida mañana de agosto en la Biblioteca Nacional de Portugal acompañando a mi amigo colombiano Jerónimo Pizarro, que trabajaba en la edición de las obras completas de Pessoa. Sin decirme nada, conociendo mi incipiente devoción pessoana, Jerónimo me condujo al Fondo Reservado, apenas custodiado por una señora somnolienta. Fue por unas cajas, las puso sobre la mesa y, de pronto, empezó a sacar y a pasarme una serie de libretas, hojas sueltas y, literalmente, servilletas de café garabateadas con poemas, “a ver si entendía yo algo”. Naturalmente, eran los contenidos de la famosa arca (a su muerte, los familiares de Pessoa encontraron un baúl con más de treinta mil papeles, su herencia prácticamente inédita), los originales del poeta, de su puño y letra, del Libro del desasosiego y otros textos. Fue como si a un creyente le aventaran casualmente un pedazo de tela y le dijeran: “¡mira, el santo sudario!”. Aquella mañana salí de la Biblioteca al ardiente verano lisboeta en estado extático.
https://letraslibres.com/literatura/memorias-leedor-sol-mora-desasosiego-pessoa/… Leer