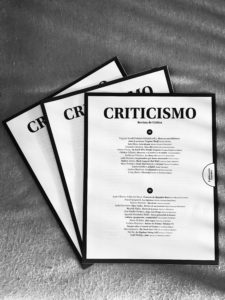La aparición en “escena” de Celestina es magistral: pide albricias –ella, el vehículo de la desgracia– a Elicia por la llegada de Sempronio. ¿De dónde procede la Celestina? Tiene un antecedente literario directo, que es la Trotaconventos (otra vez Juan Ruiz), la alcahueta del protagonista del Libro de buen amor. Pero es una Trotaconventos mucho más personificada, individualizada, perfectamente caracterizada. En una obra dramática, los personajes son las palabras que pronuncian. No tenemos otra manera de conocerlos. No hay descripción, no hay análisis de un narrador. De ahí la importancia de la forma de hablar de Celestina, siempre astuta, disimulada, lisonjera, taimada: “¿Qué diras a esto, Pármeno? ¡Neciuelo, loquito, angelico, perlica, simplezico! ¿Lobitos en tal gestico? Llégate acá, putico, que no sabes nada del mundo ni de sus deleytes. ¡Mas ravia mala me mate, si te llego a mí, aunque vieja! Que la voz tienes ronca, las barbas te apuntan. Mal sosegadilla deves tener la punta de la barriga”. ¡Qué maravilla verbal! Toda Celestina está ahí, en su astucia y su picardía. Fíjense en la acumulación de adjetivos, en los diminutivos cariñosos, el tono confianzudo, la familiaridad, la alusión sexual, en el halago y el autodesprecio.
Los sirvientes, sobra decirlo, son figuras clave en la trama. Vale la pena detenerse en ellos. Tenemos de entrada a Sempronio y Pármeno. Sempronio carece de todo reparo moral y desde el principio está de acuerdo en ayudar a Celestina, pero Pármeno duda y la conciencia lo tortura constantemente (hasta que es seducido por completo por Celestina a través de Areúsa). Hay un diálogo fundamental entre Celestina y Pármeno en el que esta le hace ver que debe estar de su lado:
Por tanto, mi hijo, dexa los ímpetus de la juventud y tórnate con la doctrina de tus mayores a la razón. Reposa en alguna parte. ¿E dónde mejor, que en mi voluntad, en mi ánimo, en mi consejo, a quien tus padres te remetieron? E yo, assí como verdadera madre tuya, te digo, so las malediciones, que tus padres te pusieron, si me fuesses inobediente, que por el presente sufras e sirvas a este tu amo… Pero no con necia lealtad, proponiendo firmeza sobre lo movible, como son estos señores de este tiempo. E tú gana amigos, que es cosa durable. Ten con ellos constancia… Dexa los vanos prometimientos de los señores, los cuales deshechan la substancia de sus sirvientes con huecos y vanos prometimientos. Como la sanguijuela saca la sangre, desagradescen, injurian, olvidan servicios, niegan galardón.
Mucho ha cambiado la sociedad medieval hasta llegar a este punto. Este es un tema que estudia muy bien Maravall en El mundo social de La Celestina. En la Edad Media –mundo jerárquicamente ordenado en el que todos tienen un sitio claro en la sociedad– la relación amo/criados en una relación bien delimitada con características definidas. Los criados están obligados al amo y este a ellos (brindándoles techo y sustento). Para un señor feudal, sus sirvientes, hasta el último de ellos, son parte de su casa, están integrados a ella. No son meros empleados a los que paga de vez en cuando y que, fuera del trabajo, tienen su vida aparte. Nacen dentro de sus dominios, viven ahí, mueren ahí. Forman parte de una comunidad en donde, por supuesto, hay jerarquías. Esos son los vínculos que en La Celestina, a finales de la Edad Media y cuando una nueva clase social (la burguesía) está transformando el sistema económico, aparecen muy deteriorados, si no rotos. El amo ya no siente esa responsabilidad hacia sus criados (se aprecia claramente en la negligencia de Calisto a la hora de vengar las muertes de Pármeno y Sempronio, que afectan directamente su honra, y, por lo demás, en el mal trato que les da en toda la obra); ellos, a su vez, no se sienten unidos a su amo por el deber de fidelidad. La Celestina refleja un profundo egoísmo y resentimiento social. A partir de ahora, cada quien debe ver por sí. Por eso Celestina se queja de los “señores de este tiempo” (se entiende que los de antes eran distintos), que son mudables e ingratos. Por eso Pármeno, cuando se harta, dice: “¡Destruya, rompa, quiebre, dañe, de a alcahuetas lo suyo, que mi parte me cabrá, pues dizen: a río rebuelto ganancia de pescadores”. La obra es el escenario de una verdadera lucha de clases. El resentimiento es aún más claro en el caso de Areúsa y Melibea. La primera tiene lástima a Lucrecia porque sirve a una señora: “Por esto me vivo sobre mí, desde que me sé conocer. Que jamás me precié de llamarme de otrie; sino mía. Mayormente de estas señoras que agora se usan… Denostadas, maltratadas las traen, contino sojuzgadas, que hablar delante dellas no osan. No ay quien las sepa contentar, no quien pueda sofrillas… Por esto, madre, he quesido más vivir en mi pequeña casa, esenta e señora, que no en sus ricos palacios sojuzgada e cativa”. Antes había dicho que solo la riqueza hacía a Melibea hermosa y alabada, “que no las gracias de su cuerpo”. La tragedia de La Celestina se da en ese marco de ruptura del orden social y de crisis de los valores que hasta entonces habían mantenido cohesionada a la sociedad.
Dejemos la lectura sociológica a un lado (fundamental para una buena comprensión de la obra, pero que obviamente no la agota) y pasemos a otro aspecto, en verdad fascinante, de La Celestina: la magia o hechicería. No hay que olvidar que Celestina es una bruja y que lleva a cabo un conjuro en toda forma para lograr sus fines. Dramáticamente, es una de las parte mejor logradas: “Conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, emperador de la corte dañada, capitán sobervio de los condenados ángeles, señor de los sulfúreos fuegos…”. Recordemos que es el diablo el que está detrás de todo esto. El objeto del hechizo es el hilo que dará a Melibea para despertar su pasión por Calisto (y nosotros, gracias a Tristán e Iseo, conocemos bien el poder de esos embrujos; ¿habría que ver aquí una parodia y una condena de Rojas hacia el amor-pasión encarnado en el mito de Tristán?). Una vez que se lo da, no se le vuelve a mencionar mucho y todo el embrujo parece pasar a segundo plano, pero no hay que olvidar que un hechizo es el telón de fondo de la tragedia.
Son casi las doce de la noche, no dormí siesta hoy y empiezo a fatigarme. Será mejor irnos aproximando al final. Ya recordé que la Comedia original no tenía lo que se conoce como el “Tratado de Centurión” y que, tras la muerte de Celestina y el primer (y único) encuentro amoroso de Calisto y Melibea, inmediatamente sobrevenía la tragedia (esto, a mi parecer, logra un mayor efecto dramático, pues el castigo era inmediato; en la versión definitiva, los amantes se refocilan un mes y luego viene la desgracia, con una notable pérdida de tensión). Ahora bien, el final es una tragedia en toda regla y no creo que nadie que terminara de leer o escuchar La Celestina acabara con una sonrisa en el rostro. La muerte de Calisto cayéndose de la barda no es nada heroica y no deja de tener algo de ridículo. Es una muerte fortuita, accidental, casi una mala broma, como si no hubiera razón que rigiera el mundo. La de Melibea no es solo trágica, sino sacrílega, porque ella misma se quita la vida. El suicidio, en la Edad Media, es cosa muy seria. Los suicidas, bien lo sabemos, se van al Infierno. No somos nadie para disponer de lo que no nos dimos nosotros, sino Dios. A nosotros nos impresiona, pero a los hombres y mujeres del siglo XV debió impresionarlos mucho más. Era un pecado grave. Es muy probable que el autor tuviera en mente a Hero, personaje mitológico protagonista de famosos romances, que se avienta de una torre al ver a su amante muerto (pero Hero era pagana, no cristiana).
El último parlamento de Melibea es muy elocuente y señala explícitamente su falta: “Quebrantó con escalas las paredes de tu huerto, quebrantó mi propósito. Perdí mi virginidad”, pero la conclusión de la tragedia toca sacarla a Pleberio, en uno de los fragmentos más dramáticos de todas las letras españolas. En verdad aquí el padre de Melibea parece un héroe de tragedia clásica. Merece una lectura atenta. El reclamo, haciéndose eco de los contemptores mundi y de Petrarca (me sorprende no haberlo mencionado hasta ahora, pero como podrán haberse dado cuenta si leyeron las notas de su edición, La Celestina destila Petrarca por todas partes, el Petrarca moralista del De remediis utriusque fortunae, en particular), va dirigido, primero, al mundo: “¡O vida de congoxas llena, de miserias acompañada! ¡O mundo, o mundo! Muchos mucho de ti dixeron… yo por triste esperiencia lo contaré, como a quien las ventas e compras de tu engañosa feria no prósperamente sucedieron… Yo pensava en mi más tierna edad que eras y eran tus hechos regidos por alguna orden; agora, visto el pro e la contra de tus bienandanzas, me pareces un laberinto de errores, un desierto espantable, una morada de fieras… laguna llena de cieno, región llena de espinas, monte algo, campo pedregoso…” y, después, al amor: “pero ¿quién forzo a mi hija a morir, sino la fuerte fuerza del amor?… ¡O amor, amor! ¡Que no pensé que tenías fuerza ni poder de matar a tus subjectos!… ¿Quién te dio tanto poder? ¿Quién te puso nombre que no te conviene?… ¿por qué te riges sin orden ni concierto?”.
Observen el énfasis en el caos, en el desarreglo generalizado del mundo. En esta visión pesimista de la existencia, casi parecería que no hay Providencia, que no hay Dios, aunque sería apresurado hacer de Rojas o Pleberio un pesimista moderno. De lo que se queja es de este mundo y sus engaños, particularmente del peor de todos, la pasión amorosa. ¿Ven ahora por qué elegí para la unidad de La Celestina el verso de Santillana, “Infierno de enamorados”? ¿Ven por qué Pleberio podía haber hecho suya la frase inglesa: Love is the Devil?
Y ahora, carísimos, espero que ustedes me manden sus impresiones, descansen y sueñen con las dulzuras del amor.
… Leer