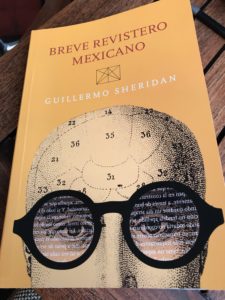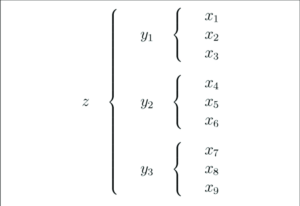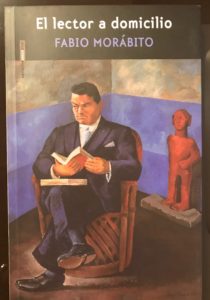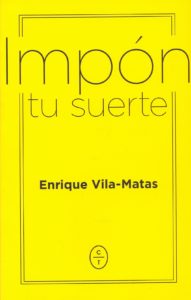Entre todas las críticas –literaria, pictórica, cinematográfica, etc.,–, ninguna, sin duda, más ardua que la musical. ¿Cómo expresar en palabras lo que dice la música? La crítica literaria tiene el privilegio de hacerse con el mismo material con el que están hechos sus objetos (la novela, el poema, el ensayo, el drama): son palabras sobre palabras y, en principio, unas podrían explicar lo que dicen otras. La cosa se complica cuando lo que hay que describir y dilucidar son imágenes, pero aún ahí el lenguaje puede decir algo; sin embargo, ¿la forma pura de la música? Es la última frontera, el gran desafío de las palabras y la crítica. La música, evidentemente, significa, pero lo que nos transmite escapa al lenguaje verbal. Y, entre más puro y poderoso es el mensaje musical, más difícil es aproximársele con meras palabras. Cuando escuchamos, digamos, las sonatas y partitas para violín de Bach, estamos sometidos a una experiencia estética única de sentido e intensidad, somos arrebatados por la música y de alguna manera podríamos decir que la entendemos, pero, acabado aquello, si nos preguntaran qué significó, qué nos dijo Bach, la respuesta más elocuente, y quizá la única posible, sería el silencio.
De allí el mérito de quien emprende la crítica musical, a sabiendas de la derrota casi asegurada (habría que distinguir, claro, entre quien se limita a criticar una ejecución concreta, de un concierto o una ópera, por ejemplo, y quien se atreve a la empresa más difícil de intentar desentrañar una obra). Si ejerce por escrito, el crítico de cualquier disciplina, aparte de un vasto conocimiento de la misma, debe, además, naturalmente, ser un buen escritor. Es comprensible que sea entre los críticos literarios, en principio quienes más atención conceden al lenguaje, de donde también surjan de vez en cuando ejemplos de crítica de pintura, cine o música. Es el caso de George Steiner –en mi opinión, el mayor crítico literario vivo– que, sin dedicarse propiamente a la crítica musical, la ha ejercido asiduamente y con maestría.
Steiner, lo saben sus lectores, es un melómano. Ya en el texto que da título al libro (que por ahora existe solo en español y que es fruto del loable esfuerzo de su editor y traductor, Rafael Vargas Escalante, y de Grano de Sal), confiesa: “sospecho que muchos de nosotros elegimos la música en lugar del libro o elegimos el tipo de libro que sacrifica menos la atención que reservamos para la música. Para mí, ese es el sentido personal, perturbador, que atribuyo a la frase ‘necesidad de música’. Me doy cuenta de que, en ese sentido, necesito cada vez más música en mi vida personal y privada”. Pero leer a Steiner es mucho más que leer a un crítico que a un gran conocimiento literario aúna la pasión por la música; es vérselas con alguien que parece encarnar lo mejor de la tradición occidental: la filosofía, la literatura, la música, la pintura, el arte, etc. Su vasta cultura, su plurilingüismo, su capacidad de establecer relaciones, su formación clásica, su sensibilidad moral y su agudeza lectora –que lo mismo aplica a una novela, a una sinfonía o a un cuadro– hacen de él un crítico fuera de serie y un verdadero maestro de lectura. Provisto de credenciales académicas que tranquilamente podrían haber hecho de él un habitante de la torre de marfil, ha tenido siempre claro que la supervivencia del humanismo y la crítica no se juega solamente en el claustro, sino en la plaza pública, en la alta divulgación, dialogando y orientando al lector común del que hablaba Virginia Woolf. Leerlo es siempre una llamada de atención, un ejercicio exigente, un recordatorio de los asuntos realmente importantes, con frecuencia diluidos en medio del parloteo académico y literario.
Esta es la experiencia de lectura que aguarda al lector en textos como “Una sala de conciertos imaginaria”, en la que Steiner discute los pros y contras de tener demasiada música a nuestro alcance gracias a la tecnología, fenómeno que Spotify o Apple Music han agudizado hasta el delirio (en efecto, por un lado, ¿cómo no agradecer la posibilidad de tener casi cualquier cosa, desde un canto gregoriano hasta una pieza de John Adams, al alcance de un click?; por otro, es innegable la banalización del hecho de “escuchar” música que esta facilidad puede acarrear, la pasividad del que escucha y la promiscuidad musical a la que puede dar pie). O un texto como “Moses und Aron, de Schönberg”, que se presenta como una humilde nota para el programa de mano del Covent Garden, pero que es un auténtico ensayo sobre el problema religioso planteado en la obra: la relación del hombre con la divinidad personificada en los dos protagonistas; la mosaica, que postula un Dios absolutamente trascendente, “omnipresente, invisible e inconcebible”, y la de Aarón, que mediante el canto supone un Dios cercano, comprensible para el hombre, patente en sus milagros (Steiner, en sus momentos más profundos, roza siempre lo metafísico o la esfera de lo que en otro libro ha llamado las “presencias reales”). O la conferencia “Mysterium tremendum”, en la que repasa los perturbadores mitos del origen de la música (Apolo y Marsias, Orfeo y las sirenas), siempre asociados a la violencia, y examina la ambigua moral de la música. Con justicia, un sitio aparte en el libro merece el texto “Solo a tres voces”, breve obra dramática en la que dialogan un músico, un poeta y un matemático y que es un buen ejemplo de la obra creativa de Steiner, de sus virtudes y sus limitaciones, en la que la exposición de las ideas prima sobre todo lo demás. El resto del libro lo componen reseñas –género del que Steiner es modelo– de libros sobre música.
En los famosos capítulos sobre la música en El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer razonó así su poder: “la música, que no es, como las demás artes, una representación de las ideas o grados de objetivación de la voluntad, sino que representa a la voluntad misma directamente, obra sobre la voluntad al instante; esto es, sobre los sentidos, las pasiones y la emoción del auditorio, exaltándolos o modificándolos”. Quizá sea esta, en el fondo, la razón de nuestra necesidad de música.
… Leer