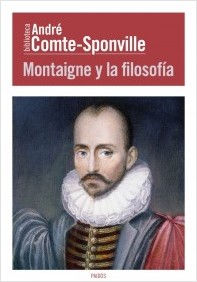Con reserva, con cautela, con humildad, sin la pretensión de entender por completo, leí hace poco la Ética de Spinoza y, para acompañarla, el Spinoza de Alain. Goethe, se dice, se encerró seis meses para leerla y regresó con una frase: “todo hombre es eterno en su lugar”, sentencia que solo cobra su pleno y profundo sentido al terminar la quinta parte, “De la potencia del entendimiento o de la libertad humana”. No poseo, desde luego, ninguna frase como la de Goethe; solo algunas impresiones que consigno aquí sin pretensión alguna. Primera, y la que me vuelve más simpático a Spinoza, es que pueda ser considerado, en sentido estricto, un filósofo de la alegría, acaso como todo verdadero filósofo, empezando por Sócrates:
Pues nada, fuera de una torva y triste superstición, prohíbe deleitarse. ¿Por qué, en efecto, va a ser más honesto apagar el hambre y la sed que expulsar la melancolía? Esta es mi norma y así he orientado mi ánimo. Ni un numen ni otro que no sea un envidioso, se deleita con mi impotencia y con mi desgracia, ni atribuye a nuestra virtud las lágrimas, los sollozos, el miedo y otras cosas por el estilo, que son signos de un ánimo impotente; sino que, por el contrario, cuanto mayor es la alegría de que somos afectados, mayor es la perfección a la que pasamos, es decir, más necesario es que participemos de la naturaleza divina (4, 45, esc. 2).
Como Montaigne, aunque por distintas vías, Spinoza nos exhorta a “gozar lealmente nuestro ser” (Ensayos III, XIII). En el mismo sentido va 4, 67: “El hombre libre en ninguna cosa piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es meditación de la muerte, sino de la vida”. En efecto, filosofar no es aprender a morir, como pensó en un principio el Señor de la Montaña siguiendo dócilmente a Séneca, sino, como afirmaría más tarde, aprender a vivir.
Segunda, la convicción, perpleja y no exenta de melancolía, de que Spinoza escribió su obra para seres extremadamente más racionales y bondadosos que nosotros. Y de aquí nace un segundo asombro: ¿cómo habrá sido este hombre?, ¿cómo vive alguien que realmente piensa y actúa de este modo, que rechaza toda forma de odio y busca, incluso, transformarlo en amor?
Tercera, el afán, tan judío y tan bien percibido por Borges en los poemas que le dedicó (“alguien construye a Dios en la penumbra”), de salvar la idea de Dios, de seguir creyendo en Él de algún modo (y si alguna idea de divinidad tiene sentido es, por supuesto la expuesta admirablemente en la primera parte).
Cuarta, la persistencia en la idea de la inmortalidad, quizá la ilusión más cara de la filosofía (también desde Sócrates): “el alma humana no puede ser totalmente destruida con el cuerpo, sino que permanece algo de ella que es eterno” (5, 23). No se trata, claro, de la inmortalidad personal concebida anteriormente, pero sigue siendo una forma de la inmortalidad.
La segunda, desde luego, ya había sido prevista y refutada por Spinoza en el último escolio:
Pues el ignorante, aparte de ser zarandeado de múltiples maneras por causas exteriores y no gozar nunca de la verdadera tranquilidad del ánimo, vive además como inconsciente de sí mismo y de Dios y de las cosas; y tan pronto deja de padecer, deja también de existir… Y si el camino que he demostrado que conduce aquí, parece sumamente difícil, puede, no obstante, ser hallado. Difícil sin duda tiene que ser lo que tan rara vez se halla. Pues, ¿cómo podría suceder que, si la salvación estuviera al alcance de la mano y pudiera ser encontrada sin gran esfuerzo, fuera casi por todos despreciada? Pero todo lo excelso es tan difícil como raro.… Leer