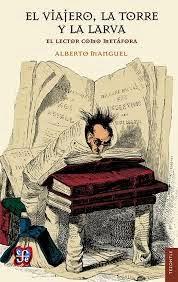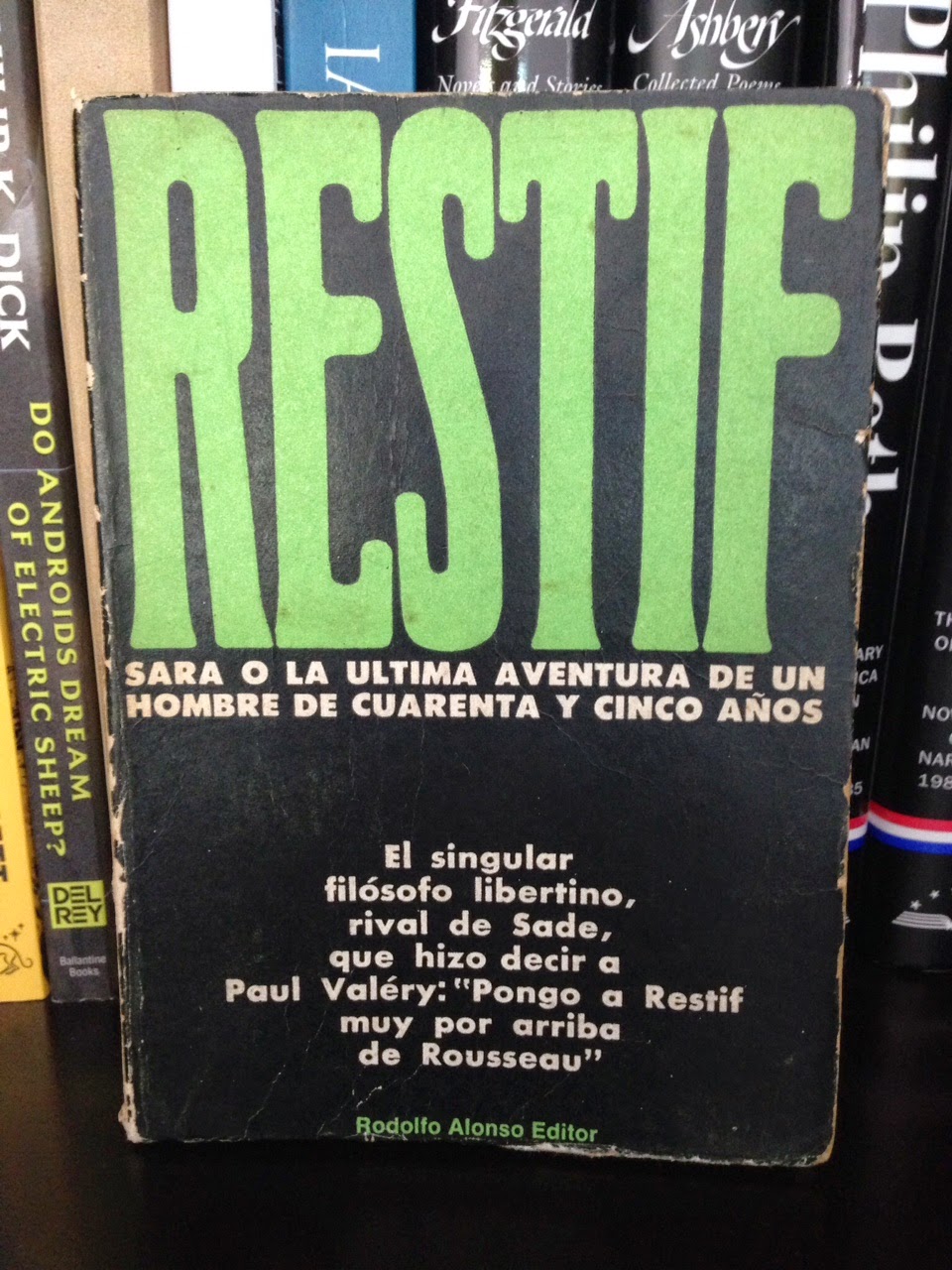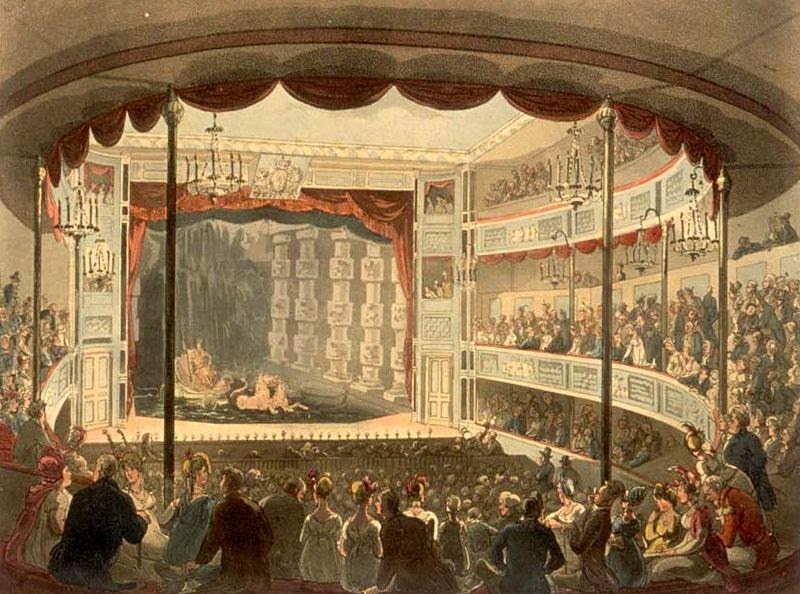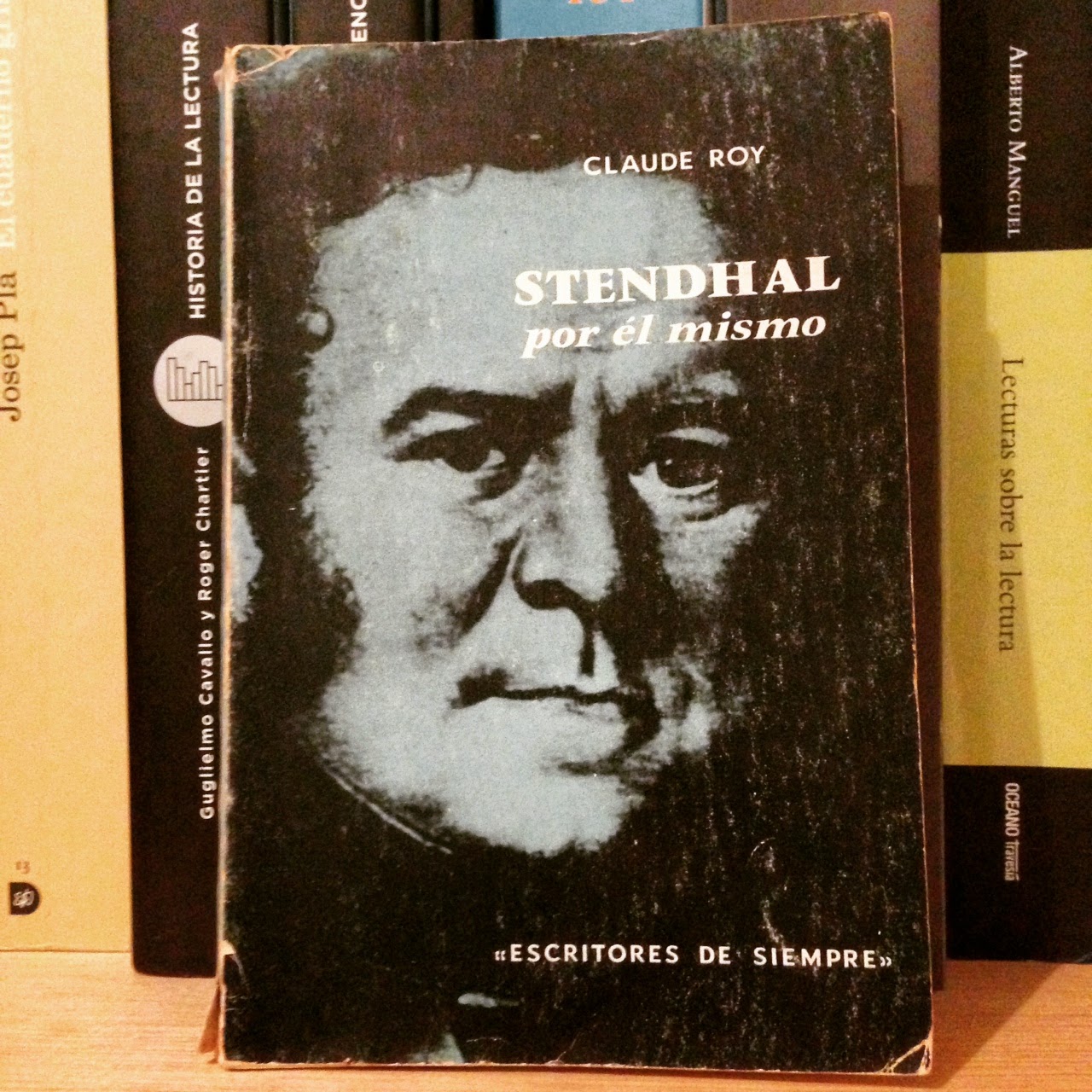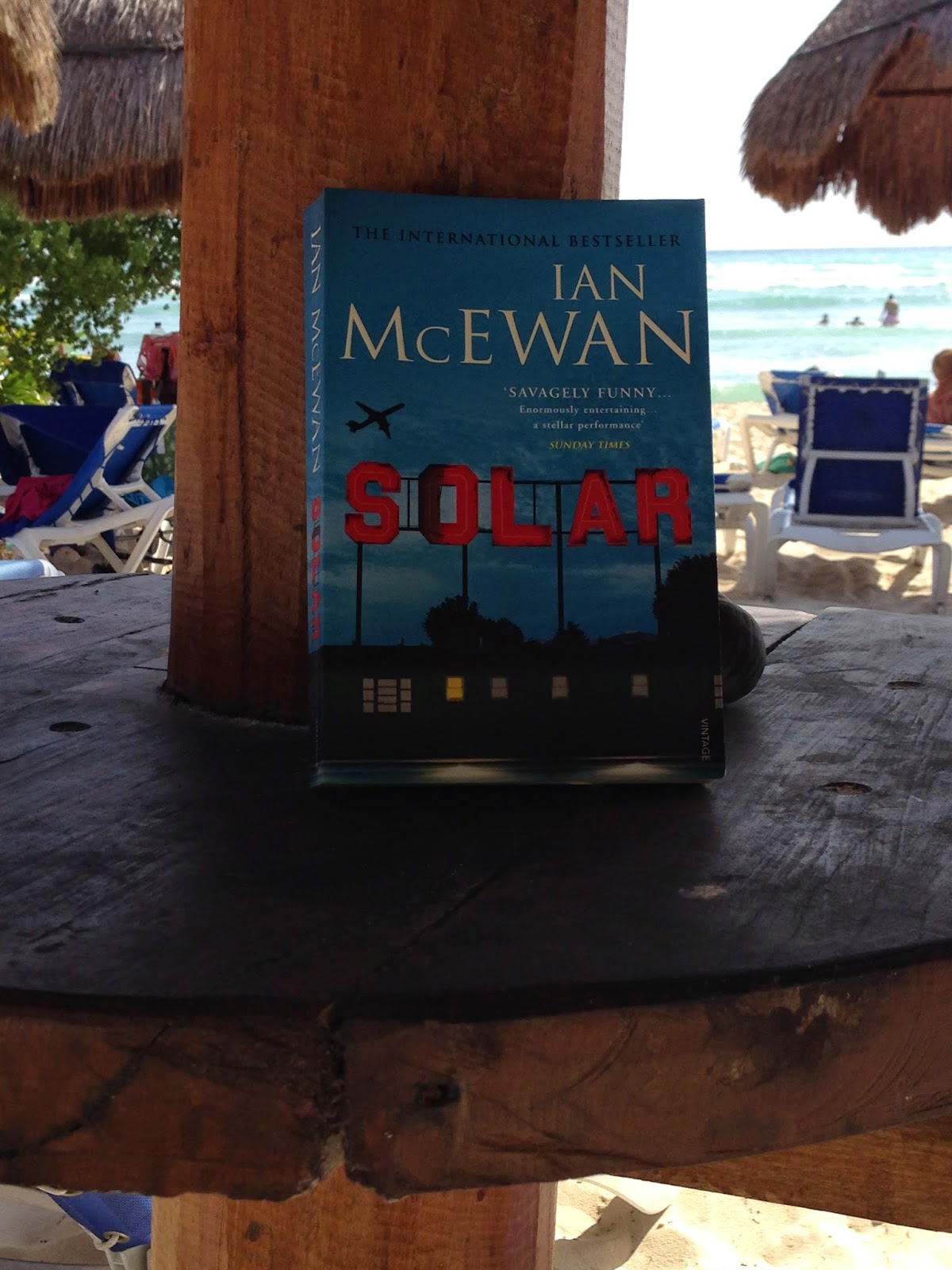Animado por una relectura de Madame Bovary, leo –leo, no releo: por primera vez– Bouvard et Pécuchet, la novela salvaje de Flaubert. Sería fácil despotricar contra ella (es lo que se ha hecho, prácticamente y no sin razón, desde que apareció, póstumamente, en 1881); remarcar su carácter tedioso, exasperante, progresivamente ilegible. Flaubert la concibió como la gran venganza contra su época: “Vomitaré sobre mis contemporáneos el asco que me inspiran, así me reviente el estómago: será algo grande y violento”. La planeó como una denuncia de la estupidez humana, personificada en esos dos pobres diablos, Bouvard y Pécuchet, copistas que, retirados en el campo gracias a una herencia, pretenden acometer todas las ramas del saber (la botánica, la arqueología, la literatura, la filosofía, la pedagogía, la química, la medicina, la gimnasia, la política…), fracasando estrepitosamente en cada una, descartándola y pasando a otra. En efecto, ya lo observaba Emile Faguet, son como Fausto, pero un Fausto imbécil. El método empleado por Flaubert es básicamente el mismo: embarca a sus dos idiotas en el estudio de la disciplina X, lleva a cabo un repaso de las ideas comunes, polémicas y autoridades de la misma, los hace hartarse y fracasar, y los cambia de disciplina. Así, a lo largo de más de cuatrocientas páginas, o casi, pues hacia el final hay efectivamente una metamorfosis significativa (piadosamente, la muerte impidió que Flaubert terminara la obra; no concluyó ni siquiera la primera parte, y privó a la posteridad por completo de la segunda, que debía ser el catálogo de las mayores estupideces y lugares comunes de todas las ciencias copiadas por sus héroes). En carta a Georges Sand, había declarado que esta novela “tendrá la pretensión de ser cómica”. Esa es, quizá, toda la cuestión: no logra serlo. La locura y la tontería, sobra decirlo, pueden ser increíblemente cómicas (el Quijote, el Tristram Shandy), pero Flaubert no poseía ese genio y Bouvard et Pécuchet acaba siendo como uno de esos chistes largos, laboriosos y malcontados en los que uno está esperando reírse y al final no se ríe nunca.
Entre los contados abogados de Bouvard et Pécuchet, sobresale Borges (¡Borges, que abominaba de Madame Bovary!). En “Vindicación de Bouvard y Pécuchet” (Discusión) argumenta la gradual transformación de Flaubert en sus personajes (la metamorfosis mencionada arriba) y el procedimiento de convertir una locura o tontería iniciales en lucidez y hasta sabiduría (piénsese en el Quijote o El licenciado Vidriera o, mejor aún, en el Elogio de la locura de Erasmo); alega también que, si el universo es fundamentalmente incognoscible, Bouvard y Pécuchet devienen símbolos y ya no son solo dos idiotas, son cualquier hombre, el hombre, intentando descifrarlo vanamente. La cuestión es si eso justifica realmente la obra, las cientos de páginas en las que Flaubert detalla las ideas, las prácticas, los aparatos, etc., de cada una de las disciplinas que ensayan (por ejemplo, cuando tratan de hacerse agricultores, el lector debe resignarse a un catálogo de semillas, flores, técnicas de sembrar y cosechar, etc.; cuando toca turno a la gimnasia, a la descripción minuciosa de cada uno de los aparatos que emplean…). El objetivo cómico y filosófico se ahoga en esas minucias. En el siglo XVIII, Bouvard et Pécuchet habría podido ser un buen “cuento filosófico”, a lo Cándido de Voltaire; en el XX (porque hay en su intención algo innegablemente moderno), una parábola de Kafka (Borges dixit); en el XIX, se convirtió en una novela indigesta.… Leer