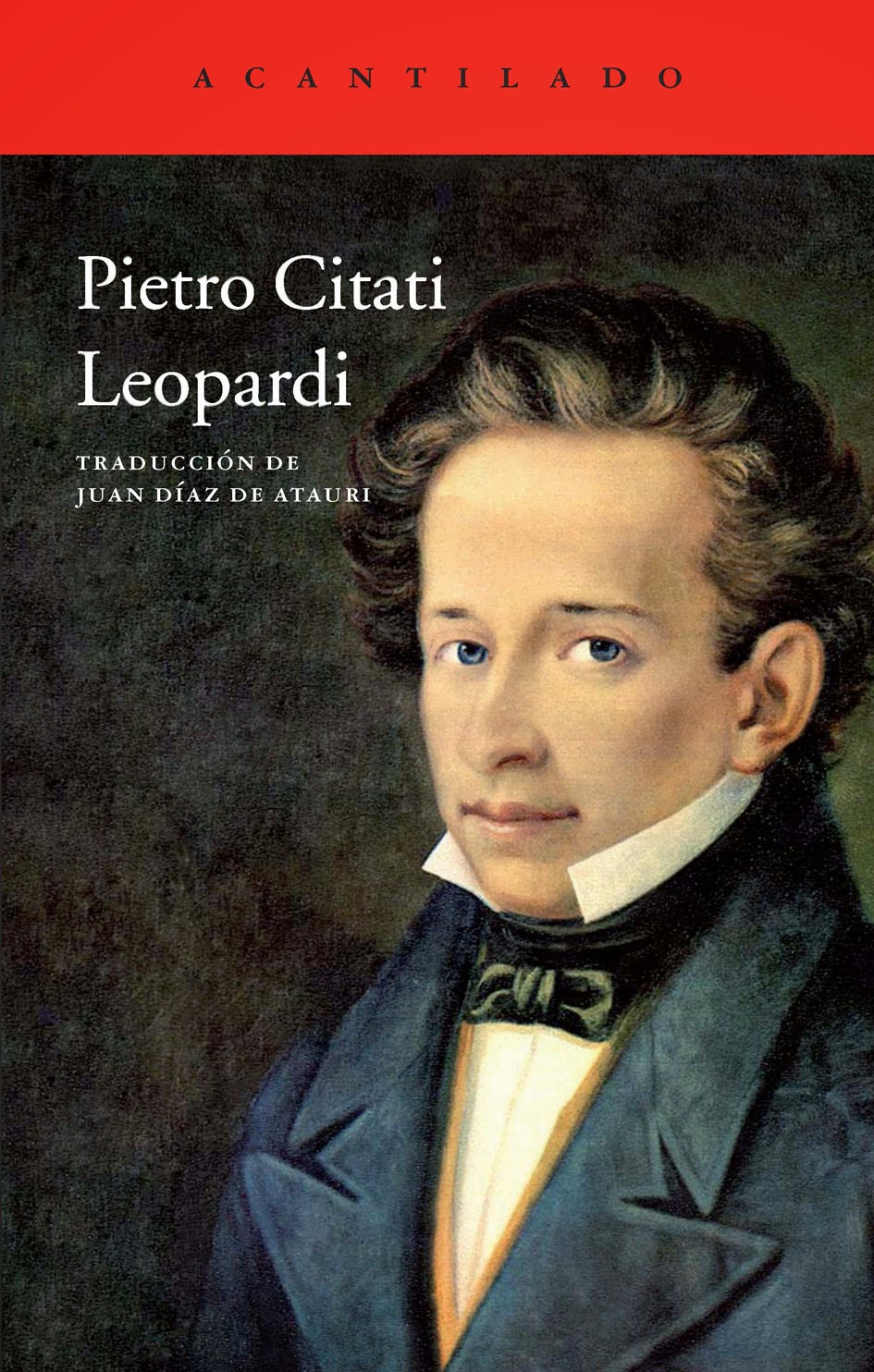
Leí hace poco el Leopardi de Pietro Citati, a quien debemos también biografías de Kafka y Tolstoi, entre otros. Confieso que soy mal lector del género: el personaje (generalmente un escritor) tiene que interesarme mucho para leer su vida conjeturada por alguien más (pobremente escrita, por lo general, en comparación con su propia obra) y normalmente prefiero leerlo o releerlo a él mismo. El libro de Citati no es únicamente una biografía, pues alterna el recuento de su vida con lecturas puntuales de su obra y si acaso le reprocharía cierta vaguedad y oscuridad en algunos juicios. El repaso de la existencia de Leopardi es desolador. Comparada con la suya, vidas célebremente desdichadas de la literatura (pongamos Pessoa, Kierkegaard, el propio Kafka) parecen casi cuentos de hadas. No creo que haya muchos escritores de los que justificadamente pudiera pensarse que han sufrido más. No hablamos solo la angustia, la ansiedad, la melancolía y los males nerviosos que son casi la norma: hablamos de padecimientos estrictamente físicos que lo atormentaron desde su infancia hasta el día de su muerte. Giacomo padeció tuberculosis ósea, concretamente mal de Pott, lo que detuvo su crecimiento cuando era adolescente (medía alrededor de 1.40 m) y deformó su cuerpo con jorobas en espalda y pecho. Es una crudelísima ironía que esto le ocurriera justamente a él, el enamorado de Grecia y el ideal de la belleza clásica. Toda su vida (y vivió apenas treinta y ocho años) sufrió las consecuencias de esa constitución débil y enfermiza que incluyeron el asma y una rara enfermedad ocular que le impedía tolerar la luz y lo obligaba a vivir de noche. Leopardi, víctima de diversos médicos y remedios, nunca pudo saber exactamente qué tenía y achacaba sus males a sus frenéticos hábitos de estudio: “En definitiva, me destruí con siete años de estudio enloquecido y furioso en la época en que se estaba conformando y aún debía solidificarse mi complexión. Y me destruí desgraciadamente y sin remedio para toda la vida, dándome este aspecto miserable y transformando en despreciable esa dimensión del ser humano, que es en la única en la que se fija la mayoría de la gente”. A esto hay que agregar un ambiente familiar opresivo (una madre fría y fanática y un padre vigilante que buscaba compensar sus frustraciones a través de su hijo) en esa prisión provinciana que era Recanati, su pueblo natal.
Rechazado por la vida y el cuerpo, Leopardi supo muy pronto que solo tendría las letras y el espíritu. Escribe Citati: “Leopardi sabía la amarga condición que aguarda al literato. Sabía que la literatura es distinta de la vida, o contraria a ella; que convierte a quien la cultiva en extranjero, en desdichado, en enfermo; que lo condiciona a que no llegue a tener nada en común con quienes se complacen en definirse a sí mismos como ‘hombres normales’ ”. Y a ella se entregó, con todas las fuerzas de su cuerpo enfermo (en casos como éste adquieren pleno sentido las palabras de Thomas Mann sobre el heroísmo del artista: no hay más heroísmo que el de la debilidad). Leopardi escribió una obra monumental: ante todo, el exuberante Zibaldone, fragmentaria obra filosófico-literaria que lo muestra en toda su ambición, su diversidad y su genio, y los pulidísimos Canti (allí figuran algunos de los mejores poemas de todo el Romanticismo: “Il passero solitario”, “Alla sua Donna” y, claro está, “Il pensiero dominante”).