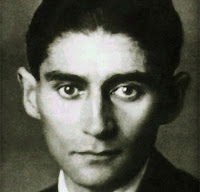
Hace exactamente cien años, el 23 de septiembre de 1912, Kafka escribió en su diario:
Esta historia, La condena, la he escrito de un tirón durante la noche del 22 al 23, entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Casi no podía sacar de debajo del escritorio mis piernas, que se me habían quedado dormidas de estar tanto tiempo sentado. La terrible tensión y la alegría a medida que la historia iba desarrollándose delante de mí, a medida que me iba abriendo paso por sus aguas. Varias veces durante esta noche he soportado mi propio peso sobre mis espaldas. Cómo puede uno atreverse a todo, como está preparado para todas, para las más extrañas ocurrencias, un gran fuego en el que mueren y resucitan. Cómo empezó a azulear delante de la ventana. Pasó un carro. Dos hombres cruzaron el puente. La última vez que miré el reloj eran las dos. En el momento en que la criada atravesó por vez primera la entrada escribí la última frase. Apagar la lámpara, claridad del día. Ligeros dolores cardiacos. El cansancio que desaparece a mitad de la noche… El corroborado convencimiento de que cuando trabajo en mi novela me encuentro en vergonzosos abismos de la escritura. Solo así es posible escribir, solo con esa cohesión, con total tensión del cuerpo y el alma.
Una reverencia casi religiosa impide cualquier tipo de comentario a un texto y un testimonio como éste. Solo una palabra tendría sentido: amén.