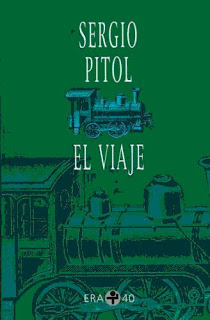
Leí hace poco El viaje de Sergio Pitol, libro que me faltaba de la Trilogía de la memoria (en su momento leí, con admiración, El arte de la fuga y El mago de Viena). Es, quizá, la parte menos memorable del tríptico, pero de cualquier forma de grata lectura. Es el homenaje de Pitol, el más ruso de nuestros escritores, a la patria de Chéjov y Dostoievski (y aquí, sobre todo, de Tsviétaieva, Bulgákov, Pilniak, etc.). El caso de Pitol es singular en varios sentidos: he aquí un escritor que encontró su mejor forma tardíamente, con la publicación, justamente, de El arte de la fuga (1993), pasados los sesenta años. Pitol había escrito antes un puñado de cuentos memorables (la mejor muestra son los reunidos en Vals de Mefisto) y una serie de novelas no del todo logradas. Y es que Pitol, en realidad, nunca tuvo la facultad genuina del novelista, y su caso es paradigmático del escritor empeñado a como de lugar en serlo. ¿Necesitaba forzosamente escribir una novela para ser un buen escritor? No, claro, y la Trilogía de la memoria así lo prueba. Esa forma híbrida del ensayo, la narración y las memorias (mucho más moderna, por otra parte), que tuvo el tino de adoptar en sus últimas obras, le sentó mucho mejor y en ella mostró ser un verdadero maestro, pero no sin antes haber tenido que pagar el precio del prestigio de la novela tradicional.