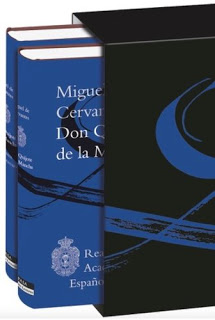
Mi primera lectura del Quijote, lo confieso, fue una lectura mercenaria. Tendría diez u once años y una noche mi padre me llamó al estudio. “Te voy a dar a leer un libro –me dijo–. Tiene dos partes. Cuando acabes cada una, te regalo lo que quieras”. Me entusiasmé con la promesa del obsequio y acepté sin vacilar; el libro era lo de menos. Sin embargo, no era tan sencillo: yo debía leer un capítulo cada noche y, al terminar, ir al estudio a hacer un resumen oral de lo que había tratado. Así pasé varias semanas: leía, resumía, me iba a dormir. El libro me iba gustando, era chistoso (a funny-book como, sin sospecharlo yo entonces, repetía la crítica inglesa del Quijote, que combatía la interpretación romántica), pero lo que me impulsaba era, sobre todo, la recompensa final. Sin embargo, una vez sucedió algo extraordinario: me desperté a media noche y no pude volver a dormir. Me levanté de la cama y fui a echarme a un sillón con el libro. Pensaba avanzar un capítulo más, pero la lectura me atrapó y leí varios de corrido. Creo que fue la primera vez que ocurrió: que un libro me fascinara así, que no quisiera dejar de leer (había ocurrido antes, en mis primeros años, con Alicia en el país de las maravillas para ser exactos, pero entonces yo no leía: escuchaba). Sobra decirlo, ya no importaban el regalo ni el resumen, solo el texto que tenía ante mis ojos. Recuerdo muy bien el sillón, mi cuerpo encogido en él, la manta en la que estaba envuelto, el libro voluminoso entre las manos. Sin saberlo, estaba descubriendo la dicha de leer y, sabiéndolo aún menos, todo un género de la misma: la dicha de leer el Quijote (cómo fue que esa felicidad temprana se vio empañada cuando leí la muerte del protagonista es asunto que sí viene al caso, pero con el que ya no pienso demorar al quizá no tan desocupado lector).
El cuarto centenario de la segunda parte del Quijote en 2015 (con frecuencia el lector moderno olvida que la obra apareció en dos partes separadas por diez años y tiende a verla como un solo libro, compuesto de conjunto) fue motivo de celebraciones y homenajes alrededor del mundo. Probablemente ninguno mejor que este: una renovada edición de la obra, patrocinada por el Instituto Cervantes y dirigida por Francisco Rico, que ahora aparece en la bella Biblioteca Clásica de la Real Academia Española. En verdad, el mejor homenaje que se le puede hacer a una obra clásica es leerla, editarla y comentarla minuciosa y amorosamente (eso es la filología, “amor a la palabra”, en acción). Naturalmente, los grandes fastos cervantinos, quijotescos, ocurrieron cuando se cumplió el cuarto centenario de la primera parte, pero, a decir verdad, el Quijote es lo que es y ha tenido la trascendencia que ha tenido, sobre todo, por la segunda, la más innovadora y proyectada a futuro. Esos diez años no pasaron en vano: Cervantes refinó su arte, profundizó su concepción original de la obra y amplió sus posibilidades. Allí se enfatiza el protagonismo de la pareja de Don Quijote y Sancho; allí se convierten en personajes de libros y se abren los caminos de la metaficción; allí el humor se refina, se vuelve más irónico y ya no es el fácil de las primeras aventuras; allí Don Quijote adquiere otros matices, que harán posible la lectura romántica; allí se ahonda la humanitas –la noción de humanidad– cervantina, quizá el mejor rasgo de la obra.
Recordemos que el Quijote, para sus contemporáneos españoles, fue ante todo un libro cómico, de entretenimiento. A nadie se le hubiera ocurrido pensar que esta iba a ser considerada la mayor obra de la literatura hispánica (en el otro mundo, Góngora, Quevedo, Calderón, Lope, sobre todo Lope, deben estarse preguntando: “¿Cervantes? ¿En serio? ¿Cervantes?”). Pero el Quijote se fue de gira y, primero en Inglaterra y Francia, fue leído de otras formas, más fervorosamente incluso que en su propia patria, y esta admiración rebotada, junto con las condiciones propias del siglo XVIII español, lo comenzaron a convertir en un clásico. Sin embargo, sería el XIX el que le tenía reservada al Quijote la mayor aventura de todas las que le han ocurrido hasta la fecha: toparse con el Romanticismo alemán. Fueron los románticos alemanes quienes lo leyeron desde una óptica nueva y le dieron un sentido cuyas consecuencias perduran hasta la fecha. El Quijote ya no era más, o no solo, el libro cómico de un loco que se cree caballero andante: era la representación novelesca, en palabras de Schelling, de la lucha de lo Real con lo Ideal. El libro adquirió dimensiones insospechadas, incluso trágicas, que ni Cervantes ni sus contemporáneos entrevieron. Nietzsche lo resumió en La genealogía de la moral: “Hoy leemos todo el Quijote con un regusto amargo en la boca, casi como un tormento, y por eso a su autor y a sus contemporáneos les resultaríamos muy extraños, muy oscuros; ellos lo leyeron con la conciencia completamente tranquila, como el libro más divertido de todos, un libro que casi les hizo morir de risa”. Esta interpretación romántica –que va desde lo sublime hasta lo cursi– fue la dominante durante los siglos XIX y XX, y fue ella la que moldeó la imagen popular del héroe. A finales del siglo XX, y más que nada entre la crítica especializada (particularmente inglesa, con críticos como Anthony Close), volvió a hacerse la pregunta: ¿que no era este básicamente un libro cómico? En la lectura del Quijote, como en tantos otros planos, seguimos viviendo un lento reflujo del Romanticismo y, a principios del siglo XXI, entramos en tierra desconocida. Llego así a la cuestión que me interesa plantear (sería demasiado pretender contestar). Es evidente que la lectura romántica del Quijote se ha agotado y que fue esta la que lo impulsó en los últimos doscientos años, entonces: ¿hacia dónde va el Quijote ahora?, ¿cuál será el Quijote del mañana?
Engañosamente, tendemos a pensar que una obra clásica o canónica lo ha sido y lo será siempre, como si no fuera resultado, precisamente, de un proceso histórico. Ni el Quijote, ni ningún otro clásico, lo fueron siempre y bien pueden dejar de serlo (en el sentido de que dejen de ser libros vivos, o sea, leídos efectivamente por un gran número de lectores). Ha ocurrido antes en la historia literaria: una obra, que en su momento o durante mucho tiempo, dijo algo importante a generaciones de hombres, comienza a retroceder, a perder relevancia, los lectores dejan de verse reflejados en ella y se convierte –melancólico destino– en patrimonio de eruditos y especialistas. Incluso dentro del parámetro relativo de los clásicos hay diferencias: Homero, digamos, lleva más de dos mil quinientos años hablándole a los hombres (no sin paréntesis y lagunas); Cervantes, Shakespeare, Montaigne, por mencionar tres eminentes modernos, apenas unos cuatrocientos. ¿Sobrevivirán mil, mil quinientos, dos mil? ¿Por qué estamos tan seguros?
Y, sin embargo, creo que el Quijote nos seguirá acompañando mucho tiempo. Presiento que la apoteosis de su lectura, marcada por el Romanticismo, ha pasado y que el Quijote que vendrá será un Quijote más humilde, más sereno, más humano: más cervantino. Seguirá siendo un libro fundamentalmente cómico, no el de las carcajadas que las burlas y palizas que padece su protagonista provocaban a sus contemporáneos, pero si el de la risa y, sobre todo, el de la sonrisa. En tanto lo propio del hombre sea reír –como quería ese otro padre de la novela moderna, tan afín a Cervantes, Rabelais–, el Quijote perdurará. Creo, además, que la característica que define la obra y mejor asegura su posteridad no es el idealismo quijotesco con el que de diversos modos se encandiló el Romanticismo, sino el humanismo cervantino: esa humanitas que atraviesa toda la obra, que irradian prácticamente todos sus personajes, y que está hecha de una mezcla de benevolencia, alegría, sentido del humor, ironía, compasión y, en general, una magnánima comprensión de todo lo humano.
¿Hacia dónde va, pues, el Quijote? ¿Su camino es de regreso? ¿O apenas salió? Como todo verdadero clásico, no pertenece solo al pasado, sino al futuro: está por venir.
Publicado originalmente en http://www.letraslibres.com/revista/libros/hacia-donde-va-el-quijote