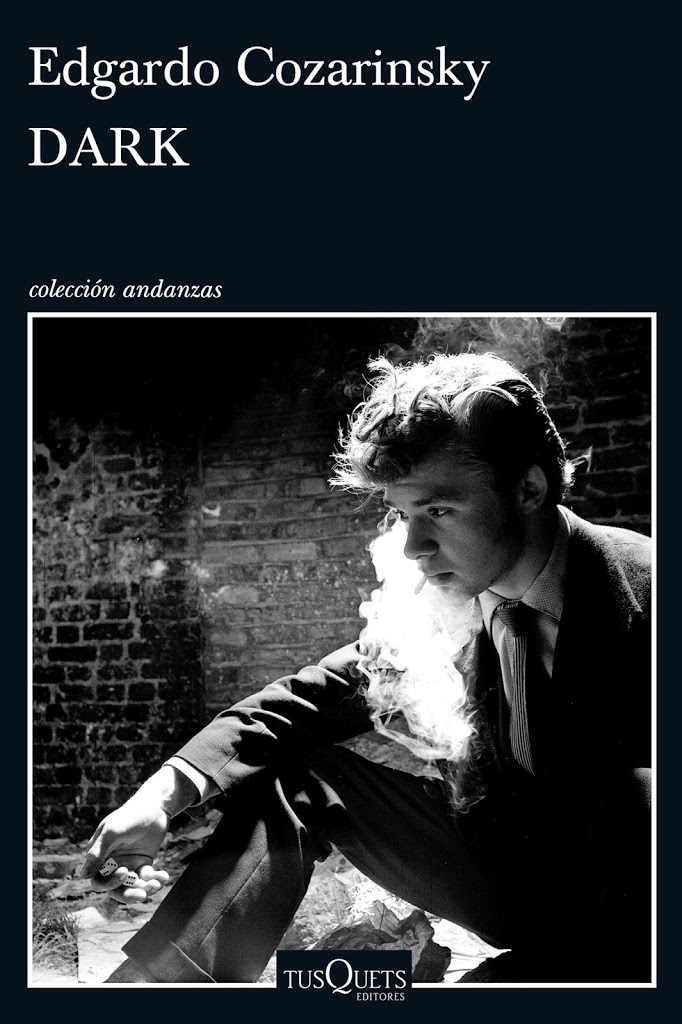A finales del siglo pasado, Edgardo Cozarinsky (Buenos Aires, 1939) era básicamente un cineasta argentino exiliado en París y el autor de un único libro casi de culto, Vudú urbano (1985), que fue elogiado por lectores como Ricardo Piglia, Guillermo Cabrera Infante y Susan Sontag. Luego, según la mitología cozarinskyana, ocurrió el episodio que lo cambió todo y que, por cierto, recuerda el del accidente de Borges en una escalera que lo pondría al borde de la muerte y que habría dado origen a la escritura de “Pierre Menard, autor del Quijote” y al Borges cuentista (este, a propósito, dirigió la tesis del joven Cozarinsky en la Facultad de Letras de Buenos Aires, un estudio sobre Henry James). En 1999, una grave enfermedad y una temporada en el hospital se convirtieron en una epifanía y un mandato: había que ponerse a escribir. En la cama, lleno de tubos, compuso febrilmente dos cuentos de La novia de Odessa. “En ese momento”, ha declarado, “tomé la decisión de que no iba a parar”. Así, pues, entre 2001 y 2016, Cozarinsky ha publicado más de una docena de libros, sobre todo novelas y cuentos, y construido una de las obras más interesantes de la literatura argentina actual. Su mejor forma es la de la novela breve, aquella que apenas rebasa las cien páginas: Lejos de dónde (2009), La tercera mañana (2010), Dinero para fantasmas (2012), En ausencia de guerra (2014) o esta última, Dark.
¿Es Cozarinsky realmente un escritor tardío? Sí y no. Sí, porque su obra se ha desarrollado en los últimos años y porque empezó a publicar sistemáticamente pasados los sesenta; no, porque nadie se vuelve súbitamente escritor y porque, como él mismo ha explicado, en los años anteriores escribía, pero no solía terminar lo que empezaba y, sobre todo, no publicaba. Hay escritores cuyo estado larvario es particularmente largo, que necesitan desarrollarse lenta y silenciosamente, para luego nacer prácticamente formados. No es que de repente se hagan escritores: lo fueron siempre, pero requerían tiempo. Cozarinsky pertenece a esta delicada especie.
Por lo demás, una lectura superficial de la obra de Cozarinsky revela de inmediato por qué no podía no ser tardía, por qué el paso de un tiempo prolongado era una condición necesaria. La obra cozarinskyana está arraigada en la noción de memoria (y las de ficción y aventura, pero ahora interesa más la primera) y esta solo se obtiene y desarrolla verdaderamente con los años. No se es un novelista de la memoria a los treinta (Proust, precozmente, comenzó su obra a los treinta y siete, y la concluyó, poco antes de morir, a los cincuenta y uno). Naturalmente, la noción de memoria, aquí, está problematizada. No se trata de una fácil recuperación del pasado de la que este emergería prístino, sin mácula, sino más bien de su invención: la memoria como forma de la ficción o “arqueología de la memoria en forma de novela”, como se observa en En ausencia de guerra a propósito de Herido de muerte de Raffaele La Capria. Así lo reconoce el narrador de Lejos de dónde: “en el recuerdo se modificaban incesantemente las imágenes y las palabras que la memoria había elegido conservar; las sensaciones del momento ya estaban corrompidas, tal vez enriquecidas, acaso mutiladas, por experiencias, emociones y meras ideas que, como napas geológicas, habían ido depositando sobre ellas los años que lo separaban del momento recordado. Esa distancia recomponía los episodios del pasado, les otorgaba un sentido imprevisto: como el montaje cinematográfico desentraña significados nuevos, nunca definitivos, en las imágenes y palabras que manipula” (p. 98). Recordar, en efecto, es operación de montaje. Previsiblemente, una y otra vez Cozarinsky recurre a metáforas y símiles cinematográficos. Su universo ficticio no es más el de las novelas leídas que el de las películas vistas y muchos pasajes de sus novelas son prácticamente escenas, están pensadas como tales (ejemplo claro, el inicio del mismo Lejos de dónde, con la madre joven del protagonista huyendo en la nieve en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial). Sin embargo, como él mismo ha dicho, es más un escritor que ha hecho cine –a la manera de Marguerite Duras– que un cineasta que escribe.
Leído hoy, a más de treinta años de su publicación, Vudú urbano –ante todo un homenaje a una ciudad, Buenos Aires, como solo un exiliado podría hacerlo– se revela como un libro absolutamente contemporáneo (a punto estoy de escribir: posmoderno), con su estructura hecha de fragmentos, citas y “tarjetas postales”. Curiosamente, en términos formales, es un libro mucho más innovador y experimental que los que vendrían después, ya en el siglo XXI, y no me sorprendería que hubiera lectores que lo prefirieran. Cozarinsky dijo alguna vez que lo que le interesaba era la “contaminación” y “escribir fuera de género”. En ninguna obra lo logró como en esta, prácticamente la primera, y no deja de ser curioso que no haya ahondado en esa veta en las que vinieron más tarde. Uno no puede dejar de preguntarse cómo habría sido un libro que profundizara y refinara los caminos señalados por Vudú urbano. Sin embargo, lo que siguió fue otra cosa: una escritura, si bien de apariencia más tradicional, en realidad más profunda, más densa, más imaginativa, más llena de matices. “Es lo propio de un novelista”, sentencia Leila, personaje de En ausencia de guerra, cuando el narrador –por supuesto, un escritor– confiesa su pasión por lo “anecdótico”.
No obstante, en algunos rasgos de Vudú urbano ya se adivina al Cozarinsky futuro, el más plenamente novelista. Hay una situación que se repite obsesivamente en sus libros y que podríamos llamar la génesis de la ficción (otra de las ideas que articula la obra de Cozarinsky): el momento exacto en que el narrador la vislumbra y comienza a urdir una trama. En “(Babylone blues)”, texto fechado en 1979, escribió: “una vez más compruebas que son infinitos los caminos de la mala literatura. Sin embargo, con qué placer apenas culpable vuelves a embarcarte una vez más en esa perversión de la vida cotidiana: lo que habría podido ser, lo que podrá ser… Humilde, minuciosa, como la hiedra o una mancha de humedad, prolifera en diseños intrincados, insignificantes, personajes disponibles, transeúntes que ignoran la trama en que los enredas, el pasado que les infliges, el futuro que posiblemente no te importe inventarles” (p. 110). Más de treinta años después, en Dinero para fantasmas, repite: “y la noche nunca me fallaba. Siempre había una visión fugitiva, un atisbo de personajes o destinos ajenos a mi existencia, un encuentro casual, una palabra entendida a medias, que me iban a convertir por unos minutos, a veces una hora, en el visitante de un principio de ficción, en el mejor de los casos en un personaje. Ficción fantaseada, ficción desprendida de alguna película, de alguna novela, puesta en escena a partir de retazos de una realidad banal” (p. 101). Es la inevitable recurrencia de este tipo de obsesiones lo que distingue al verdadero escritor.
El protagonista clásico de las novelas cozarisnkyanas es un adolescente o un joven en cuyo seguro y monótono mundo burgués de pronto se abre una grieta que deja entrever la aventura, generalmente a través del encuentro con algún personaje oscuro y misterioso, ajeno su ámbito familiar y social. Lector devoto de Stevenson, Cozarinsky recrea una y otra vez el mito de La isla del tesoro, pero el Jim Hawkins cozarinskyano tiene una particularidad que lo vincula más bien con don Quijote: es un lector voraz y un cinéfilo, y proyecta consistentemente en la realidad sus expectativas novelescas y cinematográficas. Una y otra vez leeremos pasajes como estos, de La tercera mañana: “aquel niño, sin embargo, se esforzaba por reconocer en un modo de andar, en algún detalle de la vestimenta, esa elusiva ficción prometida por el cine de Hollywood y la lectura clandestina de novelas policiales compradas en el quiosco de la esquina… Buscaba personajes, actitudes dignas de las novelas o las películas que habían despertado mi apetito por la noche de la ciudad” (pp. 11 y 14). A veces, en efecto, la aventura ocurre y transforma, como sucede en Dark, pero otras apenas se insinúa, no concluye en nada y deja un gusto amargo en la boca: el héroe cozarisnkyano, como madame Bovary, comprueba entonces que la realidad nunca estará a las alturas de las expectativas alimentadas por la ficción. Apenas entrando en la edad adulta, instalado en Europa y tras una serie de ordinarios lances amorosos, el ex adolescente fantasioso de La tercera mañana razona: “y tal vez toda su demorada estadía en Europa no había sido más que un encadenamiento de aventuras sin mucho vuelo, más bien insignificantes, que no había llegado a regalarle una epifanía” (p. 76). Sin embargo, no habría que apresurarse a sacar conclusiones acerca de un desengaño vital en la obra de Cozarinsky, cuya lectura final implica la aceptación e incluso la celebración –una celebración compleja, hecha también de resistencia e ironía– de la vida, como en las últimas páginas, llenas de humanidad, de Lejos de dónde, en que el protagonista, un hombre que ha vivido de actividades vagamente ilícitas y que entonces rebasa ya la cincuentena, se encuentra varado en un bar de la estación de trenes de Dresde y mantiene el siguiente diálogo con la vieja dueña del bar: “–Veo que es optimista. Ya no somos jóvenes. / –No soy optimista, de eso puede estar seguro. Hay una canción polaca que dice: ‘Hoy estoy peor que ayer, pero mejor que mañana’. / Se rieron y juntos terminaron la segunda botella” (p. 107).
Acabo de apuntar que el protagonista típico de Cozarinsky es un joven enfrentado a la aventura; tal vez sería más preciso decir que es un hombre mayor recordando al joven que fue enfrentando la aventura. La identidad en el paso del tiempo es otra de las fijaciones del autor y de ello da cuenta el uso alternado de la primera y la tercera persona en la narración. Con frecuencia, el narrador se refiere a su yo pasado como un otro. Detrás del recurso estilístico hay, desde luego, una visión del hombre: el yo de hace treinta, cuarenta, cincuenta años es, de hecho, más un otro que un yo. En Dark, el narrador recuerda un episodio de la adolescencia de Víctor: su fuga de casa de una noche, su incursión en un bar de mala muerte y la amistad con Andrés, turbio personaje que lo toma bajo su protección y se hace cargo de darle una educación ajena a la casa y la escuela. El escritor maduro apunta: “lo que sus padres hubiesen llamado malas frecuentaciones habían sido las que iban a formarlo, y si esa educación había tomado formas consideradas aberrantes por la sociedad, solo cabía juzgarla por el resultado” (p. 131).
Aquí están, otra vez, el ejercicio de la memoria-ficción: “los recuerdos se asocian vertiginosos, él nunca sabe adónde lo llevan, a menudo se deja ir, viaje sin itinerario ni meta, curioso ante el archivo de trivia que los años han acumulado en su memoria… Solo en la memoria puede aparecer un aura de ficción. Y solo nosotros podemos darle algún sentido a esos fragmentos” (pp. 17 y 22), y la búsqueda de aventura espoleada por la literatura: “porque ya entonces era un solitario que no hallaba amigos con quienes compartir su vida imaginaria, un lonerque vivía entre libros para rescatar una parcela privada de la asfixiante convivencia familiar, porque en aquellos irredimibles años cincuenta no estaban al alcance de un adolescente porteño de clase media otras aventuras que las leídas” (p. 19).
La amistad entre un adolescente y un hombre de cuarenta y tantos años encendería hoy, en nuestra sociedad obsesionada por el fantasma del acoso sexual, todas alarmas, con la condena unánime del hombre mayor (no me cabe duda que, si Thomas Mann o Nábokov fueran escritores contemporáneos y publicaran hoy La muerte en Venecia y Lolita, provocarían un escándalo mayor al que levantaron en su momento y serían crucificados en el altar de la corrección política). Y, sin embargo, entre Víctor y Andrés, cuya relación no está exenta de matices sexuales, nunca ocurre nada y al final, cuando el narrador reflexiona, escribe: “se le ocurre que si la palabra abuso era pertinente, y a uno de ellos correspondía, era él quien había abusado del amigo mayor. De su paciencia y buen humor para escuchar las divagaciones, ya ingenuas, ya pedantes, de un adolescente con veleidades literarias. De su generosidad sin exigencia de retribución alguna, que le había abierto a aquel adolescente perspectivas insospechadas sobre el mundo donde hasta ese momento había vegetado. Del estímulo para una vocación que sus padres persistían en ignorar. De tantas cosas que necesitó para ir haciéndose adulto” (pp. 130-131).
De su incursión en el lado oscuro y peligroso de la vida, Víctor emergerá más fuerte, más inteligente, más maduro. La educación impartida por Andrés –en las antípodas, por cierto, de algunos ideales educativos actuales, que pretenden aislar, no digamos a niños, sino a jóvenes adultos de cualquier cosa que pueda herir su delicada sensibilidad y que lo que más bien consiguen es mantenerlos en un estado de puerilidad perpetua– ha cumplido el objetivo de toda verdadera educación: lo ha hecho crecer y pensar por sí mismo. Bildungsroman, Dark es naturalmente una novela pedagógica. Al final, Víctor, ya anciano, recordará las últimas palabras de Andrés: “sesenta años más tarde, en una de sus últimas noches de vida, el escritor memorioso en que se iba a convertir aquel adolescente oirá una vez más ese grito duro, tenaz, sin escape posible. Busca la mano de la mujer que alivia su vejez, devota del hombre de letras más que su amante, se aferra a ella como temiendo hundirse en una marea nocturna, entiende que la memoria lo ha ido abandonando, que lo abandona, pero que aquel grito permanecerá, ya sin cara y sin nombre, como sobrenadan los desechos de un naufragio” (p. 135).
Al inicio de En ausencia de guerra, el narrador escribe: “todo empezó en literatura” (p. 8). El corolario, tras la lectura de Dark, es inevitable: todo, también, termina.
Publicado originalmente en http://www.criticismo.com/dark/