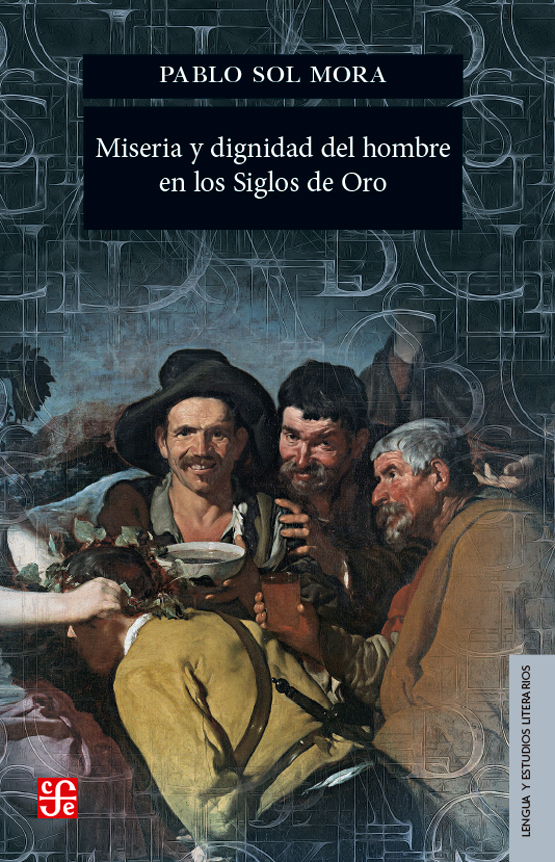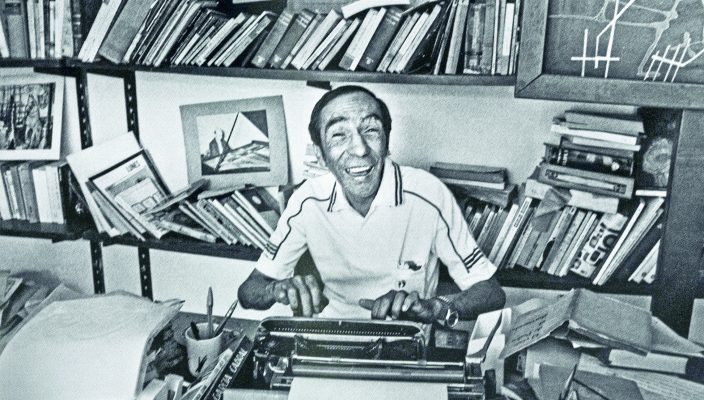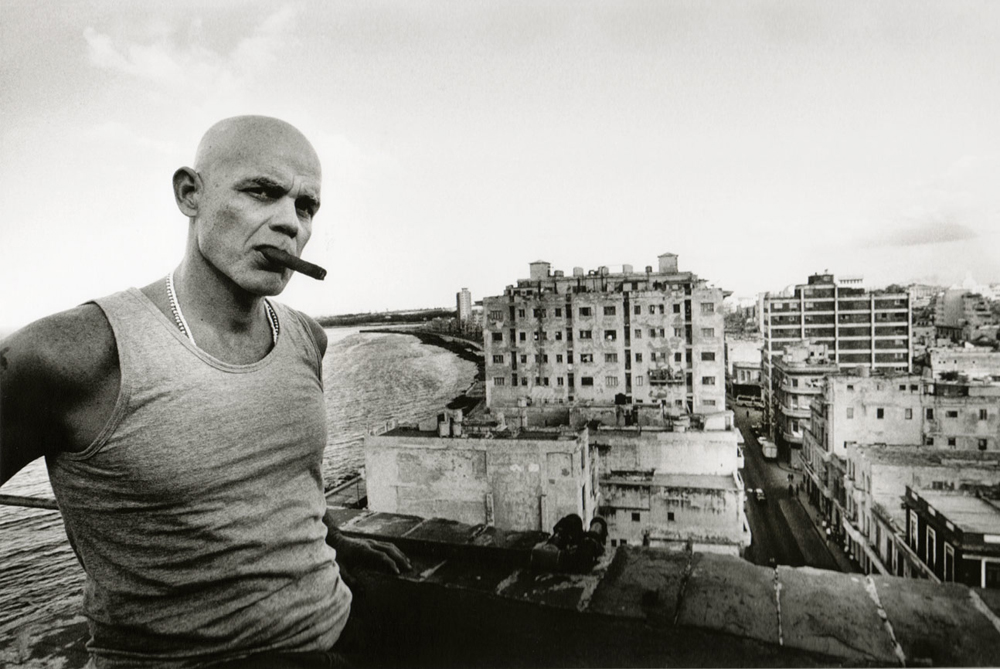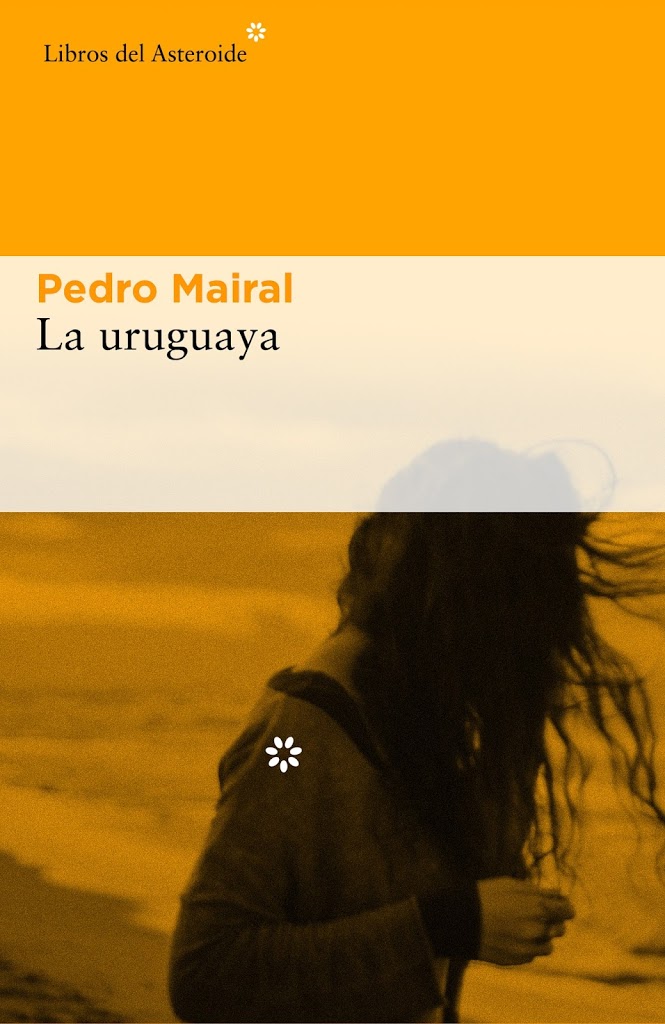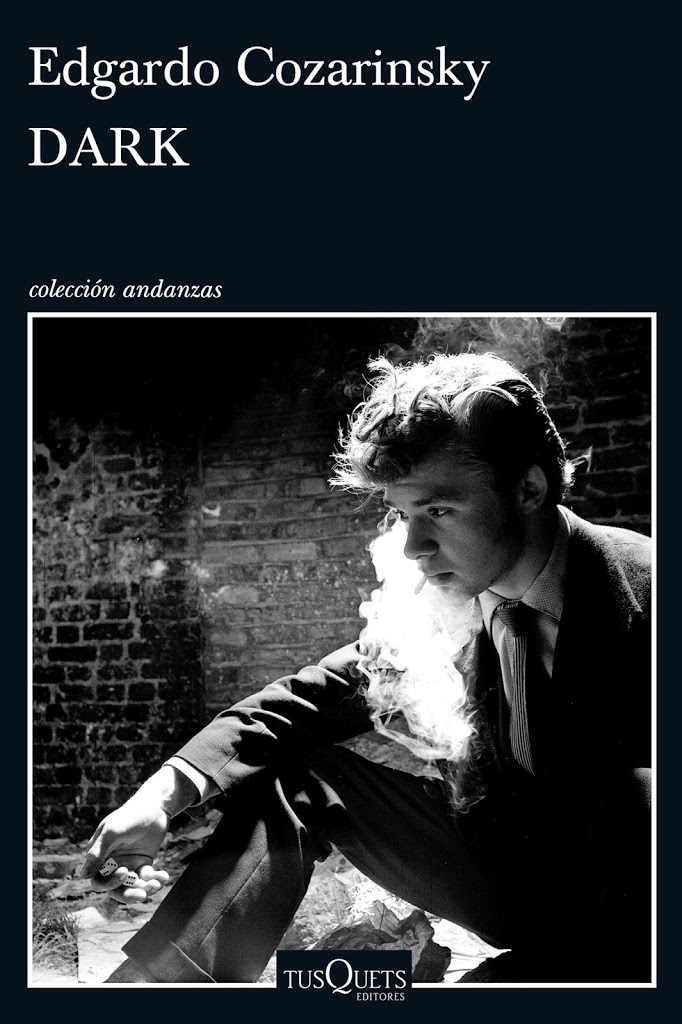Si es cierto que la crítica literaria es una de las formas de la autobiografía, como le gustaba repetir a Piglia, y que en realidad escribimos nuestra vida cuando escribimos nuestras lecturas, entonces habría que pensar que la escritura autobiográfica puede ser una forma de la crítica, particularmente en el caso de quien ha dedicado su vida a leer. Sobra decirlo, para el verdadero crítico, para el verdadero lector, no hay vida, por un lado, y lectura, por otro. La lectura es una experiencia vital y, la vida, una experiencia de lectura, de textos y de la vida misma, que requiere, igual que estos, el desciframiento y la búsqueda de sentido. A partir de estas premisas, quizá es posible fundir las posibilidades de lectura de la escritura autobiográfica y la crítica literaria, y leer el Inventario de José Emilio Pacheco, no solo como la gran suma crítica que es, sino como autobiografía (mejor, como vida), y Los diarios de Emilio Renzi de Ricardo Piglia, no solo en tanto diario, sino como obra crítica.
Unir ambos autores y obras no se antoja arbitrario: en los extremos de Hispanoamérica, México y Argentina, José Emilio Pacheco y Ricardo Piglia pertenecen de hecho a la misma generación (el primero nació en 1939; el segundo, en 1941). A pesar de las obvias diferencias nacionales y personales, los une precisamente lo que da sentido al concepto de generación: lecturas, intereses, influencias, preocupaciones estéticas, políticas y morales, y trayectorias vitales similares. Ambos fueron eminentes escritores-críticos, en el sentido de que construyeron una notable obra propia (poética o narrativa), pero también ejercieron incasablemente la crítica literaria. Si Pacheco y Piglia no fueran los autores de sus respectivas obras y solo hubieran escrito sus textos de crítica, quedarían de cualquier forma en la historia de la literatura latinoamericana como dos de sus principales críticos literarios, pero en el ámbito hispanoamericano, como de costumbre (como hicieron Reyes, Borges, Paz), el mejor escritor –el poeta, el narrador, el ensayista– suele ser también el crítico más agudo y, por descontado, el de mejor prosa. Sorprende, por lo mismo, que se piense todavía que la creación literaria va por un lado y la crítica por otro. Nuestra mejor tradición es, precisamente, la del escritor-crítico. Desde luego, la obra de creación original –el poema, la novela, el cuento, el drama, el ensayo– estará siempre por encima, en tanto categoría abstracta, del texto crítico, que es siempre derivado, trata de otro texto y lo requiere para existir. Es por esto lógico que no se piense tanto en los escritores mencionados como críticos, aunque la crítica haya sido siempre parte fundamental de su actividad literaria y, de hecho, haya sido indispensable para el desarrollo de su propia obra. Esta íntima relación entre el quehacer crítico y el creativo es más evidente aún en autores como Pacheco y Piglia, en quienes son prácticamente inseparables. Ambos se definieron, ante todo, como lectores (fueron fieles al dicho del común Maestro: “que otros se jacten de las páginas que han escrito…”); ambos fueron, más que nada, lectores que escriben. Abiertos a diversas lenguas y literaturas, como sus modelos Reyes y Borges, ambos fueron también constructores de tradición de sus respectivos países, tarea en la que mostraron un interés especial por las letras del XIX, frecuentemente ignoradas. Pacheco lee y relee, digamos, a Altamirano y Payno; Piglia, a Sarmiento y Mansilla. Otras circunstancias exteriores los unen: ambos participan frenéticamente en la vida literaria de sus países por los mismos años (fundan revistas, trabajan en proyectos editoriales, dirigen colecciones, traducen, etc.); ambos comienzan escribiendo cuentos a la sombra de Borges y publican sus primeros libros formales en los años sesenta; en pleno Boom, ambos escriben a contracorriente y evitan los lugares comunes asociados a la imaginación latinoamericana; ambos se incorporan a la academia, concretamente norteamericana (Pacheco en Maryland, Piglia en Princeton), pero mantienen siempre un pie en Hispanoamérica. Piglia leyó tempranamente a Pacheco, cuando los libros de editoriales mexicanas (Joaquín Mortiz) circulaban rápidamente en Buenos Aires; Pacheco, por recomendación de Vicente Leñero, leyó en su momento Respiración artificial y se ocupó de ella precisamente en la columna “Inventario”, igual que casi treinta años después escribiría sobre Blanco nocturno. Ambos se encontraron personalmente, no sé si por última vez, en un diálogo en El Colegio de México en 2005. Pacheco murió en la Ciudad de México en enero de 2014; Piglia, en Buenos Aires, el mismo mes en 2017.
Lo primero que llama la atención a quien recorre las más de dos mil páginas que suman los tres volúmenes de Inventario es la vastedad de la cultura literaria de su autor. La obra es una verdadera enciclopedia personal de literatura occidental, hispánica y mexicana: Neruda, Chesterton, Rimbaud, Petrarca, Oscar Wilde, Thomas Mann, Antonio Machado, Borges, Rilke, Ezra Pound, Jack London, Jorge Manrique, Juan Rulfo, Robert Lowell, Vicente Aleixandre, Rousseau, Tolstoi, Horacio Quiroga, Góngora, James Joyce, José Revueltas, Juan Carlos Onetti, Henry Miller, Apollinaire, Quevedo, López Velarde, Flaubert, Hemingway, Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Walt Whitman, Rubén Darío, Truman Capote, Ignacio Manuel Altamirano, Víctor Hugo, Díaz Mirón, Rosalía de Castro, Rosario Castellanos, García Márquez, Byron, Walter Benjamin, Octavio Paz… La nómina es apabullante e intimida al lector más voraz. Hay que decir, además, que los textos de Inventario no son meros retratos biográficos de sus sujetos y resúmenes de sus libros con una que otra impresión crítica, sino que la mayoría de las veces denotan una lectura íntegra y detenida de su obra. Detrás de las cuatro o cinco cuartillas de cada entrega hay horas y horas de lectura. Inventario –nombre de la columna semanal que durante cuarenta años Pacheco publicó principalmente en la revista Proceso y que no podría ser más justo pues un “inventario” es, precisamente, el “asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión”– incluye la ficción, el ensayo y la crónica histórica, pero es, fundamentalmente, crítica literaria. Quizá Pacheco haya sido el más lector de nuestros escritores desde Reyes, de cuya diversa curiosidad y buena prosa fue uno de los mejores herederos.
¿Qué idea de la crítica subyace a Inventario? A Pacheco no le interesaba erigirse en árbitro de la elegancia ni en supremo juez de una literatura; no era un crítico censor ni le preocupaban demasiado las novedades, lo que con frecuencia, erróneamente, se consideran los principales rasgos de la crítica. Prefería compartir y razonar un entusiasmo por un gran escritor a denostar un autor mediocre. Esto no quiere decir, desde luego, que se abstuviera del juicio, pero siempre había en su acercamiento el afán de hacer justicia a un autor (no de ajusticiar), o sea, valorarlo íntegramente, con sus defectos y virtudes. Sobre Salvador Novo, por ejemplo, escribió tempranamente: “decir que Novo se sobrevivió es deshumanizador: propone la acción humana como simple desempeño de un papel que, una vez cumplido, permite que su protagonista sea desechado como un clínex. Novo no necesita defensa: su mejor respuesta, la única posible, está en sus libros. Pero sí es obligatorio hacerle justicia recordando la existencia de esas obras y de esa tarea edificante por la cual se le dio el título de maestro que nadie le podrá arrebatar”. Este afán de justicia preside toda su crítica. Lejos de él la actitud, tan común en cierta crítica, al mismo tiempo soberbia e ingenua, de demolición o juicio sumario. Se podría escribir de Pacheco lo que él mismo escribió de Vicente Aleixandre: “su misión era alentar y entusiasmar. Dejaba para otros el establecer jerarquías y expulsar a los indeseables de la República de las Letras”.
Cuando Pacheco comenzó a escribir “Inventario” mediaba la treintena y era ya, desde luego, un lector consumado. ¿Cómo y cuándo se forma un lector? Por supuesto que uno no deja nunca de acumular lecturas, descubrir nuevos autores y obras, formular y reformular juicios, rectificar opiniones, etc. Salvo impedimento físico, el lector no se jubila nunca y no deja de cambiar. Sin embargo, en algún punto, y sospecho que muy temprano, en la adolescencia o primera juventud, nos definimos como lectores y queda establecido el tipo de lector que seremos. Lo más importante es: qué clase de relación vamos a tener con los libros. ¿Será la lectura una actividad importante, pero a fin de cuentas secundaria en la vida, o estará en centro de la misma y se hará una con ella? ¿Se será un lector casual, alguien que razonablemente disfruta la lectura, pero que la mantiene en un plano subordinado (y no está mal que así sea, esta es la mayoría de los lectores y no todo mundo tiene por qué padecer la patología libresca)?; ¿un lector académico, o sea, alguien que más bien trabaja con los libros y para el que leer se convierte en una actividad mecánica, laboral (cuántos lectores de mediana inteligencia y sensibilidad, que alguna vez sintieron genuinamente el fuego de la lectura, pero que luego se han visto absorbidos por la especialización y encerrados en un modo meramente académico de leer, engrosan las filas de los profesores e investigadores en las universidades)?; ¿o será un lector vital, uno de esos que Albert Béguin llamaba liseur, un leedor, alguien que lee por vocación y cuya vida está por completo fundida con la lectura? Pacheco y Piglia pertenecen obviamente a esta última especie.
Pacheco, pues, desplegó su vida lectora frente al público de 1973 a 2014, o una parte de ella, en realidad, pues el crítico siempre lee más, claro está, que aquello sobre lo que escribe y por esta razón es muy importante su decisión acerca de cuál va a ser su testimonio de lectura (no hay que olvidar, por lo demás, que este Inventario. Antología es solo una tercera parte del total). A lo largo del tiempo, es posible ir viendo la constancia de ciertos temas y obsesiones (la historia de México o la figura de Obregón, por ejemplo), la aparición de nuevas preocupaciones (la ecología), la recurrencia de ciertas lecturas (Vasconcelos, López Velarde, Paz, por mencionar solo mexicanas) y, sobre todo, la evolución de un carácter, de una personalidad. Es inevitable decirlo: al paso de las décadas mexicanas de los setentas a las primeras del siglo XXI, Pacheco fue adoptando una postura plañidera y quejumbrosa que lo convirtieron en esa especie de Jeremías mexicano que atinadamente ha observado Christopher Domínguez Michael (quien se unió a él en las páginas de Proceso ejerciendo un tipo de crítica muy distinta, pero cuya obra, como él mismo ha reconocido en un gesto de gratitud, no existiría sin el antecedente de Inventario, de la misma forma que el lector no estaría leyendo esta reseña, ni esta revista, si el que la escribe no hubiera sido un ávido lector adolescente de ambos en esas páginas cuya tinta se quedaba en los dedos). No que no hubiera razones para el desaliento, igual que ahora, pero el discurso de Pacheco se volvió repetitivo y cansino. Se trataba, en parte, de una cuestión generacional: Pacheco, que vivió la mayor parte de su vida bajo el sistema político del PRI y que atestiguó la represión, las crisis económicas, la corrupción y en los últimos años la crisis de inseguridad, era como el tío de izquierda que todos tenemos que ha hecho de desesperar de México una segunda naturaleza: “¡ay, este país no tiene remedio!, estamos cada vez peor, vamos hacia la ruina”, etc. La razón de esta indignación y amargura es en el fondo loable: un genuino amor por el país y una sincera preocupación moral. Esta actitud, repito, es un rasgo generacional y, aunque aún presente en generaciones más jóvenes, se ha ido diluyendo y lo seguirá haciendo, espero, hasta desaparecer. A veces, el pesimismo y la amargura llevaban a Pacheco hasta el paroxismo, como en el terrible texto “Fors Clavigera (1787-1987)”, en el que luego de desgarrarse las vestiduras como pocas veces (“hoy, cuando mexicano es una abreviatura y un eufemismo para decir en el resto del mundo narcoineptocorruptopendejo”, etc, etc.), procede a negar el mestizaje, de hecho una de las mayores proezas sociales de México (proeza que sigue en marcha, que obviamente no ha estado exenta de tensiones y dificultades, de la que ciertamente se ha querido abusar y adoptar como ideología y discurso oficial, pero que pretender negar o calificar de mito es absurdo). Pero no todo era una cuestión generacional. Había en Pacheco, además, una marcada tendencia al lamento y el gemido. El pesimismo y la quejumbre son, ante todo, un temperamento.
Inventario está regido en gran medida por las efemérides: los aniversarios, centenarios, muertes, etc. Es periodismo literario o, más precisamente, crítica literaria periodística, que nace por motivos convencionales, pero excepcionalmente bien documentada y escrita. El lector habitual de la columna conocía bien el formato: un texto largo para estándares de columna o reseña (a ningún columnista o reseñista hoy le permitirían el número de caracteres de que disponía Pacheco en Proceso; hoy, que la reducción de espacios para la crítica obstaculiza de entrada cualquier asomo de análisis, tendencia a la que muy deliberadamente Criticismo se opone) divido en fragmentos subtitulados. Así, por ejemplo, “Rubén Darío en 1982” se divide en: Los privilegios del oído, Mecenazgo y cursilería, Las complejidades del Modernismo y París es siempre Managua. Con frecuencia, cuando Pacheco se interesaba especialmente en un autor, le dedicaba varios “Inventarios” seguidos. Así, por ejemplo, en 1980 tuvo un periodo quevediano (cuatro columnas que acaban formando un ensayo largo); en 1982, uno vasconcelista (cinco entregas); en 1987, uno laforguiano (tres textos), etc. Un hombre es lo que lee. Lo dicho: no es crítica literaria, es autobiografía. Los rostros de todos los autores tratados por un crítico se unen al final en un gran collage para formar su propio rostro. La concepción de Pacheco de la literatura no es muy distinta a la de Borges: esta es un enorme río verbal en donde lo de menos son los nombres propios, un largo texto escrito por millones de seres en donde las palabras de todos se confunden. Justamente en el primer texto sobre Piglia, “Kafka y Hitler (El proceso, El castillo, las alambradas)”, valiéndose de su heterónimo Julián Hernández (guiño pessoano de Pacheco) y de Borges, escribe: “ya que siempre, voluntariamente o sin proponérnoslo, plagiamos (¿de quién es la presente nota?: ¿de Piglia o del escriba que Piglia ni conoce ni sospecha pero que lo saquea, recorta, amplía, transforma y deforma?), hay que compensar el robo, impugnar la ‘creación’, abolir la propiedad literaria, asesinar (textual, no materialmente, por supuesto) al pomposo figurón pedantísimo llamado ‘autor’; hay que atribuir, en fin, nuestros propios textos a escritores que no existen o existen pero no los escribieron”.
Pacheco, en tanto escritor, eligió definirse muy deliberadamente como poeta y hacer de su poesía su principal carta de presentación. Esta ha sido muy criticada en los últimos años, sobre todo por las generaciones de poetas más jóvenes. No, tal vez no fue un gran poeta (como si este, por lo demás, fuera un fenómeno común), pero en Tarde o temprano, su poesía reunida, hay más de un poema que perdurará. Pacheco sabía que esto es recompensa bastante. Al mismo tiempo, iba construyendo discretamente una suma crítica, que esta antología hace plenamente visible. Inventario pasará a la historia, quizá, como la gran obra crítica de la segunda mitad del siglo XX mexicano.
Uno de los mayores dilemas de la crítica literaria actual, creo, es el de sus formas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir escribiendo nuestros ensayos tradicionales, que primero publicamos en revistas y suplementos, y que luego, si hay suerte, reuniremos en un libro que arrancará los bostezos de otros críticos? ¿No está el formato de libro de ensayos de crítica literaria un poco anquilosado? ¿Realmente tiene lectores? ¿No habría que probar otras cosas, sacudir el árbol de la crítica y mezclarla con otras formas y otras escrituras? Y hablo, claro, de la crítica literaria que aspira a ser genuinamente literaria, a ser la caja de resonancia de la literatura, dialogar con el público y que normalmente sigue teniendo lugar en periódicos y revistas; no me refiero a la crítica académica, que en algunos casos produce obras especializadas notables, que es necesaria, pero que en muchos, demasiados casos, es un estéril monólogo solipsista, particularmente aquel que confunde hacer crítica con “aplicar teoría”, escrito en una jerga ilegible y que a nadie importa fuera del campus (Pacheco tenía razón, esta no es crítica, sino “papelería académica para sumar puntos curriculares y escalafonarios: literatura de pizarrón, hora Xerox de la crítica, textos de profesores para profesores”). Ahora bien, en la forma literaria que adoptó su labor crítica, Pacheco fue más bien tradicional; en este aspecto, Piglia fue mucho más innovador y apuntó los caminos a seguir.
Piglia representó en su forma más acabada la figura del lector-escritor, o sea, de aquel que escribe de y desde sus lecturas. A diferencia de Pacheco, que en sus últimos años interesaba poco a las jóvenes generaciones de escritores, el prestigio y la atracción de Piglia fueron en aumento. Se convirtió en un nuevo modelo de literato: un crítico agudo que era al mismo tiempo un gran profesor y un narrador. Deshizo por completo el mito de que el crítico no es un creador; aquí estábamos frente a alguien que, de hecho, creaba a partir de la crítica y las entreveraba indisolublemente. Encima, poseía una gran habilidad oral, y sus clases, conferencias y entrevistas eran parte de su obra. La celebridad de Piglia era relativamente reciente, pues pasó buena parte de su vida ocupando un lugar más bien discreto en la literatura latinoamericana, aunque Respiración artificial date de 1980. Durante años, Piglia construyó pacientemente el mito de sus diarios, de los que hablaba de vez en cuando y que llevaba desde la adolescencia. Poco a poco, estos se fueron convirtiendo en una de las obras más esperadas de la literatura hispánica. Finalmente, comenzaron a aparecer en 2015 y terminaron este año, juntando tres volúmenes titulados Los diarios de Emilio Renzi. La enfermedad condicionó y aceleró el proceso de revisión y edición, al que seguramente el autor hubiera deseado dedicar más tiempo. De cualquier forma, Los diariosson la última carta, el último desafío lanzado por Piglia a sus lectores, de quienes idealmente esperaba una sofisticación lectora parecida a la suya.
Quizá el rasgo decisivo y más interesante de Los diarios de Emilio Renzi, como ha comentado Patricio Pron en Letras Libres, sea el trabajo de edición, de intervención, llevado a cabo por Piglia a lo escrito hace décadas. Lo que leemos en el primer volumen, Años de formación, no es el diario, tal cual, del joven Piglia, sino su reconstrucción llevada a cabo por el Piglia mayor. No queda sino conjeturar hasta qué punto llegó dicha intervención, si principalmente a la selección y acomodo de los fragmentos, a la corrección de estilo o a la reescritura en general (un solo aspecto formal denota la intervención: la puntuación, que es una de las cosas que no deja de cambiar a lo largo de los años y que aquí es de sospechosa uniformidad). Es un diario sumamente literario en el sentido de haber sido cuidadosamente planeado, dispuesto y reorganizado para su publicación, y no ser, como otros casos del género, el testimonio en bruto de una vida. Recuerda un poco el caso de El cuaderno gris de Josep Pla, el monumental diario que su autor hizo y rehízo a lo largo de su vida. Esta clase de diarios no son menos artificiales que un libro de cuentos o una novela, naturalmente, y censurarlo equivaldría a no entender el juego del género.
Piglia fue lector, fundamentalmente, de dos diarios, el de Kafka y el de Pavese. El suyo no se parece a ninguno de los dos, pero un apunte sobre el primero ayuda a entenderlo. En El último lector, reflexiona: “por eso Kafka escribe un diario, para volver a leer las conexiones que no ha visto al vivir. Podríamos decir que escribe su Diario para leer desplazado el sentido en otro lugar. Solo entiende lo que ha vivido, o lo que está por vivir, cuando está escrito. No se narra para recordar, sino para hacer ver. Para hacer visibles las conexiones, los gestos, los lugares, la disposición de los cuerpos”. El desplazamiento, en su caso, es aún mayor, pues este no es el diario de Ricardo Piglia, no hay que olvidarlo, sino de Emilio Renzi. Este debía ser el último y magistral acto del personaje y alter ego de Piglia: usurpar al autor y apoderarse de la escritura más personal.
El primer volumen alterna el diario con relatos, algunos antiguos y otros nuevos. Los más notables, en mi opinión, son estos últimos, que lo abren y cierran, “En el umbral” y “Canto rodado”, en los que un narrador cuenta sus encuentros con un Renzi viejo y algo enfermo. El primero, sobre todo, es un ejemplo de ese magistral “estilo tardío” que solo los grandes narradores alcanzan. Es el Piglia de la madurez y es algo más. El tema no sorprenderá a nadie: la lectura. Renzi concibe un proyecto autobiográfico: Cómo he leído algunos de mis libros. ¿Y qué otra autobiografía, sino una obra de crítica, va a tener alguien que ha hecho de leer la actividad central de su vida? A Renzi no le interesa, claro está, escribir un nuevo canon occidental, sino uno absolutamente propio, personal, que desde luego incluiría grandes obras, pero que contemplaría obras menores que han tenido un significado especial para él (una de las formas de rescatar hoy la relevancia de la crítica literaria sería, tal vez, pedirle a quien la cultiva que se arriesgue, sobre todo, a escribir sobre obras que lo involucren y comprometan por entero, que lo obliguen a abandonar el cómodo papel del que juzga a la distancia). Obsérvese, además, que el título enfatiza el cómo o, para usar una palabra cara a Piglia, el procedimiento de la lectura. Pero Piglia no fue solo un lector, sino algo aún más complejo y delicado, alguien que enseñaba a leer, un profesor de literatura. Quien enseña a otros a leer está obligado a ser un lector doblemente atento y reflexivo, pues su propósito fundamental es ayudar a otros a comprender mejor el texto, hacer ver lo que no es evidente y que cobre sentido para ellos. Renzi cuenta una anécdota en la que está cifrado todo acto de comentario de texto y de enseñanza de lectura. En su adolescencia, más bien analfabeta, intenta ligarse a una chica, más culta y sofisticada que él. Ella le pregunta qué ha leído últimamente y Emilio, que no ha leído nada, contesta lo primero que le viene a la mente, el título de un libro visto recientemente en el aparador de la librería: La peste de Camus. La chica se lo pide prestado. Emilio, desesperado, corre luego a la librería a comprarlo, lo arruga un poco y pasa la noche en vela leyéndolo y pensando qué dirá a la chica: “había descubierto la literatura no por el libro sino por esa forma afiebrada de leerlo ávidamente con la intención de decir algo a alguien sobre lo que había leído: pero ¿qué?… Eterna cuestión”. Ese qué y el cómo del proyecto autobiográfico son la eterna cuestión, el núcleo de la enseñanza de la literatura.
Creo que fue Genette el del chiste de que todo En busca del tiempo perdido podía resumirse en tres palabras (cuatro en español): “Marcel se vuelve escritor”. Bueno, de Los diarios de Emilio Renzi podría decirse algo parecido, pues son, ante todo, la crónica de una vocación, del triunfo de una vocación. Ese es un rasgo que comparte con los diarios de Kafka, que dan testimonio de la salvaguarda, a toda costa, de la decisión de escribir. A los veinticuatro años, Piglia-Renzi escribe: “tengo que comprender que solo mi literatura interesa y que aquello que se le opone (en mi cabeza o en mi imaginación) debe ser dejado de lado y abandonado, como he hecho siempre desde el principio. Esa es mi única lección moral. Lo demás pertenece a un mundo que no es el mío. Soy alguien que se ha jugado la vida a una sola baraja”. El párrafo conmueve por diversos motivos: por la genuina y salvaje determinación de la juventud, por la ingenuidad (uno se pregunta qué podrá querer decir la frase “como he hecho siempre desde un principio” escrita a los veinticuatro, ¿desde que tenías doce?), por el tono desafiante, viril, de la declaración final. Gradualmente se va construyendo un modelo de escritor que no es ajena al género policiaco y al noir tan frecuentado por Piglia: el escritor como outsider, el marginal, investigador privado o delincuente, el espía, el detective salvaje, el lobo solitario, soltero y sin hijos, claro. En 1966, escribe: “si algo me individualiza y sostiene mi concepción de la literatura, mi marca personal, es que nunca he tenido –ni pretendido tener– un lugar mío (o propio), vivo en hoteles, en pensiones, en casas de amigos, siempre de paso, porque ese es para mí el estado de la literatura: no hay lugar propio, ni hay propiedad privada. Se escribe, digo yo cómicamente, desde ahí. Hombre de ninguna parte”; un año después: “vivir sin nada, sin propiedades, sin nada material que me ate y me obligue. Para mí elegir es desechar, dejar de lado. Ese tipo de vida define mi estilo, despojado, veloz. Hay que tratar de ser rápido y estar dispuesto siempre a dejar todo y escapar”. Robert De Niro en Heat de Michael Mann, interpretando al criminal dispuesto a dejarlo todo apenas sienta cerca a la policía, no lo dice mucho mejor. Después, tengo entendido, nos compramos casa en Princeton y departamento en Buenos Aires, pero eso, desde luego, no tiene importancia.
Quizá el volumen más débil de Los diarios sea el segundo, Los años felices (¿será porque no es tan fácil, aunque es posible, hacer literatura de la felicidad?). Hay aquí demasiada vida literaria ordinaria (“hoy fui a la editorial, preparamos la colección tal, escribí el ensayo X, me entrevisté con fulano…”) y demasiada política, junto a las habituales y brillantes reflexiones sobre leer y escribir. Piglia siempre hizo una diferencia muy importante entre querer escribir y querer ser escritor (la mayoría, en efecto, no quiere realmente escribir, lo que quiere es ser escritor, posar como uno y ser tratado como tal). Aquí puede verse el taller del escritor, los aspectos técnicos del oficio, y cómo van surgiendo obras como Plata quemada y Respiración artificial. Piglia, en realidad, no escribió muchas novelas (además de las mencionadas, La ciudad ausente, Blanco nocturno y El camino de Ida), pero cada una de ellas, sobre todo las primeras, tuvo un proceso de gestación muy largo, como el que corresponde a una obra verdaderamente necesaria (necesaria para quien la escribe, claro, no para el mundo, que puede seguir su marcha sin ella). No recuerdo quién lo dijo, pero tenía razón: solo hay que escribir los libros que tenemos dentro, los que verdaderamente no hay otra opción que escribir y nos persiguen durante años. Piglia estaba en las antípodas del novelista sujeto al mercado que saca una novela tras otra como si fuera un producto enlatado (grandes novelistas ha habido que escriben y publican incansablemente, pero, seamos francos, la mayoría no es Dostoievsky o Balzac, y aun a ellos esta sujeción les pasó factura).
En este segundo volumen llama la atención la omnipresencia de David Viñas (1927-2011), escritor de una generación anterior a la de Piglia. Viñas fue en su momento un escritor importante en Argentina (ignoro cómo se le considere ahora), pero de no mucha trascendencia hispanoamericana a largo plazo. Sin embargo, fue un referente clave para el joven Piglia, una figura que fue al mismo tiempo un amigo, un maestro y un rival. Mientras leía Los años felices me acordé del Borges de Bioy Casares, solo que donde ahí leemos “come en casa Borges”, aquí habría que leer “come en casa David”.
El momento clave de Los años felices es cuando Piglia anota, el 23 de octubre de 1968: “¿y si yo fuera el tema de mi colección de ensayos sobre literatura? La crítica como autobiografía”. Allí está cifrada toda la poética de la crítica literaria practicada por Piglia, su gran acierto y legado. Un libro como El último lector es la obra maestra de crítica que es precisamente porque en ella el crítico está involucrado por entero, personalmente, y no es un remoto y distante censor. La atención, allí, está centrada, primero, en la figura del lector: “no nos preguntaremos tanto qué es leer, sino quién es el que lee (dónde está leyendo, para qué, en qué condiciones, cuál es su historia)… la pregunta ‘qué es un lector’ es, en definitiva, la pregunta de la literatura”. El tema que vertebra el libro no es Kafka, no es Poe, no es el Che Guevara: es el lector Ricardo Piglia. Lo dijo Pascal, extraordinario y furibundo lector, a propósito del Señor de la Montaña: “no es en Montaigne, sino en mí en donde encuentro todo lo que en él veo”.
A principios de los setenta, Piglia va descubriendo su otra vocación, que a la postre se convertirá en casi tan importante como la de escritor: la de profesor de literatura. Muy pronto penetró Piglia el secreto de la profesión, para la que no bastan los conocimientos (indispensables), sino que requiere el talento de la representación y el histrionismo. El maestro también es un fingidor: “esta semana excelente ‘actuación’ en los cursos. Experiencia más parecida al teatro que a la escritura; hablar en público me llena de vacilaciones antes de empezar y de ciertos nervios al principio de la charla. Después me olvido de quién soy y me dejo llevar por las palabras”. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de escucharlo –en una clase, en una conferencia, en una conversación– puede ser testigo de la destreza retórica y verbal de Piglia, que siempre daba la impresión de estar diciendo algo sumamente inteligente, novedoso y sutil, aunque no necesariamente lo fuera. Piglia fue también un gran sofista, en el mejor sentido del término, y él mismo advertía las debilidades y peligros de su talento: “empiezo un nuevo curso sobre Borges en el Instituto de la calle Bartolomé Mitre. Al salir pienso que estuve demasiado ‘brillante’ ”. Yo mismo tuve oportunidad de atestiguar su hipnótica habilidad oral y quizá el recuerdo que más perdure en mí, más allá de sus libros, sea el de su conversación generosa e irónica. Piglia, tequila y vino blanco de por medio (sauvignon-blanc, claro), diciéndome en voz baja: “¿sabés?, si vos escribís ‘Tlön, Uqbar, Orbis Tertius’, es que no tenés mucha suerte con las mujeres, ¿no?”.
El tercer volumen de Los diarios de Emilio Renzi, Un día en la vida, es a ratos dramático, casi trágico, y, al final, plenamente elegíaco. Parte de él está situado en lo que denomina los “años de la peste”, o sea, los de la dictadura argentina, los del horror de la persecución y los desaparecidos (que, por cierto, Pacheco denunció en 1977 en una entrega de “Inventario”, “Rodolfo Walsh y el genocidio argentino”). El ambiente que se respiraba entonces en Buenos Aires no sería muy distinto, supongo, al de la antigua Tebas al comienzo de Edipo rey, más atroz por estar disfrazado de una fachada de normalidad. Leemos: “la peste, entonces, y los testigos contamos lo que hemos vivido en esos tiempos oscuros, mis cuadernos son un registro alucinado y sereno de la experiencia de vida en estado de excepción. Todo parece seguir igual, la gente trabaja, se divierte, se enamora, se entretiene y no parece haber signos visibles del horror”. En esta tragedia no faltaron Antígonas, como la madre de Villa Urquiza que obsesivamente elaboraba su testimonio contra los militares con la esperanza de poder exponerlo alguna vez: “un relato simple, cierto, directo y frontal, que resumía y contestaba a las miles de palabras dichas por los canallas. La vidente debía ser una mujer íntegra, así en la Grecia clásica, y así también siglos después, en un departamento modesto en Villa Urquiza, Antonia retomaba esa tradición, que era también la de Antígona, y pedía justicia y pedía que sus hijos pudieran recibir una sepultura. Renzi había intentado imaginar esas palabras y el impacto de esa voz lo ayudó a sobrevivir y a escribir”. Porque toda Antígona necesita un Sófocles y tanto Piglia como Pacheco entendieron que es deber del escritor, cuando llega el momento, prestar su voz.
Cada vez más inconforme con la forma tradicional de hacer crítica, Piglia va construyendo su proyecto crítico: “sé claramente lo que no quiero hacer: no quiero hacer periodismo cultural pero tampoco quiero hacer crítica académica, en los dos casos hay una jerga. Por mi lado, busco encontrar la forma de hacer lo que llamo ‘la crítica del escritor’ ”. O sea, una crítica que no nazca de las exigencias tradicionales del periodismo cultural ni repita sus formas (que es lo que con frecuencia, aunque llevado a cabo con maestría, es Inventario), ni que caiga en el laberinto sin salida de la academia, sino que se alimente y desarrolle a la par de la propia creación. De lo que se trata es de buscar un espacio en el que crítica y creación, lector y escritor (y luego agregará: profesor), se fecunden mutuamente y hagan posible un ejercicio pleno, integral, de la literatura. Poco a poco, Piglia va intuyendo su forma: “cierta ‘idea’ otra vez: no quiero escribir un libro de crítica, quiero escribir un libro en donde circulen las conversaciones, las notas, las lecturas. Libro de escritor que tiene ciertas ideas…”. O sea, un libro como Crítica y ficción, como Formas breves, como El último lector.
Ya en 1981, Piglia advertía: “la crítica literaria está atada a los saberes externos (por eso envejece). La crítica como saber sometido: la lingüística, el psicoanálisis, la sociología”. Y apenas empezaba lo bueno, pues nunca en su historia la crítica ha estado más sometida a intereses extraliterarios (agendas políticas e ideológicas de toda índole, cuestiones de identidad, raza, género, preferencia sexual, etc.) que en las últimas décadas del siglo XX y las primeras del XXI, particularmente en los ámbitos académicos. En la sección “Días sin fecha”, ya mucho más cercana al presente, el tono es directamente apocalíptico: “la crítica literaria es la más afectada por la situación actual de la literatura. Ha desaparecido del mapa. En sus mejores momentos –en Yuri Tiniánov, en Franco Fortini o en Edmund Wilson– fue una referencia en la discusión pública sobre la construcción de sentido en una comunidad. No queda nada de esa tradición. La lectura de los textos pasó a ser asunto del pasado o del estudio del pasado”. No queda más opción que disentir. Es muy cierto que la crítica se encuentra crisis, que se pregunta a sí misma cuál pueda ser su lugar, que no parece hallar un sitio firme en la actual circunstancia histórica-tecnológica, pero eso no significa que esté ya condenada sin remedio. Puede y debe volver a hacerse relevante: recuperando espacios, creando nuevos, aprovechando los recursos tecnológicos, defendiendo el texto, reivindicando la lectura lenta y reflexiva, exigiéndose más a sí misma, formando nuevos lectores y críticos (eso sí, si los jóvenes no estuvieran interesados en leer y hacer crítica, esta no tendría futuro, pero hay unos cuantos, me consta, que lo están). Esta nueva crítica debe tomar en cuenta precisamente los ejemplos de Inventario o la obra crítica de Piglia y, a partir de ahí, lanzarse en nuevas direcciones. El mexicano y el argentino fueron, ante todo, maestros de lectura.
El final de Un día en la vida es, como ya dije, francamente elegíaco. La enfermedad avanza inexorablemente y los apuntes se van volviendo más cortos, más espaciados. Poco antes de que el mal se declare, Piglia recuerda un viaje a una biblioteca privada de provincia en donde, junto con un amigo, descubre una de las primeras ediciones del Quijote. La magia vuelve, intacta, y el lector puro la contempla extasiado, quizá con la misma fascinación con que sostuvo al revés aquel libro que simulaba leer cuando era niño, según la anécdota que repitió mil veces. Concibe un plan: “volver solo un tiempo después, traer cloroformo para la bibliotecaria, abrir la vitrina, dejar una réplica del original, abrir la caja encristalada y robarme la mágica novela; tener el libro en casa, no mostrárselo jamás a nadie; leerlo, tarde en la noche, una lectura solitaria, sacrílega, sigilosa”. Alonso Quijano, el Lector ante el Altísimo, le tenía reservada esa fantasía final. Siempre he pensado que el Quijote escoge y recompensa a sus mejores lectores. Pero hay más. En la última página –el escritor postrado en la cama, casi sin poder moverse–, se lee: “para no desesperar, he decidido grabar algunos mensajes en voz alta en una diminuta grabadora digital que reposa en el bolsillo alto de mi capa, ¿o de mi caparazón?”. La palabra no puede escapar la atención del lector. ¿Un caparazón? ¿Como el de un escarabajo? ¿Como el de un insecto tirado en una cama que no puede levantarse? La última ironía del último lector. La compañía final: Cervantes y Kafka, don Quijote y Gregorio Samsa. ¿Qué mejor cortejo? Los dioses de la lectura saben premiar a los suyos.
Publicado originalmente en http://www.criticismo.com/inventario-antologialos-diarios-de-emilio-renzi/